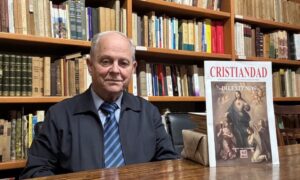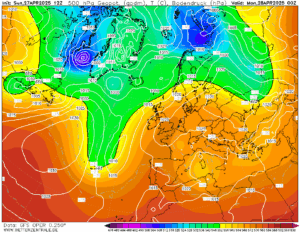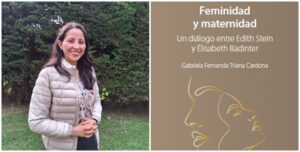En el día de los enamorados. A los lectores de ÑTV ESPAÑA que se encuentren en trance de enamoramiento…
Solían quedar en la Facultad de Bellas Artes. Allí dejaba el coche aparcado la mujer y continuaban juntos en el del amante hasta el lugar en el que trabajaba en turno de tarde Florencia. Esta reducía en lo posible su jornada laboral y regresaban de nuevo al aparcamiento del centro docente, de donde ella recogía de nuevo su automóvil y, no sin antes dar un pequeño paseo por la Ciudad Universitaria y tomar un café en el bar de alguna de las facultades, se separaban hasta el próximo día.
Aquellos breves paseos constituían un continuo remembrar los tiempos en los que, siendo estudiantes, se conocieron.
Llegaban a veces hasta la Facultad de Filosofía y Letras. Caminaban por las oscuras galerías de la planta baja. Descendían por las escaleras y llegaban al aula larga y estrecha donde se produjo, hacía ya tantos años, el primer encuentro.
– ¿Te acuerdas donde estabas sentada cuando te vi por primera vez?
– No sé, no sé.
– Si mujer, tú estabas aquí -decía el enamorado señalando un lugar y un pupitre- yo entré en el aula y tú ya estabas sentada en este sitio. Recuerdo que tenías una pequeña cicatriz en la comisura izquierda de los labios. Todavía me acuerdo de que utilicé como disculpa para hablarte aquella heridita. Debía de ser una calentura. Te pregunté qué te había pasado. Fue enorme la impresión que me causaste. ¿Cuántos años hace ya? Veintitantos. ¿No?
– Sí, sí. Por lo menos hace veinte años- contestaba Florencia mirando a su amador y dedicándole una sonrisa.
El hombre se quedaba durante unos instantes absorto y ausente. Enmudecido iba clavando su mirada en cada uno de los detalles del aula; en todos los pupitres que poblaban el recinto. Parecía como si amarrado a una quimera quisiera buscar algún resto del pasado, asiéndose al cual, le permitiese el destino regresar por el camino del tiempo a aquellos días de juventud estudiantil, no sabiendo a ciencia cierta si para vivirlos de nuevo o sí, por el contrario, para cambiar de raíz todo lo que en ellos aconteció y, como consecuencia, las repercusiones que habrían de tener en el transcurso de su vida ulterior.
– ¿Qué piensas? – preguntaba Florencia.
– Nada, nada -respondía el hombre seducido desde la lejanía y el recuerdo.
Cogidos de la mano salían del aula y respirando añoranzas, llegaban a la cafetería, tomaban alguna cosa y lentamente salían del edificio.
Fue aquella tarde cuando fueron testigos de una discusión-debate entre estudiantes. Muy próximos a los amantes, sentados en torno a una mesa, allí en la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras, estaban diez o doce chicos y chicas. Discutían sobre la afirmación que en su día hiciera la que a la sazón era vicepresidenta de Gobierno, doña Carmen Calvo. “El amor romántico no existe. El amor romántico es una creación machista”. Había declarado, al parecer, la mencionada señora a un medio de comunicación. Los puntos de vista se sucedían. Unos apoyaban sus argumentos en Platón, otros citaban a Garcilaso, Lope y Quevedo, alguno traía a colación a Lord Byron, incluso hubo uno que mencionó a Wenceslao Fernández Flores.
Era muy grato contemplar aquello. Los amantes escuchaban con disimulo, pero rebosantes de gozo. La discusión de los muchachos les retrotraía a sus tiempos de estudiantes, cuando en situaciones similares invertían horas y horas.
Un muchacho dijo que el amor romántico era la más pura expresión de los mecanismos idealizadores y sublimadores del psiquismo humano, a lo cual muchos asentían con sus gestos; otros lo negaban o más bien, decían que eran estos dispositivos los que debían de ser extirpados del espíritu humano. Estos parecían haber sido víctimas de algún reciente y juvenil desengaño amoroso.
Una chica aseguró que negar la existencia del amor romántico, es dejar sin base ni fundamento al ochenta por ciento de los contenidos del arte, la literatura y la música creados por la especie humana en el transcurrir de su historia.
Los amantes, encantados, escuchando las discusiones de los muchachos dejaron pasar unos minutos deliciosos.
Alzó la voz una de las estudiantes que componían aquel parlamento improvisado en la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras. Con voz templada, pero con gesto de rebosante ironía, dijo interrogando a sus compañeros:
– ¿Sabéis que es lo más importante de las declaraciones de la señora Calvo?
– No- respondieron unos con palabras y otros con sus gestos.
– Lo más importante -continuó diciendo aquella chica- es que, con sus palabras, ha confirmado la veracidad de los resultados de las investigaciones llevadas a término por Bernt Bratsberg y Ole Rogeberg, en el Ragnar Frisch Center for Economic Research.
– ¿Qué dicen esas investigaciones? -con semblante lleno de perplejidad preguntó un joven, mientras sus compañeros se mostraban expectantes.
– ¡Ah! Pero ¿no estáis al tanto? -bromeaba la muchacha ante sus compañeros con gestos con los que les quería avergonzar por su ignorancia ¡Pero bueno si lo ha publicado la revista Proceedings of de National Academy of Sciences! ¿Cómo es posible que no estéis enterados? Continuaba la simpática chiquilla con su chanza.
– Venga. Déjate de coñas ¿Qué dicen esos tíos?
– Pues que -arrastrando sus palabras y fingiendo posturas de altísima erudita respondió la muchacha- los niveles de inteligencia están descendiendo, tan intensa como alarmantemente en la población de los países occidentales.
Un coro de sonoras carcajadas de los componentes de aquel grupo juvenil invadió todo el amplio salón de la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras. Las chirigotas hacían ver que a todos aquellos muchachos la vida les permitía, todavía, ser felices.
Los atardeceres, en la Ciudad Universitaria, adquirían resplandores de gigantescas hogueras agonizantes que, asentadas sobre los verdinegros tonos de los montes de la Casa de Campo, se reflejaban en las pupilas de los amantes, los cuales, en el postrer quicio del día, penetraban en el universo de las entristecidas resonancias de un ayer, que no habrá de tener consiguientes y reiterados amaneceres.
Gustaba el rendido amante de tender su brazo por los hombros de Florencia y así caminar con sosiego. De vez en cuando, dejaba que su mano se deslizara por el pecho de la mujer, hasta que sus dedos encontraban alguno de los pezones. Su amada levantaba sus brazos cruzándolos a la altura del cuello, con el fin de proporcionar recatado escondite a las travesuras que, con su endurecido pezón, protagonizaban los intranquilos y varoniles dedos; seguidamente bajaba la cabeza, entornaba los ojos y sus empalidecidos y trémulos labios se entreabrían.
-Tu Florencia, nunca podrás imaginar lo que supusieron aquellos años para mí. ¿Te acuerdas de que yo era incapaz de coordinar conversación alguna contigo? Era tremendo. Solo verte me producía temblores en las piernas que no podía controlar. Cuando me dirigía a ti, tan solo me era posible balbucear frases titubeando. La timidez me agarrotaba…me paralizaba…
-Claro -interrumpió Florencia al embelesado amador- y yo decía para mis adentros:… ¿y este que querrá? Pero nunca decías nada.
Cambiando su gesto entristecido, el enamorado daba un azotito a Florencia y proseguían el paseo.
Un tordo rasgaba el aire limpio con sus trinos. Una urraca movía el paraje quieto con saltos cortos, vestida con sus plumas blancas y negras. Una hoja seca se movía muy lentamente impulsada por la brisa suave.
Algunos días se dirigían a la plaza en la que se sitúa el monumento ecuestre con el cual, y bajo la denominación “Los portadores de la antorcha”, su autora, Anna Hyatt Huntington, quiso simbolizar el relevo generacional. Un brioso jinete recoge el testigo que le ofrece el exhausto corredor que, exánime, yace postrado en el suelo. Plaza en cuyos laterales están situadas las facultades de Medicina y Farmacia, además de la Facultad de Estomatología en uno de sus laterales, frente a la Facultad de Farmacia. En uno de los bancos situados en torno al monumento, ya hacía varios años que quedaban un día durante el periodo navideño y tomaban una botella de champaña que el amante llevaba junto con dos copas adquiridas específicamente para ser utilizadas en aquella ceremonia, repetida anualmente. Aquel banco era conocido por ambos con el apelativo de “nuestro banco”.
Aquella tarde aquel banco era el centro, en torno del cual, un grupo de chicos y chicas comentaban que una barahúnda había asaltado la capilla cristiana de la Universidad Complutense en su campus de Somosaguas. Al parecer habían profanado los sacramentales. Habían destrozado el mobiliario. Las chicas de aquella horda, habiéndose despojado de sus sujetadores, mostraban sus dos lacias y filosas forunculosidades pectorales en danzas que, queriéndolas hacer sus protagonistas amenazadoras, no dejaban de ser grotescas, aunque pletóricas de vileza. Todo aquel aquelarre había transcurrido con gritos sonoros, altivos, intimidadores. ¡Arderéis como en el 36! gritaban.
– A mí lo que me irrita de esa gente es que vengan a enseñarnos las tetas sin ton ni son. Parece como si pensaran que los cristianos no conociéramos la estructura anatómica de las glándulas mamarias de las hembras humanas -decía un muchacho con tono sarcástico y gracejo muy simpático.
– Y si todavía enseñaran un muestrario que mereciera la pena ¡Pero para lo que enseñan! Mejor sería que lo llevaran tapadito, para evitar el regurgitar de los observadores- continuó la chanza otro estudiante.
– ¡Cómo sois! ¡Cómo sois! -dijo una muchacha encantadora entre risas- a mí me han dicho que protestaban porque consideraban que, en una universidad pública, no debe de haber una capilla cristiana abierta al culto.
– Pues qué quieres que te diga- intervino otra muchacha delgada, con gafas, morena y un semblante que era un verdadero primor- La verdad es que la universidad como tal fue una creación del cristianismo. Yo, ya sabéis que soy atea. Pero considero que en todas las universidades del mundo debería existir algo que hiciera referencia a este hecho. Algo. No sé. Una capilla. Un monumento. Una lápida. Algo. No sé. Un recuerdo. No sé.
– Bueno. ¿Y qué os parece que vayamos a Medicina y nos tomemos un vinito con un pinchito de tortilla? -preguntó a los componentes del grupo uno de los muchachos con tono despreocupado.
Según se iba poniendo el grupo en movimiento otro muchacho dijo:
-Pero bueno. Parece como si nos hubiéramos caído de un guindo a estas alturas. Mirad cuál es la fuerza eje que mueve el pensamiento y las acciones de esa gente. Su fuerza motriz es el odio. El odio es el motor de su ideología. El odio es la lente a través de la cual perciben el mundo. El odio es la clave de su interpretación de la realidad. Sí. Ellos dan culto al odio. El cristianismo es la religión del amor. Por muchos judas y por muchos ananías que haya dentro del cristianismo, el Dios cristiano es el Dios-Amor. ¿¡Cómo no van a odiarnos!? ¿¡Cómo no van a estar deseando que ardamos!?
Muy despacio pusieron sus pasos rumbo a la cafetería de la Facultad de Medicina. Atrás dejaron, tanto el banco que consideraban los amantes suyo, como el monumento en el que queda simbolizado el relevo generacional.
El bello monumento había sido embadurnado con el contenido de multitud de botes de pintura. En torno de la base en la que se sustenta, aparecían letreros que hacían referencia al rencor que inundaba los corazones de quienes los habían escrito. Solo los sentimientos oscuros, aunque estuvieran disfrazados de convicciones políticas, podían estar en los orígenes de aquella barbarie.
– ¿Recuerdas Florencia? Aquí al pie del monumento nos citamos un día para después ir al cine.
– No sé. No recuerdo bien… Es que tú te acuerdas de unas cosas…
– Sí mujer. Aún me parece ver tu imagen según venías hacia mí. Es como si ese momento se estuviera produciendo ahora mismo.
– Pues no sé. Si, quizás recuerde. Pero ya te digo. Es que tú te acuerdas de cada detalle que yo no…
Daban ambos una vuelta en torno a la estatua ensuciada. El amante encendía un cigarrillo. En silencio, sus pasos se deslizaban por la vereda que separa la memoria de los instantes ya muertos y el presente lleno de añoranzas.
– Eras preciosa. Tú representabas para mí el absoluto. Tú no eras una mujer. Tú eras: la mujer. Más que una mujer, para mí, eras una diosa.
– Bueno, bueno -cortaba Florencia- no sería para tanto. Sonreía la mujer y miraba a su cautivo amador, no ya con la intención de que este rectificara sus palabras, sino más bien con el oculto deseo de que insistiera en el contenido de las mismas.
– Sí Florencia. Sí. Yo más que amarte como a una mujer, te profesaba una religión como a una divinidad -proseguía el tierno varón con voz apagada.
– Es que dices unas cosas -llena de complacido y disimulado regocijo le decía Florencia a su dulce amador. Y ¿sabes? -continuaba- mi marido también me dijo que yo era la más bella del mundo. Estábamos en clase y me mandó un papelito en el que me decía que, para él, yo era la mujer más bonita del universo.
– O sea que yo no era el único en considerarte así. Ya ves, es muy difícil ser original en esta vida-con distancia cansada y triste quería cerrar la conversación el amante, no sin un punto de ironía.
– No, pero no es lo mismo, tú me has querido siempre. Bueno, él también. Pero tú me quieres por nada, en cambio él…No sé. Lo que yo le digo que, aunque solo sea por los hijos que hemos tenido juntos, algo tengo que significar para él. No. Si ya lo creo que me quiere muchísimo, por supuesto que me quiere. Pero bueno, que es distinto- Florencia quedaba en silencio y un velo de melancolía cubría su rostro.
La Ciudad Universitaria se llenaba a esas horas de la tarde de muchachas y muchachos; unos que salían de los grupos de tarde; otros que llegaban a los grupos nocturnos. Todos los edificios y los árboles y las calles y las plantas de los jardines quedaban teñidos con un suave tornasolado, que el ocaso proyectaba sobre todas las cosas en su último adiós, antes de que el sol se ocultara tras la línea lejana del horizonte.
Muchas de las fachadas de las diferentes facultades vestían letreros pintados con espray de diferentes colores, cuyos textos vomitaban villanía, supuraban maldad.
Era todo un símbolo. Parecía como si la Universidad tuviera a sus diferentes fortalezas (las facultades) sitiadas por un ejército que, con la ignominia en sus pendones, estuviera próximo a su asalto y a su destrucción.
Los amantes en su regreso al coche de Florencia, aparcado en la Facultad de Bellas Artes, caminaban por los bosquecillos de pinos que bordean la Facultad de Ciencias de la Información. El hombre, cuando pensaba que no podían ser objetivo de miradas indiscretas, daba un azotito a Florencia dejando su mano sobre el vestido a la altura de las nalgas, las cuales seguían el compás de los lentos pasos de la mujer. Los dedos del amador buscaban cobijo en el surco separador de los glúteos de Florencia y, de este modo, caminaban unos breves y eternos pasos.
Un sinfín de relámpagos invadían con electricidad el cuerpo de la mujer. Miles de chispas diminutas se posaban en cada una de las células de Florencia. Su alma navegaba por un océano de aguas transparentes, cuya superficie se cubría de nenúfares de policromados pétalos. Un manto húmedo y cálido envolvía con placeres las entrañas femeninas, mientras su espíritu escuchaba, emborrachado, armónicas notas musicales de mil tonalidades diferentes, a cada cual más bella. -Déjame que me pones nerviosa- decía Florencia.
El amante daba un último cachetito en las nalgas femeninas, después de haber retirado su mano de la travesía separadora de las dos libidinosas esferas. Luego tendía su brazo sobre los hombros de su amada y ambos proseguían lentamente el paseo.
Contemplaba el enamorado a Florencia. Su cuerpo delgado, armonioso y elegante. Sus ojos azules, claros y luminosos. Su cara alargada y dulce. Su nariz recta y sus labios dibujados con perfección debajo de sus sonrosados pómulos. Aquella mujer que había llenado toda su juventud con un fervor de ribetes místicos; con un sentimiento de connotaciones poéticas y metafísicas que nunca le permitieron profanarla, proyectando sobre su imagen deseo sexual alguno. Ahora en la madurez se había convertido en el objeto único de sus impulsos, en el destino exclusivo de sus pasiones, en protagonista indefectible de sus fantasías.
El amante traía hacia sí a su amada y abrazándola fuertemente sembraba su semblante de besos, el último de los cuales quedaba depositado en los labios. Luego, junto a la oreja femenina dejaba en libertad una cascada torrencial de tequieros que penetraban en el espíritu de Florencia, la cual percibía, al mismo tiempo, colisionando con su vientre el volumen endurecido y arropado de la viril categoría, en la cual quedaban expresados los deseos de su amador.
Se sentía Florencia flotar en una amorosa embarcación, mecida por las embravecidas olas que forjaba la pasión que su persona desbocaba en el amante. Estas sensaciones, ya no vividas en su matrimonio, le hacían sumergirse en un mar de vivencias reencontradas.
-Venga, ya está bien. Que luego te pones de una forma…Anda, vámonos.
-Nunca ha existido una mujer a la que haya deseado tanto como te deseo a ti.
– Si, sí. Pero mira cómo te pones -decía Florencia mirando el prominente relieve del abultamiento abdominal surgido en el vestuario de su amante.
El hombre tomaba una mano de su amada y la aproximaba al bulto que presionaba desde el interior de su atuendo. La mujer daba cobijo en su palma al gran promontorio durante unos instantes para, después, adelantándose unos pasos, fingiendo apresurada huida, decir: Anda. Vámonos. Vámonos. Que no me gusta que te pongas así.
Y entrelazadas sus manos, dejaban que el contorno de sus siluetas unidas, se proyectara en el bosquecillo cuyos pinos daban escolta a la lenta marcha de los amantes.
– ¿Piensas en mí en alguna ocasión cuando estas en casa? -preguntó el amante con voz entrecortada.
– Claro que pienso en ti en muchas ocasiones. Fíjate lo que me pasó el otro día. Estaba soñando contigo y me desperté llamándote por tu nombre. ¡Ah que susto me di! Como estaba mi marido a mi lado, tuve miedo de que me hubiera oído mencionarte.
Florencia mezclaba sus palabras con picarescas sonrisas -Ya ves qué apuro. Pero no. Aunque como se movía pensé por un momento que mi voz le había despertado. Pero no. Seguía dormido.
El amante sonrió casi imperceptiblemente.
– Ya lo creo que pienso en ti -prosiguió Florencia- por ejemplo, cuando estoy en casa y veo algo que tú me has regalado. Pues entonces me vienes a la memoria. Mira el otro día precisamente, viendo la planta que me regalaste, esa planta que tenía una flor colorada muy pequeñita, me quedé mirándola un momento y también me viniste a la cabeza. A propósito de esa planta ¿sabes dónde la he colocado?
– No -respondió el amante.
– Pues en la encimera del comodín que tengo en el dormitorio.
– Entonces ¿estabas en la cama acordándote de mí? – inquirió el amante con énfasis.
– Claro. Y eso ¿ qué tiene de particular?
– ¿No estarías con tu marido? -preguntó el hombre con desconcierto.
– Pues sí. Estaba con él. Y eso ¿ qué tiene que ver? Él es mi marido y tú eres un amigo. Un amigo muy especial, pero un amigo. Yo nunca he faltado a mis deberes como esposa y siempre le he sido fiel. Es más, para mí serle fiel es algo a lo que no podría renunciar jamás. Pero eso no quiere decir que yo no pueda tener los amigos que yo desee, sin faltarle, y estar con quien me dé la gana, sin que esto suponga una infidelidad con él; paseando por donde yo quiera, siempre y cuando, por supuesto, no tenga nada de lo que avergonzarme delante de él.
El rostro de aquel hombre estaba inmóvil, quieto, triste, ausente.
Subieron un pequeño montículo en cuyas laderas había encinas centenarias. Atravesaron trincheras; unas, pequeños cauces de riachuelos otoñales secos en esos días; otras, penosas y olvidadas reliquias de una lejana guerra civil. Los pinos ya no jugaban al corro, ni el bosque albergaba diluidas ilusiones. Ya el tordo no rasgaba el aire limpio con sus trinos, ni la urraca movía el espacio vestida con sus plumas blancas y negras. El silencio se había hecho denso, espeso, pesado. Aunque las manos iban cogidas, los corazones no latían al mismo compás.
– ¿Sabes cómo me enteré de que te habías casado? -preguntó con voz queda y tenue el amante a Florencia.
– No. ¿Cómo lo supiste?
– Un día coincidí con un compañero de la Facultad. No recuerdo ni su nombre ni su cara. Es curioso. Mi memoria debe de haber actuado como aquellos reyezuelos de la antigüedad, que degollaban a los mensajeros que les traían malas noticias. Se quedaban con el mensaje negativo, pero querían hacer desaparecer todo vestigio del medio por el cual había llegado hasta ellos. Yo siempre que encontraba a alguien de la Facultad, alguno de nuestro curso, preguntaba por ti. Pero trataba de ocultar mi gran interés, intentando que no quedara desvelada la interna zozobra que tu recuerdo me provocaba. Introducía tu nombre en una serie de nombres de antiguos compañeros por los cuales mostraba una mera curiosidad: Hombre y ¿ qué sabes de Fulano…y de Florencia…y de Mengano…y de…? Cuando en lo más íntimo de mí ser solo deseaba saber de ti. Aquel día ocurrió igual que siempre, pero en aquella ocasión me enteré de que te habías casado: ¿Florencia? Florencia se casó… ¿No lo sabías? Me dijo aquel gilipollas.
Al amante le parecía estar viviendo de nuevo aquel momento ya lejano. Y al igual que entonces, un cuchillo de silencio, mudo y oscuro, cosió con puñaladas de dolor sus labios. Sus ojos clavaron su mirada en el suelo. Un escarabajo negro empujaba una pequeña pelota de pajitas ensalivadas hasta un destino desconocido. En las pupilas del amante, durante unos instantes, el escarabajo negro fue el único protagonista. Un escarabajo cada vez más grande. Un escarabajo cada vez más negro. Un escarabajo que empujaba aquella pequeña bolita sin saber dónde…sin saber por qué…sin saber…
-Aquel día quisiera no haberlo vivido jamás- dijo el hombre.
Florencia miró a su amante y este pudo ver que los ojos azulísimos, cuya contemplación siempre le estremeció, estaban humedecidos.
Llegaban con calma al aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes. Algunos días, antes de que Florencia recogiera su coche, el amante insistía en prolongar durante unos minutos la mutua compañía y, ambos, se sentaban en la hierba de los jardines que adornan la parte trasera del edificio. Después, él se tumbaba sobre el césped, apoyaba su cabeza en las piernas de su amada, en tanto que esta ponía sus manos sobre la frente del amante, dejando transcurrir de este modo, momentos durante los cuales el tiempo quedaba en inmóvil suspensión.
Se levantaban los amantes y según se aproximaban al coche de Florencia, esta solía decir: ¡Uy! Que tarde es. Menos mal que mi marido está hoy en casa y habrá ido a por los niños al colegio.
Se despedían. Los dos coches se ponían en marcha siguiendo rutas distintas. Rutas, ambas, que transitaban por calles cuyas farolas, en su parte superior, lucían retratos de políticos que prometían mundos afortunados, alegres, armónicos, comprensivos, felices, justos y de prosperidad sin límites a los componentes de una sociedad, en la cual la desesperanza había ocasionado que, la depresión psicológica fuera considerada epidémica y el suicidio hubiera conseguido, muy lamentablemente, ser catalogado como una de las causas más frecuentes de muerte no natural.
Ninguno de los dos se percataba cuando, junto a la portezuela del automóvil de Florencia, se daban un último beso, de que, al apretar sus pechos, se hundía un poquito más la amarga espina que, ya hacía tantos años, estaba clavada en el corazón del amante.