
Llueve en este sábado de agosto en Buenos Aires. Llueve monótonamente y mientras llueve, el agua orada mi propia biografía. Agosto es un interregno de fríos tardíos, un preludio de capullos en el último segmento de su largo sueño. Yo también he despertado este sábado en un cuarto “sin medias ni besos” como ha dicho Sabina alguna vez, porque cuando digo “agosto”, el frío se me aparece bajo la forma de un bisturí, tal como en aquella canción. Yo también puedo dibujar, con precisión de cartógrafo, una a una, “las huellas que deja el olvido a través del colchón”. Llueve, sí, y a mí se me ha dado por meditar sobre el tiempo y la interioridad humana.
El tiempo es un misterio difícil de asir; tanto es así, que el mismo San Agustín confiesa saber qué es el tiempo mientras no lo interroguen sobre su naturaleza, pues cuando intenta explicar qué es el tiempo, ya no lo sabe. Para el viejo Platón, el tiempo era la imagen móvil de la eternidad y para Aristóteles, el número del movimiento entre el antes y el después. Para Kant, el tiempo era una de las formas a priori de la sensibilidad; para Bergson, la auténtica e íntima fluencia del espíritu que él llama “durée” y para Heidegger, un advenir presentante que va siendo sido. Lo cierto es que, entre luces y sombras, el tiempo sigue siendo un misterio para nosotros, porque la historia es tiempo, la memoria es tiempo, las ausencias y los silencios nos hablan del tiempo, la expectación y la esperanza miran irrenunciablemente al tiempo, la promesa adopta la forma del tiempo, las cosas están sometidas al tiempo; en fin, nosotros estamos hechos de tiempo, de tiempo y también de barro.
El tiempo se articula sobre tres planos: pasado, presente y futuro. Ahora bien, si el pasado es lo ya sido, el presente es lo siendo, esa materia fluctuante que pasa delante de nuestros ojos y que por su condición misma no puede petrificarse, y el futuro aquello que aún no es; se impone entonces una pregunta: ¿Qué es lo que propiamente tenemos cada uno de nosotros? Un optimista diría: “¡el futuro!”, y un libro de autoayuda – bibliografía fetiche de estos tiempos huecos – respondería: “sólo existe el hoy, ¡el presente!”. Edwig Conrad-Martius, quizás uno de los vástagos más lúcidos del Círculo de Gotinga, esa escuela de fenomenología realista que nace al calor del magisterio de Husserl pero que luego desanda su propio camino, sostenía que la distancia entre el futuro que se acerca siempre, y el pasado, que siempre se aleja, se mide por su distancia al lugar “fijo” del presente. Sucede que llamar “fijo” al presente es caer en contracción. No obstante, es verdad lo que afirma Conrad-Martius: “Nosotros estamos, indubitablemente, con el mundo todo, en el siempre ahora de la actualidad”. El tiempo vivido es la estructura temporal de nuestra propia subjetividad.
Yo creo, sin pecar de nostálgico, que aquello que propiamente tenemos es nuestro pasado, porque el pasado es algo inmutable, algo que no se puede cambiar y ese no poder cambiarlo demuestra que nos pertenece, indubitablemente.
El pasado es sumamente importante para las personas y para los pueblos. Por ello, toda falsificación de la historia, sea personal o comunitaria, es una tragedia. Es cierto que la memoria es selectiva porque está investida por el afecto de quien recuerda, pero cuando una persona o un pueblo falsifica su historia (o bien acepta que se la falsifiquen), está aceptando irremediablemente ser otro o, en su defecto, devenir aquello que otros quieren hacer de él.
Debemos cuidarnos de dos peligrosas especies muy de moda en estos tiempos: los malos historiadores, juntaletras al servicio de las ideologías de turno; y los malos psicólogos, aquellos que creen que un título universitario los habilita a meter la cuchara en el alma del otro. La palabra griega θεραπεία (therapeia) viene del verbo θεραπεύειν que significa estar al lado del que sufre, atender, aliviar. A su vez, θεράπων (therapon) se solía llamar al escudero que ayudaba al guerrero en las heridas de la batalla. El buen psicólogo, no contribuye a la negación del pasado de su paciente, a cortar lazos con el devenir de su propia historia, no busca chivos expiatorios a los que sacrificar en el altar del diván, no trabaja para un blindaje egoísta. Las penas y los traumas son como el Guadalquivir: se ocultan bajo la tierra para aflorar luego mucho más caudaloso. Cuando los ríos del alma desbordan, la vida misma en todas sus parcelas es la que queda anegada. Por eso, es tarea del buen psicólogo sanar la propia biografía, cerrar los hiatos de la historia personal para asumir un continuum existencial. Romano Guardini llamó a esto “aceptación de sí mismo” y lo sintetizó así: “[…] no me puedo explicar a mí mismo, ni demostrarme, sino que tengo que aceptarme. Y la claridad y valentía de esa aceptación constituyen el fundamento de toda existencia”.
Dos sentencias acuñadas por la Antigua Grecia jalonan la espina dorsal del desvelo del hombre por el conocimiento de sí mismo. La primera, grabada en el pronaos del templo de Apolo en Delfos: γνῶθι σεαυτόν (transliterado como gnóthi seautón), “Conócete a ti mismo”. La segunda, una dedicatoria de Píndaro a los deportistas griegos en su poema Pythia II: γένοι᾽ οἷος ἐσσὶ μαθών, que podemos traducir como “Habiendo aprendido, conviértete en aquel que eres”. Ambas sentencias son solidarias y profundamente complementarias. La autognosis deviene autenticidad existencial que se da siempre en un horizonte temporal. No se puede ser empecinadamente lo que no se es.
En su obra Ser y Tiempo (1927), Martin Heidegger caracteriza la vida inauténtica por tres actitudes: la habladuría, la curiosidad y la ambigüedad que se trasunta en una avidez de novedades. La lúcida conclusión del filósofo alemán es que la inautenticidad de la existencia se expresa en un constante desarraigo.
A priori, pareciera abrirse delante de nosotros una misión inútil: ¿Cómo lograr un profundo arraigo en medio del dinamismo que naturalmente somos? Es el desafío de la libertad. “Somos el río que invocaste Heráclito, somos el tiempo” escribió Borges, y tenía razón. Ahora bien, el agua fluctúa, el cauce no.
Diego Chiaramoni para ÑTV España





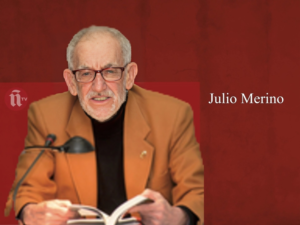

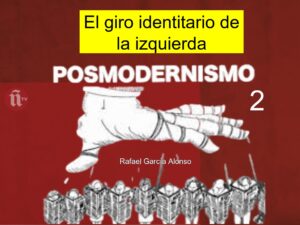



Es un artículo Fabuloso, expléndido.Genial
Gracias Clara, de todo corazón.