
Acabo de culminar la lectura de Vagalume, la última novela de Julio Llamazares. “Vagalume” llama el pueblo gallego a las luciérnagas, esas diminutas luces que vagan en la noche y que el escritor leonés, en alquimia metafórica, asemeja a los escritores que detrás de cada ventana iluminada, como náufragos del sueño, maceran tinta y sangre entre papeles, para que la muerte no tenga la última palabra. El argumento no reviste mayores complicaciones: César, escritor de profesión y con cierto reconocimiento público, regresa a un pueblo de provincias, en el interior profundo del corazón de España. Allí se ha formado como periodista trabajando en el diario local. Vuelve al pueblo para despedir a su antiguo maestro, Manolo Castro, quien ha fallecido en la víspera. Después del funeral, una mujer anónima le hace llegar un ejemplar de una antigua novela publicada por el fallecido y que todos sus allegados creían desaparecida. Luego de una serie de revelaciones, entre las somnolientas calles provincianas, en las barras de los bares que condensan el tabaco triste de los hombres solos y los vinos largos de la cavilación y la angustia, en su cuarto de hotel o de camino al río, siempre revelador de misterios, César va atando los cabos de la historia de su maestro, de su biografía espiritual y de su pasión literaria. No voy a demorarme en las vicisitudes de la novela de Llamazares que, sin dudas invito a leer, me basta con afirmar que es una meditación, nunca exenta de melancolía y de largos silencios, acerca de la vocación de escribir. El mismo Llamazares ha develado la esencia de su último trabajo:
«Es una reflexión sobre la pasión de escribir, sobre la necesidad de escribir, sobre por qué algunos elegimos convertirnos, como personajes de la novela, en luciérnagas que en la oscuridad de la noche encienden una luz para contar historias».
En las novelas del escritor leonés, campea siempre una coloratura de nostalgia, de dolor, de vacío y de ausencias. La escritura de Llamazares tiene algo del tono sepia de las fotos guardadas en viejas latas de membrillo, en las que la vida quiso demorarse y que el tiempo fue ajando, como se marchita la piel de los rostros y las piedras carcomidas por los temporales. La frase de Faulkner con la que el autor abre la novela, oficia de testimonio inequívoco sobre lo dicho: “Entre la pena y la nada elijo la pena”. En el fondo, Llamazares no es un nihilista porque intuye, con el viejo Virgilio, que sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt, es decir, que hay lágrimas en las cosas y que tocan la mente de los mortales. Esta epifanía del dolor, que aparece cruda y bellamente en una de sus primeras novelas titulada La lluvia amarilla (quizás la novela más triste que he leído en mi vida) parece ser la materia prima del escritor, al menos del escritor que es el propio Llamazares.
¿Por qué escribimos? Podemos preguntarnos. Responde el autor desde las páginas de Vagalume:
“Escribir era más que una vocación, era una forma de sobrevivir al tiempo, al vacío sucesivo de los días y a su irreparable pérdida […] era una tabla de salvación”. Y Completa luego el protagonista con estas palabras: “Sin escribir yo sería un desgraciado”.
Uno puede escribir para ganarse el pan y está muy bien, puede escribir para buscar el aplauso fácil o la limosna del poder, pero el auténtico escritor experimenta en las entrañas de su extenuación una vocación soteriológica. No es casualidad que la última obra inédita de Manolo Castro, el maestro fallecido que desvela los días del protagonista de la novela de Llamazares, lleve por título Carácter y destino, porque “Escribir es una manera de entender y de estar en el mundo”.
Quizás, la reflexión final y más potente de Llamazares, es la que resuena en una de las criaturas literarias de su obra: “Escritor es aquel que seguiría escribiendo, aunque no le leyeran”. La idea ya está en mi compatriota Leopoldo Marechal, cuando en 1948, en su icónica novela titulada Adán Buenosayres, nos regala esta página gloriosa:
ADÁN
El verdadero poeta lo sacrifica todo a su vocación. ¡Oigan bien, hasta su alma!
SCHULTZE
¿Usted escribiría, si en la tierra no quedara nadie para leerlo?
ADÁN
Vea, Schultze. Imagínese un rosal a punto de abrir una rosa en el instante preciso en que la trompeta del ángel anuncia el fin del mundo. ¿Se detendría acaso el rosal?
La vocación del escritor es una voluntad azul, un cirio profano que condensa la fatiga de la abeja, la cera de la pena y la luz espesa de la dorada miel. El escritor es un poseso, porque como decía Miguel Delibes: “un día empiezas a escribir y, de repente, levantas la cabeza y te has hecho viejo”.
Promediando mi viaje a la meseta castellana, me escapé una mañana a Madrid. Al salir del Metro, el cielo de la capital española asperjó una lluvia bautismal sobre mi rostro. Compré un paraguas en un puesto de diarios y busqué el Paseo de Recoletos. Un nombre se incendiaba en el ramaje de mi sangre: Gran Café Gijón. Iba yo tras los fantasmas de un puñado de escritores, tras los ecos de las tertulias literarias, anhelando la luz etílica de sus arañas, el grana pálido de sus cortinas y el eco ido de las voces de Ramoncín, de González Ruano, de Pepe García Nieto, de José Hierro o de Camilo José Cela. Me senté en la primera mesa, a la izquierda y pedí un vaso leche caliente como pedía Francisco Umbral. Cerré los ojos y recité a Paco casi de memoria:
“Escribí artículos, reportajes, entrevistas, pies de fotos, cosas que tenía pedidas y cosas que iba a ofrecer a todas partes. Escribí cuentos nuevos y pasé en limpio otros viejos. Con el ruido de lluvia de la máquina, con el chaparrón alegre de las letras llenaba el silencio de la pensión y el vacío de mi vida.»
El resto del día en Madrid, fue una peregrinación silente por la Gran Vía, la resolución de un enigma de sangre en la Calle de Santa Clara N° 3, en la que una noche de carnaval de 1837, Larra se dio un pistoletazo en la sien porque le dolía un amor y porque también le dolía España. Fue un almuerzo en una taberna escondida, una antigua librería como refugio y el Cristo de Velázquez en el Prado, el mismo que desveló a Unamuno y que me hizo perder el tren de vuelta a Valladolid.
Julio Llamazares dijo alguna vez: “Para mí, las novelas son tumores emocionales que se forman en la conciencia”. Bendito padecimiento sin cura, digo yo entonces. Benditas sean las luciérnagas que vagan en la noche con su lumbre a cuestas: VAGALUMES.
Diego Chiaramoni
Noviembre de 2023
Autor
Últimas entradas
 Actualidad11/04/2025El Padre Santiago Cantera y el Salmo 25 (26). Por Javier Montero Casado de Amezúa
Actualidad11/04/2025El Padre Santiago Cantera y el Salmo 25 (26). Por Javier Montero Casado de Amezúa Actualidad10/04/2025Abuso recaudatorio: El sector de la papelería exige una fiscalidad justa para el material escolar, equiparable al resto de Europa
Actualidad10/04/2025Abuso recaudatorio: El sector de la papelería exige una fiscalidad justa para el material escolar, equiparable al resto de Europa Actualidad09/04/2025Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, denunciado ante la Comisión Europea. Por CFP Manos Limpias
Actualidad09/04/2025Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, denunciado ante la Comisión Europea. Por CFP Manos Limpias Actualidad08/04/2025La palaciega y corrupta servidumbre de «su sanchidad». Por Mauro Velasco
Actualidad08/04/2025La palaciega y corrupta servidumbre de «su sanchidad». Por Mauro Velasco




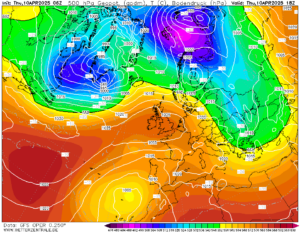


¡Qué belleza Diego! El remate de cada una de sus columnas es como de una pieza musical. ¡Enhorabuena arentino!
Hermoso artículo.