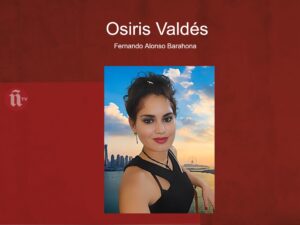|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Fue un genio, fue el adelantado del Teatro del Absurdo
Por su actualidad y como homenaje personal en su aniversario este numantino “Ñtv España” me ha permitido reproducir algunas escenas irrepetibles de la gran novela del escritor madrileño. Pero, antes vean una nota biográfica de su vida y de su obra:
“Nació en Madrid en octubre de 1901 y murió el 18 de febrero de 1952 tal día como hoy. Se llamaba Enrique Jardiel Poncela y fue uno de los grandes dramaturgos y genio del teatro español. Su obra, precursora del teatro del absurdo, se alejó del humor tradicional y se acercó a otro más intelectual, inverosímil e ilógico. Esto le supuso ser atacado e incomprendido con la crítica de su tiempo. Sin embargo, el paso de los años ha ido acrecentando su figura y sus obras se siguen representando con gran éxito, Eso sí, siguiendo aquel decir de Larra:” escribir en España es llorar”, murió arruinado, en gran medida olvidado y desilusionado a los 51 años de edad. “ Eloisa está debajo del almendro”, “ Amor se escribe sin hache”, “ Pero .. ¿ hubo alguna vez 11.000 vírgenes?”, “ La tournée de Dios”, “ Usted tiene ojos de mujer fatal”, “ Un adulterio decente”, “ Los ladrones somos gente honrada”, “ Como mejor están las rubias es con patatas”, “ 4 corazones con freno y marcha atrás” y tantas más de su largo repertorio siguen siendo hoy un modelo para los jóvenes que se adentran en el mundo del teatro. También el cine encontró en Poncela una mina de oro. Pero, Jardiel Poncela cometió el error de ponerse de parte de las tropas franquistas y eso le valió el rechazo de la izquierda”.
Y ahora lean parte del capítulo 1 de “Amor se escribe sin hache”:
“Lady Sylvia Brums de Arencibia, solicitada por aquellas doce manos, se había visto obligada a echarse en una otomana y a adoptar la postura de los condenados al suplicio llamado de la escalera (1).
Todas las mañanas, desde hacía unos años, aquellas operaciones se repetían y sólo cambiaban los nombres de las personas que manoseaban a lady Sylvia. El peluquero, «monsieur Robert», había sido antes «mister Mac. Averny», y antes, otro, que era alemán, y mucho antes, otro, que era bizco. E igual ocurrió con la masajista, con el pedicuro, etc. La única que no variaba lo más mínimo era la propia lady Sylvia Brums.
Nacida en el histórico castillo de los Brums, en Mersck, pueblecito del condado de Hardifax (pueblo, castillo y condado serían preciosos, probablemente, si existieran en el mundo), Sylvia había vivido rodeada de lujo y de orquídeas.
A los siete años perdió a su madre. Aquella elegante dama se fue una mañana a Londres a presidir una función a beneficio de los «niños ingleses criados con biberón», y no volvió más. Al pronto se pensó en un crimen. Y puede que lord Brums -padre de Sylvia y esposo de la desaparecida- hubiera hecho movilizar a los agentes de Scotland Yard si no hubiese sido porque, a los dos días de desaparecer, lady Brums envió a su marido la siguiente carta:
«Me largo a América con mi amante, porque estoy ya hasta la coronilla de ti y de tus ascendientes. Te deseo un buen reúma. Alicia.»
Lord Brums fue a llorar; pero no le dio tiempo: el odio hacia la mujer nació de súbito en el ventrículo derecho de su corazón y pronto ocupó toda la víscera.
Un mes más tarde descubría el estado de su ánimo a sir Ranulfo Macaulay, amigo de la infancia, en un descanso entre dos partidas de «golf».
–Querido Ranulfo: la fuga de mi mujer me llena de odio hacia ella.
–¡Bah! Considera, Patricio -repuso Macaulay, para quien no tenía nada importancia, fuera de sus minas de hulla-. Considera, Patricio, que tú eres veinte años más viejo que tu mujer; estás en la época en que comienza a preferirse un buen «grogg» a una noche de pasión. Y las mujeres, querido amigo, no entienden otra música que la ejecutada con las trompas de Falopio.
–No; si mi odio hacia ella no está motivado porque se haya fugado con su amante.
–Pues ¿por qué?
–Porque en su carta me desea un buen reúma y hoy, al levantarme, ya he sentido los primeros dolores, Ranulfo.
Macaulay le aconsejó que se armase de paciencia y que mandara comprar salicilatos.
Pero lord Brums no tenía cura y de allí en adelante pasó el resto de su existencia con las piernas rígidas, apoyadas en un butacón.
Y como los deportes le enloquecían, diose a cultivar el ejercicio del remo, único para el cual no necesitaba mover las piernas. Pasaba largas horas acuchillando las aguas de un lago próximo al castillo con la aguda proa de un esquife.
Un día, en cierto brusco movimiento, el esquife dio la vuelta y sir Patricio cayó al lago. Sabía nadar y era hombre sereno, así es que, al encontrarse en el agua, sacó su pipa y pretendió llenarla de tabaco, pensando que alcanzaría la orilla nadando únicamente con las piernas.
Por desgracia, había olvidado que el reuma tenía sus piernas inmovilizadas.
Y lord Brums se quedó en el fondo del lago hasta que lo sacaron once días después, envuelto en líquenes y mucho más muerto de lo que le conviene a un hombre que tiene cierto interés en seguir viviendo.
Sylvia y la boda
El ochenta y cinco por ciento de las muchachas, cuyo padre está reumático e inmóvil en un butacón, adquieren el carácter disoluto de las cortesanas. Y si la acción se desarrolla en Inglaterra, en lugar del ochenta y cinco por ciento resulta el noventa y hasta el noventa y cuatro. Y si la acción se desarrolla en Oklahoma, entonces es el ciento nueve por ciento.
Sylvia no quiso ser esa excepción que confirma la regla, y al convencerse de que lord Brums no podía seguirla en sus evoluciones alrededor del amor, se convirtió en una Mesalina que decía «stop, thank you, good morning» y «trade mark».
Las primeras pulsaciones de pasión coincidieron en Sylvia con la llegada de la primavera, que en el condado de Hardifax es tumultuosa y algo menos húmeda que un impermeable. El parque que rodeaba el castillo de los Brums se vestía de frac y en las solapas de sus macizos estallaban los tulipanes, los rododendros y las rosas de Escocia. Y por encima de todos los olores campestres, sobresalía el de las marlefas (1).
¿Fue aquel perfume lo que aturdió a Sylvia privándola del raciocinio? ¿O lo que la privó del raciocinio fue el deseo de lucir su camisa, color pervinca? No es fácil determinarlo. Pero lady Brums cayó de un modo vulgar con el jardinero del castillo, un mozo que se llamaba modestamente Jim y que se pasaba el día construyendo silbatos con trocitos de ramas de álamo y una navajita de Birmingham. (El Albacete del Reino Unido.)
La escena había sido rápida. Sylvia sorprendió a Jim fabricando un silbato, se echó en sus brazos y le dijo en inglés:
–Te amo.
Jim la abrazó, correspondió durante seis minutos al amor de Sylvia, la saludó con una inclinación de cabeza, recogió del suelo su navajita y su ramita de álamo y se alejó, trabajando de nuevo en el silbato y tarareando un aire irlandés.
Sucesivamente Sylvia amó a toda la servidumbre que se afeitaba y vivía en el castillo.
Y la noche en que se cumplía el novenario del entierro de lord Brums, sir Ranulfo Macaulay ofreció su brazo a Sylvia, la llevó al «hall» del castillo y le hablo así:
–Sylvia: eres ya una mujer…
–Lo sé -replicó ella, que aborrecía los prólogos
inútiles.
–Y yo, Sylvia, soy un hombre…
–Lo sospeché al momento, sir Ranulfo.
–Pues bien, Sylvia: cuando un hombre y una mujer se han encontrado solos como nosotros, se han casado. Esto viene ocurriendo desde el tiempo de Adán.
–Adán y Eva no se casaron, sir.
–Por eso su pecado fue original. Pero tú y yo, que somos más vulgares, debemos casarnos. Tengo el honor de poner a tus pies mis cuatro minas de hulla, Sylvia.
Lady Brums reflexionó unos instantes, muy pocos, para no malgastar su cerebro. Luego se acercó a sir Ranulfo y le habló al oído largamente. Sir Ranulfo retrocedió lleno de asombro.
–¿Es posible? -dijo-. ¿Y quién ha sido él?
–Primero, Jim -repuso Sylvia-. Luego, Jack; después, John; más tarde, Harry, Fred, Tom, Doug…
–¡San Jorge! -exclamó sir Ranulfo cayendo en un sillón que había pertenecido al duque de Buckingham.
–He creído necesario decíroslo para que os convenzáis, sir Ranulfo, de que la que va a ser vuestra esposa tiene un alma sincera.
–Gracias, hija mía… Déjame que me recobre… El golpe ha sido tan inesperado…
–Pero pensad que lo inesperado siempre es gracioso, sir.
Sir Ranulfo Macaulay calló, aparentando no haber oído la última reflexión de Sylvia. Luego, como si hablase consigo mismo, murmuró:
–Sin embargo… Sin embargo…
Por fin se alzó resueltamente del sillón, se paseó por la estancia, acarició con gesto maquinal una reproducción en bronce de la Venus Calipygea, que se aburría en uno de los rincones, y se dirigió a Sylvia.
–Yo me casaría contigo de buena gana; pero después de lo que me has confesado, nuestra boda me parece un negocio un poco sucio…
Sylvia se estremeció; luego se irguió exclamando:
–¿Y puede desdeñar un negocio sucio el hombre que tiene cuatro minas de carbón?
Un silencio imponente, y al cabo, sir Ranulfo Macaulay avanzó con grave solemnidad.
–¡Basta! -dijo-. Nos casaremos a primeros de mes.
Y el día 5 de junio se casaron.
Dos literas en el expreso
Sylvia tenía entonces dieciocho años. Macaulay tenía setenta y tres. El se hallaba agotado por la edad y por los disgustos que le producían sus cuatro minas, y ella disfrutaba de un temperamento ígneo entrenado en el largo ejercicio de nueve amantes diferentes.
Sin embargo, Sylvia no engañó a sir Ranulfo Macaulay.
Porque sir Ranulfo Macaulay murió el día mismo de la boda.
Una aplastante angina de pecho, sobrevenida al final del almuerzo de esponsales, obró el milagro de que Sylvia Brums fuese, en aquel memorable martes 5 de junio, las siguientes cosas:
- De ocho de la mañana a doce del día, «soltera».
- De doce del día a dos y media de la tarde, «casada».
- De dos y media de la tarde en adelante, «viuda».
Al llegar la muerte, sir Ranulfo Macaulay había inclinado ante ella la testa, no obstante lo cual murió sin testar; y Sylvia, a quien el tránsito de lord Brums había dejado heredera de un capital de doscientas mil libras, vio cómo se acumulaba a su fortuna la fortuna de su fugaz marido.
(«Las fortunas se forman por acumulación de valores«.)
(«Las tertulias literarias y los montones de piedras se forman por acumulación de adoquines.)
Sylvia lloró a Macaulay durante diez minutos. Después se encerró con el administrador de su marido e indagó la cifra a que ascendían los bienes de sir Ranulfo. Resultó de la investigación que los castillos que el difunto poseía en Rostgow y en Larcatles valían ochenta mil libras. Al saberlo, Sylvia salió del despacho, lloró otros diez minutos a Macaulay y volvió a entrar en la estancia. Entonces se enteró de que las minas de hulla darían, al ser negociadas, de trescientas a trescientas veinticinco mil libras, y Sylvia lloró al muerto diez minutos más. Por último, el administrador puso en conocimiento de la viuda, que el dinero en metálico que dejaba sir Ranulfo se aproximaba a sesenta mil libras y ochenta peniques. Con lo cual, Sylvia se apresuró a añadir otros diez minutos a los ya llorados.
El administrador hizo los cálculos finales rápidamente:
Conceptos:
Valor de los castillos de Rostgow y Larcatles, incluidos tapicería, moblaje, obras de arte, garajes, cuadras, cocheras, equipos de deportes y roedores instalados en las cuevas: 80.000,00 libras.
Valor de las minas de hulla «La Repleta», «La Profunda., «La Pródiga» y «La Vertical»: 325.000,00 libras.
En metálico, dejado por sir Ranulfo al morir, por imposibilidad de llevárselo al otro mundo: 60.000,80 libras.
Total apabullante: 465.000,80
Lady Sylvia Brums había llorado cuarenta minutos justos, de suerte que -según cuenta aproximada del administrador- resultaron unas once mil quinientas ochenta y cinco libras y dos peniques por cada minuto de llanto. Lo que no habría sido capaz de llorar ninguna viuda que no fuese ella.
–Así, pues… ¿estoy rica? -le dijo Sylvia al administrador.
–¡Lady Sylvia está riquísima! repuso él de un modo que hubiera resultado equívoco en España.
–Y ya… ¿lo puedo todo?
–»Yes». La fuerza que le dan sus dos herencias, lady Sylvia, es ilimitada. Todos los deseos de lady Sylvia pueden ser satisfechos. ¿Desea algo lady Sylvia?
–Sí, William. Deseo que tomes billete en el expreso de Londres para la noche. Tú me acompañarás en el viaje; iremos absolutamente solos. Reserva un único departamento. Yo ocuparé la litera de arriba y tú la de abajo.
Y añadió jugueteando con una ramita de muérdago:
–Cuando estemos en el tren y me haya acostado ya, procura subir a mi litera, que tengo que darte a esa hora un recado importante.
(Al administrador del difunto sir Ranulfo se le cayó al suelo una cartera de piel negra, llena de documentos, que llevaba siempre bajo el brazo.)
… … … … … … … … …
Y al llegar a Londres, lo que William Hebert llevaba bajo el brazo no era la cartera de piel negra llena de documentos, sino un perro de piel blanca lleno de pulgas. Lo habían encontrado perdido en el andén de la estación y Sylvia se propuso prohijarlo.
(«Cuando veáis que un hombre va con un perro bajo el brazo detrás de una mujer, y al parecer contento, no vaciléis en determinar la relación que tiene con ella: o es su criado o es su amante o no es ninguna de las dos cosas».)
… … … … … … … … …
Recorrieron juntos toda Europa. Lo que se dice un hermoso idilio; pero William, el antiguo administrador, que seguía llevando el perro bajo el brazo, sentía en lo hondo de su alma que, para ser feliz, debía decidirse por cualquiera de estas seis resoluciones:
I.- Tirar el perro al paso de un tren.
II.- Comérselo.
III.- Regañar con Sylvia.
IV.- Tirarla al paso de otro tren (o del mismo).
V.- Comérsela.
VI.- Casarse con ella.
Y lo que decidió fue casarse… !Claro!
Cuando se lo propuso, Sylvia le preguntó:
–¿Y eso por qué?
–Porque me canso de llevar el perro bajo el brazo, Sylvia.
–Sin embargo, desde que le bañaron, pesa mucho menos.
–Es cierto, pero no basta. Necesito ser tu marido para tener el derecho de colgar a este encantador animalito de una viga.
Y con el sencillo monosílabo, Sylvia consintió en aquella nueva boda.
Así que la vida matrimonial se normalizó, William Hebert se dio el gusto de tirar al mar el perrito que le había esclavizado tanto tiempo, pero fue ésa su única satisfacción de casado. Porque no tardó en darse cuenta de que en Sylvia se había operado un fenómeno frecuente: ella, que en la comunidad de una unión ilegal le había sido fiel, porque nadie le imponía la obligación de serlo, no bien se encontró casada y consciente de que mantenerse fiel a William era su deber, comenzó a engañarlo.
Los disgustos habrían sido terribles si William hubiese tenido el pelo negro, porque amaba extraordinariamente a Sylvia. Pero William era albino y a los hombres albinos les falta carácter para imponerse a las mujeres y para aprender a montar en bicicleta. De modo que, al enterarse de una nueva infidelidad de su esposa, William hacía lo que hacen los niños cuando les peinan: lloraba.
Y mientras se mojaba de llanto la corbata, una cruel lucha se entablaba dentro de su corazón.
El matrimonio se había instalado en Madrid, porque Sylvia amaba ahora a un español y los negocios del nuevo amante requerían la presencia de éste en la ciudad del cielo azul y del servicio de gas deficiente.
No tardó William en enterarse del extravío de turno. Volvió a mojar de llanto su corbata y a luchar valerosamente contra la desdicha. Pero sus fuerzas de resistencia iban batiéndose en fuga.
Y persuadido de que llevar a Sylvia al buen camino era tan difícil como conducir a pie quince gatos por carretera, se encerró en su alcoba y se practicó una operación delicada.
Al día siguiente, Sylvia ponía de su puño y letra los nombres de las amistades más íntimas en unos sobres que encerraban este lindo prospecto:
Rogad a Dios por el alma de William Hebert Handckerchif que falleció, víctima de un accidente doméstico, el día 16 de enero de 1921 a los 63 años de edad R.I.P.
Lo de «accidente doméstico» era un delicioso eufemismo con el cual se intentaba ocultar a la sociedad mundial que William Hebert se había comido cuarto de kilo de cianuro potásico.
… … … … … … … … …
Paco Arencibia -el amante español, causa indirecta de aquel hecho- también recibió la consiguiente esquela. Y su único comentario hacia Hebert fue éste:
–!Qué estúpido!
Comentario que volvió a repetir ocho días después delante de Sylvia, que había ido a visitarle con el cuerpo envuelto en negro y las pestañas rebozadas de «pasta».
–¿Por qué le llamas estúpido? ¿Porque se ha muerto?
–No. Porque se ha matado.
–Veo que opinas igual que el forense…
Arencibia contestó tecleando en su pianola un cuplé.
–¿Es que tú no te matarías si, estando casado conmigo, te engañase? -indagó Sylvia.
Paco Arencibia lanzó una carcajada que había de durar 620 segundos.
–¡Matarme yo! -exclamó levantando los brazos al techo como si quisiera agarrarse a la lámpara- ¡Matarme!
Y emitió una carcajada de media hora de duración.
Sylvia Brums, herida en la vanidad -único impulso, único fin, único sentimiento, único ídolo, único dios de las mujeres-, se revolvió iracunda.
–¡No serías capaz de hacer la prueba! -le gritó.
Silencio.
Arencibia, súbitamente serio, avanzó paso a paso hacia su amante. La cogió por un brazo.
–Oye -le dijo-. No nos casamos mañana, porque la ley no lo permite. Pero el día 25 de noviembre, o sea dentro de diez meses, firmaremos juntos el acta matrimonial.
Ambos vieron desfilar aquellos trescientos días en una actitud febril; sentían una impaciencia loca, una verdadera sed de que el tiempo pasase. Y el tiempo pasó al fin; todo acaba por pasar en el mundo: hasta las procesiones de Semana Santa.
Se casaron, y el mismo día del enlace, por la tarde, Sylvia llegó de la calle y, sin despojarse del abrigo, entró en el despacho de Paco. Llevaba en la mano una fotografía.
–Mira -habló, tirando la fotografía encima de la mesa-, éste es el retrato del que acaba de ser mi amante.
Arencibia se caló el monóculo y examinó el retrato.
–¡Es un guapo muchacho! -alabó-. Mi enhorabuena.
Y agregó en seguida:
–¿Quieres dar orden de que nos sirvan? Tengo un hambre terrible.
… … … … … … … … …
Ya, en los seis años de matrimonio con Sylvia, Paco Arencibia había conocido a un número de amantes de su mujer absolutamente inverosímil. Su actitud continuaba siendo la misma que la del día de la boda. Al enterarse de cada nuevo resbalón de lady Brums, daba su opinión personal del interfecto y felicitaba calurosamente a su esposa.
Porque Paco Arencibia, con sus treinta y ocho años elegantísimos, su distinción, su cabello canoso y su boca fruncida hacia el lado izquierdo, tenía teorías particulares sobre el amor, las mujeres, la fidelidad, la muerte, la vida, el honor, los viajes en automóvil, etc., etc.
Hasta que cierta tarde, en el Casino, sorprendió, al entrar en uno de los salones, una conversación que sostenían acerca de él varios socios.
Comentaban las veleidades (¡qué bonito, veleidades…) de lady Sylvia y afirmaban que «el pobre Arencibia estaba ciego».
Arencibia se dirigió a ellos, les saludó y ordenó a un criado que pidiese en la biblioteca del Casino el volumen señalado en catálogo con el número 3,227 y que se lo trajera.
El criado volvió al rato con el libro; era una «edición-miniatura» de «Don Quijote de la Mancha«, esa gloriosa novela que elogia todo el mundo, pero que nadie ha leído.
Y Arencibia cogió el tomo, lo abrió, y arrellanándose en la butaca, comenzó:
«–En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo de los de adarga…»
Al acabar la lectura del primer capítulo, se encaró con los amigos murmuradores.
–He leído este capítulo, porque perteneciendo a una «edición-miniatura» demuestra no sólo que yo no estoy ciego, sino que mi vista es excepcional.
Los amigos, que eran cobardes, como el resto de los habitantes de Europa, Asia, África, América y Oceanía, se quedaron lívidos. Arencibia siguió:
–No estoy ciego. Veo perfectamente. Ignoro el número exacto de amantes que ha tenido mi mujer, por la misma razón que ignoro el número exacto de estrellas que forman el sistema solar o el número de granos de arena que encierra el desierto del Sahara o el número de tartamudos que estudian Medicina. Resumiendo: lo que yo no veo es porque no quiero mirarlo. Pero ya que existen cretinos que se ocupan de mis asuntos particulares, voy a tomar una medida con la cual probaré a todo bicho viviente que no estoy ciego. Buenas tardes.
Y Arencibia se levantó y se fue del Casino.
La medida anunciada consistió en dirigirse a una imprenta, donde encargó la impresión de cien mil circulares, que decían así:
- Francisco Arencibia Paseo de la Castellana, 90 (hotel)
Madrid
Sr. D. …
Muy distinguido señor mío: Habiendo tenido noticia de que es usted el actual amante de mi esposa, lady Sylvia Brums Carter, y suponiendo que usted ignora que a mí me tiene sin cuidado el que usted le diga «amor mío», «mi cielo» u otra cualquiera de esas simplezas tan frecuentes entre enamorados, siento el gusto de comunicar a usted por medio de esta circular que no tiene necesidad de ocultar a los ojos de la sociedad esos culpables amores, puesto que yo, como marido y presunto perjudicado, los autorizo desde el momento.
Con tal motivo me es muy grato ofrecerme a usted como s. s. y amigo, q. l. e. l. m.,
Héctor Francisco Arencibia.
Y a partir de aquel día, cuando Paco Arencibia se enteraba de que Sylvia había cambiado de pasión, averiguaba el nombre y las señas del nuevo favorito, escribía todo ello a la cabeza de una de las circulares y en un sobre, y ordenaba echar la carta al correo, advirtiendo que no olvidasen ponerle sello.
Matrimonio feliz
Marianito, «el botones», después de haber obedecido la última orden de Sylvia relativa a que le acercase el atril, se dirigió a su ama:
–Señora: el señor pide permiso para entrar a saludar a la señora.
Sylvia desvió sus cejas hacia el pequeño «groom» todo lo que le permitió la parafina, y repuso:
–Hazle pasar en seguida.
El «botones» desapareció como un cometa y no tardó en aparecer de nuevo (como los cometas también), diciendo:
–El señor.
En la puerta, color de palo de rosa, surgió Arencibia: en la mano, el sombrero, los guantes y el bastón.
Y Elisa, la manicura; Fernández, el pedicuro; Asunción, la masajista; monsieur Robert, el peluquero; Guzmán, el electromecánico, y Juanita, la doncella, se retiraron a un lado respetuosamente abandonando la estatua yacente de lady Sylvia. Esta, con gran gentileza, le alargó a su marido una de las manos, que Arencibia besó de un modo personalísimo.
–¿Descansaste bien?
–Divinamente, Sylvi. («Diminutivo de Sylvia».)
–¿Sales?
–A dar una vuelta.
–Cada vez tienes un aire más distinguido, querido mío.
–Y tú estás cada vez más hermosa.
Sylvia sonrió con agrado y murmuró amablemente:
–This is very readig and how?
A lo que Arencibia repuso riendo:
–Litle parrows cleveland… (1).
Luego volvió a besar la mano de su mujer y salió del gabinete, dándole un papirotazo cariñoso al «botones», que permanecía serio y rígido al lado de la puerta.
Y Elisa, Fernández, Asunción, monsieur Robert, Guzmán y Juanita volvieron a apoderarse de lady Sylvia y continuaron el interrumpido manoseo de su cuerpo, tan bello y tan adúltero…
(¡Qué final!)”
(Continuará mañana)
Autor
-
Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.
Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940.
Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.
En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.
En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.
Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.
Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.
Últimas entradas
 Actualidad11/03/202511-M: Los cerebros que están en la cárcel no fueron los verdaderos y algunos de los verdaderos siguen vivos. Por Julio Merino
Actualidad11/03/202511-M: Los cerebros que están en la cárcel no fueron los verdaderos y algunos de los verdaderos siguen vivos. Por Julio Merino Actualidad21/01/2025Estalla el tsunami Begoña y Sánchez ataca a fondo. Por Julio Merino
Actualidad21/01/2025Estalla el tsunami Begoña y Sánchez ataca a fondo. Por Julio Merino Actualidad16/01/2025Los «Hechos» tampoco son sagrados. Por Julio Merino
Actualidad16/01/2025Los «Hechos» tampoco son sagrados. Por Julio Merino Actualidad13/01/2025Juez Dª Mercedes Alaya: Un monumento olvidado. Por Julio Merino
Actualidad13/01/2025Juez Dª Mercedes Alaya: Un monumento olvidado. Por Julio Merino