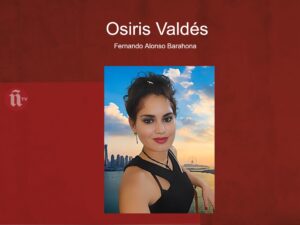|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Sabido es —porque así lo ha escrito Nietzsche e incluso Pascal—, que quien mira largo tiempo a un abismo acaba siendo mirado por el propio abismo. Y al igual que resulta innegable la fascinación cautivadora del abismo y su consecuente —o no— caída, resulta innegable también la fatal consecuencia de su aproximación. No en vano el castellano incluye en su vastedad inabarcable una palabra tan precisa como lo es abismarse. Achacable a aquellos locos, aquellos desesperados, aquellos malditos curiosos empecinados en otear la tiniebla del horror. Así, la Real Academia Española define abismarse, en su tercera acepción, como “entregarse del todo a la contemplación, al dolor”. Epíteto sin duda aplicable a la labor narrativa de John Maxwell Coetzee.
J.M. Coetzee —así firma— es un autor sudafricano: nacido en Ciudad del Cabo, sí, pero con una educación en buena parte autodidacta muy ligada a la alta cultura europea y habiendo pasado sus años decisivos en el aprendizaje de la derrota —también llamado aprendizaje de la vida— en Londres. En muchos aspectos, Coetzee es más un autor occidental que africano pero África es una constante que le obsesiona: ninguno de sus grandes males le es ajeno, ninguna de sus eternas heridas abiertas queda fuera de su literatura. Una literatura que es la mejor puerta de entrada al fracaso de las naciones postcoloniales. El fracaso de las sociedades surgidas tras largos periodos de descolonización, democratización y lucha por los derechos humanos en países donde la civilización no siempre está presente en toda la geografía humana. El fracaso de una teoría que se revela fallida en el momento de ser aplicada a la realidad. Y, planeando sobre el total de su producción, brilla con luz propia una sola novela: Disgrace (traducida al castellano como Desgracia). Allí confluyen todos esos fracasos: en la violación colonizadora cometida por el protagonista que espejea con la violación cometida por parte de los colonizados contra su hija. Difícilmente se puede simbolizar mejor la historia nacional de Sudáfrica antes y después del apartheid.
Desgracia cuenta una historia de derrumbe moral; que no una historia moral o moralista. Habla del deseo y de la muerte como actores principales de la vida: eros y thanatos en clave pagana. Su protagonista es David Lurie, un profesor de la Universidad Técnica de Ciudad del Cabo, donde enseña poesía romántica. La novela cuenta su tragedia: una gran tragedia moderna: “Vivo, he vivido, viví”. En palabras de Quevedo: “Soy un fue, y un será, y un es cansado”. De Góngora: “En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada”. De Hobbes: “Una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”. De Shakespeare: “La vida no es más que una sombra en marcha; un mal actor que se pavonea y se agita una hora en el escenario y después no vuelve a saberse de él: es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no significa nada”. De Cervantes: “Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada”. Y de Pascal: “Imaginemos un grupo de hombres encadenados, todos ellos, condenados a muerte, algunos de los cuales son decapitados cada día en presencia de los demás, quienes aguardan, perdida toda esperanza, que les llegue su turno: tal es la imagen de la condición humana”. La historia de David Lurie es una adaptación moderna de la de Job; así lo podemos deducir de unas palabras que Coetzee pone en boca de su protagonista: “No es un castigo al que yo me haya negado, al contrario. Ni siquiera he murmurado contra lo que me ha caído encima. Al contrario: estoy viviéndolo día a día, procurando aceptar mi desgracia como si fuera mi estado natural. ¿Cree usted que a Dios le parecerá suficiente que viva en la desgracia sin saber cuándo ha de terminar?”. Lurie es un tipo solitario, de 52 años, especialista en la obra de William Wordsworth. Introspectivo, hastiado, con un alto nivel cultural y carente de afectos conocidos. Lleva años tratando de escribir una biografía sobre Byron, sin éxito. Desprecia el ambiente universitario, llegando a decir de sus colegas: “Son clérigos en una época posterior a la religión”; de sus alumnos dice: “Hace ya tiempo que dejó de sorprenderse del grado de ignorancia de sus alumnos. Postcristianos, posthistóricos, postalfabetizados”.
En cuanto a afectos, el dinero ha sustituido el cariño: “Le sorprende que una hora y media por semana en compañía de una mujer le baste para ser feliz, a él, que antes creía necesitar una esposa, un hogar, un matrimonio”. Como casi todos los solitarios, Lurie es un gran observador y, desde luego, no es joven y no tiene escapatoria, solo le queda aguardar la muerte: “Envejecer no reviste ninguna elegancia. Es mera cuestión de despejar la cubierta, para que uno al menos pueda hacer lo que han de hacer los viejos: prepararse a morir”. Entonces reencuentra esa vida que llevaba largo tiempo perdida, a la espera solo de la muerte, muerto, ya, en vida, cuando se cruza en su camino Melanie Isaacs, una alumna mulata. Es el deseo, esa llama que prende la vida, lo que ocasiona una resurrección vital en el acabado David Lurie: “Un último aumento de la llama de la vela de los sentidos, justo antes de apagarse”. Tras una relación sexual brutal y un intento frustrado de chantaje, Melanie acusa a David de violación y se produce un juicio universitario donde a Lurie se le ofrecen dos salidas: el arrepentimiento o el exilio. Tras una defensa verbal impresionante, Lurie huye a la granja donde vive su hija Lucy, una mujer independiente en un entorno inhóspito. Aquello que Lurie enseñaba en clase sobre un poema de Byron terminará siendo aplicable a él cuando su hija quede embarazada fruto de una violación a manos de unos sudafricanos nativos pagados por un terrateniente local. Tras la marcha de su hija, Lurie quedará abandonado y únicamente dedicado a sacrificar perros callejeros mediante una inyección letal. Sobre el Lucifer de Byron decía: “Sea bueno o malo, si le apetece, lo hace. No actúa por principios, sino por impulsos. Y la fuente de sus impulsos es algo que, para él, permanece en la oscuridad”. Estaba hablando de sí mismo: solo que no comprende el significado de la culpa ni del perdón, pero que acabará entendiéndolos a tenor de lo que le sucederá en adelante. Sobre su juicio, Lurie dirá: “Vivimos en una época puritana. La vida privada de las personas es un asunto público. La lascivia es algo respetable; la lascivia y el sentimiento. Lo que ellos querían era un espectáculo público: remordimiento, golpes en el pecho, llanto y crujir de dientes a ser posible. Un espectáculo televisivo, la verdad. Y yo a eso no me presto”. Una denuncia contra la censura y el puritanismo imperante que hace evocar las mejores páginas del libro de ensayos Contra la censura, del propio Coetzee.
Pero el arrepentimiento ya no servirá de nada: Lurie habita un mundo nuevo, diferente a aquel al que pertenece: “Él habla italiano, habla francés, pero el italiano y el francés no le salvarán allí donde se encuentra, en lo más tenebroso de África”. Entonces llegará el hecho central de la novela: tres hombres asaltan la granja. Irrumpen, revuelven, roban. Ejecutan a los perros ―la vieja bulldog se salva, al menos por un breve lapso más de tiempo―, agreden brutalmente a Lurie hiriéndole y provocándole quemaduras en la cabeza y, tras encerrarle, violan en serie a su hija. Pasado el incidente, Lucy es reticente a acudir a la policía. Denuncia lo ocurrido obviando lo más grave: la violación. En el trato rehúye la cuestión, la evita; como si no hubiera ocurrido, parece un fantasma, alguien que habita un cuerpo ajeno, es “el secreto de Lucy, su desgracia”. Lurie es más beligerante, trata de buscar respuestas. Los nativos le dan la suya: “Lo mejor es que cada cual cuide de sí mismo, porque la policía no nos salvará de nada”. Lucy tendrá que huir al tiempo que Lurie desistirá de su propósito de escribir un libro sobre Byron. Solo le quedarán los perros a los que él mismo da muerte a diario: “De los perros del patio hay uno por el que ha llegado a tener un cariño especial. Es un macho joven que tiene una de las patas de atrás tan reseca que solo puede arrastrarla. Desconoce si ha sido así desde que nació. Ningún visitante ha mostrado el menor interés por adoptarlo. Su período de gracia está a punto de expirar; pronto tendrá que someterse a la aguja de la jeringuilla”. Lurie puede quedarse con el perro y, sin embargo, decide no hacerlo y termina desprendiéndose de él. El barniz de la civilización ha caído y la muerte en vida se ha consumado: todo intento por cubrir la brutalidad de esos dos hechos contribuirá a consumar la infamia moral. La única dignidad posible queda reducida a dar muerte –y a lentamente recibirla, a manos del tiempo– extirpando, en la medida de lo posible, todo rastro de dolor aparejado.
En su discurso por el Premio Nobel, Coetzee recreó la vuelta de Robinson Crusoe a Gran Bretaña. Situación análoga a su vuelta a Sudáfrica tras pasar una etapa solitaria y hermética en Londres, y una imagen muy significativa sobre su labor narrativa. Uno tiene que haber sido un náufrago para poder representar, a la vuelta, el mundo del que se ha vivido apartado. Desde la misantropía de un Gulliver que solo tolera a los Houyhnhnms es como mejor se describe el comportamiento de los Yahoos. Pascal Quignard escribe un breve texto compilado en sus imprescindibles Pequeños Tratados, bajo el epígrafe de “Cita y Muerte”. Me tomo la licencia de transcribirlo: “Toda cita es —dicho en retórica antigua— una epopeya: se trata de hacer hablar al ausente. Eclipsarse ante el muerto. Pero también el insistente ritual según el cual se comía el cuerpo de los muertos, o el del dios. Sacrificio para preservarse de él para contener este poder cortándolo en pedazos e ingiriéndolo en parte”.
Sigue Quignard: “Del mismo modo, el sentimiento de una pérdida inicial, absoluta (de abandono, de separación o de muerte) se presenta a menudo como el origen de los libros (por lo menos de las novelas y de los sistemas filosóficos). En este sentido, la tentativa irrisoria y suntuosamente atascada y citadora de Montaigne evoca un círculo tal vez fundamental: la muerte, adonde todo confluye en nosotros no puede ser encarada más que si suponemos su experiencia. Parece —digamos que parece— que la hemos sentido al nacer. En verdad es una noción muy precavida la de un duelo que fuera anterior a nosotros solo porque está delante de nosotros: atravesada en este sentido nuestra vida por la prisa. Pero, a la vez, todo es también reconocimiento, reminiscencia —y con un efecto igualmente deprimente. Si todo comenzó un buen día, todo ya ha tenido lugar y definitivamente se mide con esa limitación —o bien, lo que en la lengua de este país se llamaba los fines, con este terror. De la connaturalidad con la nada. La muerte está en los dos cabos de esta cadena de oro y no es cierto que otras civilizaciones, a semejanza de la nuestra, no hayan sentido igualmente desesperante, o tan horrible, lo que precede al nacimiento”.
Concluye Quignard: “Porque nunca es una madre, un recuerdo, un objeto, un estado lo que se ha perdido. Si fuera así, un rezo, una evocación, una búsqueda, una investigación bien llevada, un análisis concienzudo podrían alimentar la ilusión de poder recuperar un día lo que falta. Pero es la ausencia lo que sostiene eso que falta. Todo lo que puede ser vivido es lo que está en la muerte. Todo está perdido. Sin memoria. No ha ocurrido. Tampoco nada puede devolver su recuerdo ni rememorar su desaparición. Es una amnesia que precede a la memoria. El eclipse se sitúa en los dos cabos de la cadena imaginaria: carece de identidad. Mantenemos con el eclipse total —nuestra ausencia, o más bien la ausencia en nosotros— un vínculo privilegiado pero cuyo privilegio no es el hecho de escribir. Nos esforzamos entonces en el duelo de un modo extremo. Y en la nada. Y en vano. Y en este sentido es hasta cierto punto fácil decir que para quien escribe cualquier lengua es una lengua muerta. Es una memoria de nada, pero exacta a como nos acordamos de la muerte”.
Todos los escritores son, deben ser, extranjeros. Exiliados. Esa distancia metafísica, más allá de realidades concretas, es necesaria para poder escribir. Su lugar es un estar y no estar en la sociedad porque señalar el lugar del escritor como marginal constituiría, de por sí, una elección contradictoria. Hipócrita. Por eso el oficio de juntapalabras está rodeado de silencio, de una realidad intangible ajena a la realidad que describe —es su opuesto, es su suplantador, es la realidad literaria: su émulo, su falseamiento y su máscara—. Coetzee asemeja, en ese aspecto y desde el ateísmo, la labor del escritor a la de rezar. Una plegaria íntima y desatendida pero que, como más tarde cristalizaría el psicoanálisis sustituyendo la liturgia religiosa, resulta sanadora para quien la formula. Toda escritura vivisecciona lo inconsolable con la espúrea fe —todas lo son para el escritor— de poder, a la postre, cicatrizarlo. Uno de los pocos poemas de Kafka que nos han llegado certifica: “Vamos y venimos,/ Nos separamos/ y, a menudo, no volvemos a vernos”. Idea con la que coincide Camus: “Se acabarán los dolores y los odios, también morirán los que no los olvidan, y todo pasa. Salvo algunas obras, tierra común y compartida, patrimonio sin fronteras”.
Desgracia es la gran novela con la que se cierra el siglo XX. Publicada en 1999, decisiva en la (merecida) concesión del Premio Nobel de Literatura en 2006, es una obra que debe ser citada junto a todas las grandes obras de su siglo. Es, también, una anunciación certera del siglo XXI. Y es, de entre todas las demás significaciones que pueden atribuírsele, la mejor novela sobre la aplicación real de lo que en literatura se ha dado en llamar “postcolonialismo”. Con sus tremendas consecuencias. ¿Qué hace Coetzee en Desgracia? Retratar el estado moral de su país a través de la decadencia de sus personajes principales y del mundo en el que viven. Sin una crítica política explícita —que existe, indudablemente, disgregada a lo largo de su obra— y sin un ápice de sentimentalismo ni de impostación. Con la contención formal, estilística y anímica que compone su estilo, casi conceptista, casi azoriniano en su uso de la parataxis. Con el pesimismo filosófico que vertebra la no-ética de la resistencia que atraviesa su obra: una ficción donde no hay ética pero que está plagada de enfrentamientos éticos. De moralidad amoral. Y con la inevitable resignación desprendida de su mirada, que es la de quien carece de esperanza para su propia vida, para su nación o para el tiempo que le ha tocado en (¿mala?) fortuna vivir.
Muchos escritores señalan a la literatura como medio para “exorcizar” a los “demonios” de cada hombre. Del hombre que escribe y que, con ello, se niega. La escritura o la vida: muchos son los “demonios” de Coetzee y muy hondas sus ligaduras íntimas. En Verano escribe: “¿Cuántos de los andrajosos trabajadores que pasan por su lado en la calle son los autores secretos de obras que les sobrevivirán: carreteras, muros, torres metálicas? Al fin y al cabo, una clase de inmortalidad, una inmortalidad limitada no es tan difícil de encontrar. ¿Por qué insiste entonces en inscribir unas marcas en papel, con la leve esperanza de que personas que aún no han nacido se tomen la molestia de descifrarlas?”. Sin embargo, dudo que le quede algún demonio por exorcizar. No porque esté falto de talento literario —obras como Verano le colocan en la innovación de la novela actual—, sino porque en sus novelas, que oscilan siempre en torno a las escasas 200 páginas, los demonios quedan expuestos a la luz, con el corazón abierto en canal y la sangre descendiendo a borbotones. Sin concesiones. Como solo puede hacer alguien que hace mucho ha dejado de ser una persona para ser solo ya esa vaguedad que hemos dado en llamar escritor. Penosa labor, la suya. Esa labor infeliz de abismarse en la insania y la desgracia.
Todo lo que yo pueda decir de esta novela es oquedad pura: ninguna lectura me ha afectado más, me ha trastornado más, me ha silenciado más. Comparable, solo, a El Gatopardo de Lampedusa. En el intento por acercarme a ella y favorecer la comprensión, he perdido. No merece la pena seguir escribiendo ante el estruendoso sinsentido de un aborto intelectual: callar, solo eso, y remitir a los interesados al propio libro. Su voz firme en el paso del tiempo, en ésta época donde se publican tantos libros y donde tanto esfuerzo va a parar a ninguna parte, a ningún lector, a una variabilidad nula del pensamiento, de las certezas y de los dogmas significa una sola cosa; algo que tuve claro desde el primer momento y que se ha convertido en una evidencia: que Desgracia es un clásico y una obra maestra del arte que ennoblece el género iniciado con Cervantes: la novela. Su universalidad trasciende toda barrera histórica y geográfica como lo hace Antígona de Sófocles. Con justicia podemos decir igualmente que es y será siempre un gran libro para quien quiera conocer mejor nuestro tiempo: una época donde los individuos luchan contra un mundo cambiante que no entienden y del que no pueden —y lo que es más grave: no deben— esperar nada semejante a la compasión. Una renuncia que corre pareja a la expresada por David Lurie ante la pregunta de Bev Shaw sobre el último perro a punto de ser ejecutado: “Sí, voy a renunciar a él”.
Autor
Últimas entradas
 Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas
Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas
Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo
Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas
Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas