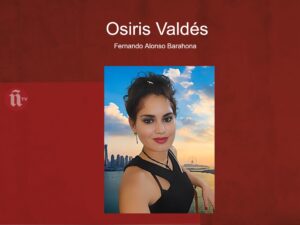|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Se ha producido el sorpasso; hoy casi nadie lee grandes novelas —a pesar de que no paren de producir e imprimir libros que llegan y se marchan, tan fugaces como perfectamente olvidables, de La Casa del Libro— pero todos leemos periódicos. De forma compulsiva y a la espera de que Twitter imponga su total, definitiva y letal dictadura de los 140 caracteres y las muy pocas neuronas activas. Era previsible: desde los tiempos de Larra hasta los de Umbral, el lector contemporáneo tenía la certeza de que la literatura —de los novelones decimonónicos a las novelitas vanguardistas— no siempre estaba garantizada en el último Premio Nacional del Libro pero que, en cambio, lo estaba y con creces en la columna del domingo de un articulista predilecto. En buena medida sigue siendo así, aunque les pese a los mismos puristas que nunca se cansan de decretar la muerte de todo y, especialmente, de la gran literatura; al cuerno con ellos.
Tom Wolfe, padre del nuevo periodismo y más tarde uno de los mejores novelistas clásicos de su generación, lo expresaba así desde la perspectiva del escritor de crónicas que reflexiona sobre el cambio en marcha al tiempo de gestarlo y hacerlo realidad: “Sé que jamás soñaron en que nada de lo que iban a escribir para diarios o revistas fuese a causar tales estragos en el mundo literario… a provocar un pánico, a destronar a la novela como número uno de los géneros literarios, a dotar a la literatura norteamericana de su primera orientación nueva en medio siglo… sin embargo esto es lo que ocurrió”. Amén.
Adoptar un punto de vista del narrador de una novela era la máxima de estos periodistas. Posicionarse en la primera persona para hablar; introducir descripciones subjetivas de cualquier reducto situado en la escena o diálogos que nadie parecería haber registrado; escoger una perspectiva determinada y muy concreta desde la que narrar un gran acontecimiento; buscar los detalles más nimios y convertirlos en metáforas de la totalidad; escribir, sin complejo alguno, más palabras que las que ocupa cualquier relato corto de una revista especializada; otorgarle al lenguaje una musicalidad y una capacidad de adjetivación que nadie habría podido imaginar en las páginas de un diario… Lo pillan, ¿verdad? Ser un escritor punk asestando pedradas en forma de palabras y encajando puñetazos bajo la apariencia de parábolas desde la última casa del burgués en la sociedad que éste ha creado para sí mismo: la información matinal. Todo ello, por supuesto, sin perder la precisión periodística que debe ajustarse como un zapato a la realidad: sucesos bien precedidos por la fecha y la hora en la que tuvieron lugar. Empecemos, pues.
2.
Fecha: Invierno de 2019, Madrid. Lugar: Estudio de grabación de Radio Intereconomía. Personajes: el crítico de cine Gonzalo Contreras y la directora en funciones de Vivir de Cine, María Aller; bueno, y también estaba yo. Tema del programa: ¿Qué películas resultan las más esperadas para el 2020 a punto de iniciarse? Mi respuesta: The French Dispatch, la —entonces— última película de Wes Anderson. Spoiler: Pandemia del Coronavirus —Estimación: marzo de 2020, empezamos a sangrar por la herida—, retrasa el estreno. Conclusión: No he podido pensar una sola vez en la puta película sin sentir la nostalgia de aquello que pudo ser y no fue: un año sin virus, muertes, restricciones a la libertad anticonstitucionales y mascarillas por doquier; entre otras aberraciones que ustedes ya conocen. Cita erudita número 1: “El hombre es lo que ama y ama lo que desaparece” (William Butler Yeats). Cita erudita número 2: “Si ser neurótica significa querer dos cosas incompatibles a la vez y al mismo tiempo, entonces soy una absoluta neurótica” (Sylvia Plath). Cita erudita número 3: “Totó, tengo el presentimiento de que ya no estamos en Kansas” (pronunciada por Judy Garland en El Mago de Oz, película de 1939). Prosigamos, para avanzar.
Fecha: Verano 2021, Madrid. Lugar: Parque de El Retiro, frente al Palacio del Cristal, sentado en un banco a salvo del calor. Protagonistas: Mi teléfono móvil, yo de nuevo, y muchos turistas japoneses y centroeuropeos armados con sendos palos de selfie y un color de piel tostada hasta la insania y más allá. Acción: Recibo un mensaje de una amiga que ahora procedo a transcribir: “Wes Anderson va a rodar una peli en Madrid. Me lo ha contado el móvil y me he acordado de tí. Al parecer Scarlett Johansson es parte del rodaje y se encuentra en estos momentos en Chinchón, lo digo por si tus gustos no han cambiado”. Conclusión: Mi mente regresa al invierno de 2019 y a mí alrededor todo se oscurece como si el sol hubiera desaparecido; joder, me digo, si todavía no han estrenado The French Dispatch. Cita erudita: “Niño, si miras demasiado tiempo la televisión desde tan cerca te quedarás ciego” (dicho popular de las abuelas a lo ancho del mundo). Mejor cierra el teléfono, para que terminemos de una vez.
Fecha 1: Marzo de 2014. Acción 1: Acaba de terminar la película El Gran Hotel Budapest y un cartel informa de que la cinta está inspirada por y dedicada a Stefan Zweig. Tengo apenas 15 años y no conozco al escritor; tan solo unas semanas después me zambulliré en varios de sus libros hasta quedar deslumbrado y terminar de entender el homenaje a ese “mundo de ayer” —es decir, que fue y se perdió— que Wes Anderson ha realizado con su película. Fecha 2: Otoño de 2021. Acción 2: Termina The French Dispatch y leo apresuradamente la hilera de nombres a los que está dedicada la película, de entre los que se me quedan alojados en la memoria el de Joseph Mitchell —autor de dilatados silencios creativos y autor de El Secreto de Joe Gould— y James Baldwin —para Paul Auster, el mejor escritor norteamericano de la segunda mitad del siglo XX y autor de El blues de Beale Street—. Revelación: Wes Anderson lo acaba de hacer: otro mundo perdido, otro homenaje profundo, otra avalancha de diversión desinhibida y arte cinematográfico a raudales; solo que ya nada es igual: no puede serlo. Cita erudita: “Hoy un país pertenece a quien controla sus medios de comunicación. Los medios pueden influir en la vida política de un país solamente creando opinión. Los periódicos no son un órgano al servicio del público, sino un instrumento de formación del público. La objetividad periodística es un mito. Un diario hace interpretación no solo cuando mezcla un comentario con una noticia, sino también cuando elige cómo poner en página el artículo, cómo titularlo, cómo acompañarlo de fotografías, cómo conectarlo con otro artículo que habla de otro hecho; y sobre todo un diario hace interpretación cuando decide qué noticias dar” (Umberto Eco). Eso que Eco no alcanzó a oír esa música de violines que ponen en algunas fases del telediario; Wes Anderson, por contra, sí que lo ha hecho. Y, ahora, vamos de una vez con la película.
3.
Gélido hieratismo, un control estético apabullante y la más pura perfección formal; o lo amas o lo odias: así es el cine de Wes Anderson, rey de los cineastas estetas y último de los grandes artistas tan superficiales como cínicos; tan sentimentales como románticos. Anderson es el gran heredero de Kubrick —ambos encuentran su mayor inspiración en la película El placer (1952) de Max Ophüls—, un personalísimo creador de imágenes inconfundibles y reconocibles en apenas un vistazo rápido; el autor con más —y mejor— diseño de arte del cine actual; creador compulsivo de historias que desembocan en historias como si cada película fuera una auténtica matrioshka narrativa de espejos borgianos interminables. Con The French Dispatch (2021), el cineasta texano —suponemos que la némesis de todo lo que los directores Tommy Lee Jones o Terrence Malick, por citar dos ejemplos, representan— nos ha dejado su obra más ambiciosa, poco convencional y rebosante de relatos originales a la par que divertidos. Mil y una crónicas de la mano y con la voz de nuestra Sherezade más estrafalaria y original.
En sus Seis propuestas para el próximo milenio, ese genio llamado Italo Calvino escribía lo siguiente: “Si quisiera escoger un símbolo propicio para asomarnos al nuevo milenio, optaría por éste: el ágil salto repentino del poeta-filósofo que se alza sobre la pesadez del mundo, demostrando que su gravedad contiene el secreto de la levedad, mientras que lo que muchos consideran la vitalidad de los tiempos, ruidosa, agresiva, rabiosa y atronadora, pertenece al reino de la muerte, como un cementerio de automóviles herrumbrosos”. Porque el existencialismo es, después de todo, la letra de una canción pop y Wes Anderson lo sabe: no necesitas más filosofía que la de John Lennon, David Bowie o Lou Reed para abrirte paso en la desolación diaria de la vida: tienes los temas y tienes el talento, ya solo faltan los acordes. De nuevo Calvino: “a un libro le pido estructura, lenguaje propio y decir algo nuevo”; y, de nuevo, eso es lo que encontramos en la película de Anderson: grandes temas —muerte, amor, arte, ambición, revolución, etcétera— e historias enormes compuestas de pequeños fragmentos que, colocados los unos junto a los otros, componen un gigantesco mosaico: posmodernidad pura y una forma de narrar con imágenes convincente y eficaz para entender el cine desde y para el siglo XXI. Todo ello desde la más desatada originalidad creativa que reformula con todas las licencias imaginables lo mejor del arte siempre y cuando, claro, nos movamos entre los límites de La Fuente (1917) de Duchamp y las Latas de Sopa Campbell (1962) de Warhol; de las ruinas de la Vieja Europa en llamas al incipiente imperio de los mass media y la producción en cadena provenientes de unos EEUU sembrados de televisores en color y modernas radios con las que poder asistir, estupefactos, a los anuncios de muerte de, respectivamente, JFK (63), Robert Kennedy (68) y Martin Luther King (68); sin contar las imágenes insólitas provenientes de, por ejemplo, la Guerra de Vietnam, la dimisión de Nixon o, mucho tiempo después, la destrucción de las Torres Gemelas; pero esa es otra historia.
The French Dispatch (2021) es un festival de cine motivado por el puro amor a la forma, por una gratuita e infantil vocación de contar historias, que está dedicada e inspirada en aquellos “maestros salvajes del periodismo gonzo” de los que habló Jesús Palacios en alguna ocasión. Una etiqueta que incluye nombres como el de Truman Capote, Norman Mailer, Ken Kesey, Gay Talese, Susan Sontag y, por supuesto, Hunter S. Thompson; además de publicaciones tan prestigiosas como The Paris Review —al espectador español le debe de producir euforia la coincidencia del estreno de la película con la reciente edición de las entrevistas en dicha revista a cargo de la prestigiosa editorial Acantilado— y, sobre todo, The New Yorker. Si no resultara repulsivo por sus connotaciones académicas, estaríamos legitimados para usar el término “metaficción” como resumen de lo realizado por Anderson en esta ocasión: una reflexión sobre el sentido de contar historias, así como de los múltiples límites emocionales y personales que opta por pulverizar sin contemplaciones aquel que se decide a traspasar dicho umbral sin posibilidad de retorno —solo, si acaso, de silencio—.
¿De qué va, en definitiva, La crónica francesa (The French Dispatch, 2021)? De una ciudad ficticia situada en Francia, Enniu-sur-Blasé, donde un grupo de extravagantes y entrañables buscavidas condenados al infame oficio de plumillas cuentan historias —tan reales como disparatadas— de forma compulsiva a cuenta de su director, Arthur Howitzer Jr (Bill Murray), que acaba de morir y con el que muere, también, la publicación entera. Al fin y al cabo, se trata de un estilo de periodismo que, ya lo sabemos todos, jamás volverá a ocurrir dado que no hay directores que lo toleren, publicistas que lo financien, ni una base de lectores lo suficientemente sólida que lo apoye en un mundo, el nuestro, dominado por la relación mercantil, la tiranía de los horarios y la condena a muerte que supone cada plazo irrevocable. Algunos acontecimientos fundamentales de las últimas décadas como el Mayo del 68 parisino y lo más granado de la historia del cine francés previa a la nouvelle vague —Jean Renoir, Louis Malle, Robert Bresson, Jacques Tati o, entre otros, Jean Vigo— habita en The French Dispatch; pero, en el fondo, el resultado final no deja de ser una deliciosa aventura de Tintín puesta a 24 fotogramas por segundo. Que no es poco.
Autor
Últimas entradas
 Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas
Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas
Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo
Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas
Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas