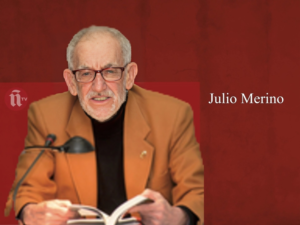|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Publicaba el ABC estos días una entrevista al enfermero Agustín Vázquez, definido por el autor del artículo como “reticente a abandonar la mascarilla, pese a estar vacunado”. En el titular venía destacada una afirmación impactante: “No pienso quitarme la mascarilla. Me siento desnudo”. Por supuesto, todo individuo es libre de portar o no mascarilla, sobre todo ahora que se ha levantado la veda para que se pueda pasear por la calle sin ser susceptible de entablar alguna reyerta con uno de esos vecinos reconvertidos, bajo el pretexto de la pandemia, a su auténtica vocación: la de “policías callejeros”, y que tanto abundan en España. Sin embargo, no puedo dejar de sorprenderme al leer las declaraciones de este sujeto o cuando me cruzo —me atrevería a decir sin exagerar que cada vez que salgo a la calle— con algún automóvil en cuyo interior se desplaza únicamente un individuo, el piloto, con la mascarilla puesta, a pesar de estar solo y en —se supone— su propio coche.
Cabe recordar que la OMS nunca ha señalado la efectividad del uso de las mascarillas al aire libre. No haré sangre con las declaraciones del egregio Fernando Simón sobre lo innecesario de llevar mascarillas cuando el virus carcomía media Europa. Ni tampoco al recordar como el magnánimo Gobierno, el mismo que ahora nos exime del uso de la mascarilla al aire libre, nos la quiso imponer hace no tanto en la playa y en la montaña, incluso permaneciendo en la más sobria y trapense de las soledades. Solo pienso plantear una sencilla pregunta: ¿hasta qué punto no se ha lobotomizado a la población que cuando pueden evitarse el engorro de pasear embozados prefieren conservar su cubreboca?
Como es bien sabido en los últimos estertores de la IIGM el ejército useño se vio ante una disyuntiva. Los aliados y los soviéticos habían domeñado Europa incoando contraofensivas desde los dos extremos del continente hasta alcanzar Berlín, en lo que sería el nacimiento de la posterior división de la ciudad y del país con un muro que sería levantado años después, en 1961, hasta su posterior derrumbe en 1989. Los useños debían acabar con su propia porción de la guerra, que se había iniciado con el bombardeo de la aviación japonesa sobre la base naval de Pearl Harbor, en Hawai. Se trataba de una guerra paralela: la de la lucha entre el Japón imperialista y el imperialismo yanqui por el Pacífico —una lucha que continúa hoy con China en el lugar de Japón, ¿o acaso pensaban que la presencia de la comunista Corea del Norte entre Japón y la comunista China es casual?—. Poner fin a esa lucha requeriría de muchas muertes entre las filas de los propios japoneses, capaces de combatir hasta sucumbir; y, por supuesto, entre las de las tropas useñas. Por eso se optó por un remedio sin precedentes en la historia: la puesta en marcha de lo que serían los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki, consecuencia del secreto Proyecto Manhattan, y que constituyen hasta la fecha las únicas bombas atómicas arrojadas sobre población civil en la historia. Ya entonces se habló de un concepto que haría fortuna: “daños colaterales”.
Tras la rendición hubo pequeños reductos de militares japoneses que se negaron a deponer las armas. Entre los casos más célebres, destacan dos nombres: Hiroo Onoda y Shoichi Yokoi. El primero se rindió en 1974, cuando su superior Yoshimi Taniguchi se trasladó a la isla de Lubang, donde Onoda resistía desde 1944 —cuando contaba con 22 años de edad—, para liberarle de su onerosa guardia. El segundo se rindió apenas dos años antes cuando contaba con 57 años y el resto de sus compañeros hacía tiempo que habían perecido a causa de las condiciones ínsitas a la supervivencia en la selva, donde se habían emboscado para resistir. Como estos dos soldados hoy famosos en Japón, otros muchos siguieron convencidos de la existencia de la guerra durante la friolera de casi 30 años. Detrás de fenómenos tan delirantes se encuentran los insondables recovecos de la mente humana. Es por eso que cuando muchos de nuestros compatriotas enarbolan su derecho a seguir llevando la mascarilla después de la fecha límite, uno no se sorprende demasiado.
Autor
Últimas entradas
 Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas
Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas
Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo
Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas
Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas