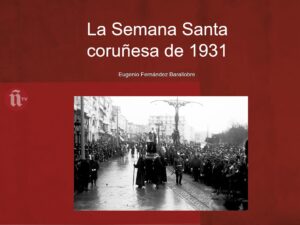|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
En el primer avión que salió iba Rafael Alberti, su mujer María Teresa León y el coronel Cordón y Dolores Ibárruri “La Pasionaría”, su secretaria Irene Falcón y el Presidente Negrín, y en el último, hacia la media noche, partió otro con el general Hidalgo de Cisneros, el comunista Enrique Líster, y otros generales rojos.
4/03/2019 – ALICANTE (ANTONIO MARTIN/EFE). Las 160 hectáreas de viñedos y trigo que hoy ocupan el antiguo aeródromo de Monóvar fueron escenario hace justo 80 años de uno de los últimos episodios de la II República, el exilio de Juan Negrín y figuras como La Pasionaria y Rafael Alberti en cuatro aviones.
Al mediodía del 6 de marzo de 1939, un pequeño Dragon Rapide de la compañía británica Havilland fue el primer aparato en despegar con Alberti, su mujer embarazada, la escritora María Teresa León, y el coronel Antonio Cordón rumbo a la ciudad argelina de Orán.
Fue el mismo destino que tomó pocos minutos después otro avión del mismo modelo, que llevó a Dolores Ibárruri ‘La Pasionaria’, su secretaria Irene Falcón, el diputado comunista francés Jean Cattelas y a varios miembros de la inteligencia comunista.
Desde el ‘Dragon Rapide’, un modelo idéntico al que había usado Franco en la sublevación de 1936, Alberti vio en la alicantina sierra de Aitana el último pedazo de España y decidió, entonces, llamar así a la hija que esperaba.
Dos de las personas que han estudiado estas horas trascendentales de la historia de España, el director de la casa-museo Azorín de la Fundación Caja Mediterráneo de Monóvar, José Payá, y el guionista Rafael Maluenda, que lo ha trabajado para un futuro proyecto de cine, han relatado a Efe que estas personalidades alcanzaron el aeródromo a bordo de varios taxis desde las casas que ocupaban en Elda, cuyo nombre en clave era ‘posición Dakar’.
Varias horas después y entre dos tanquetas, llegó desde la casona de El Poblet (‘posición Yuste’) una comitiva de coches con matrícula de las Fuerzas Aéreas Republicanas (FAR) con Negrín, los miembros de su gobierno y algunos allegados.
En torno a las 3 de la tarde, el último presidente de la II República despegó en un Douglas DC-2 de las Líneas Aéreas Postales Españolas (LAPE) a Toulouse (Francia), en un recorrido junto a la costa.
Y hacia la medianoche partió el último grupo en otro avión idéntico al mismo destino con algunos de los más altos militares leales a Negrín: el coronel Hidalgo de Cisneros, jefe de la Aviación Republicana (al mando del aparato) y el comunista Enrique Líster.
Las limitaciones de espacio y peso hizo que en tierra quedaran decenas de figuras más o menos cercanas a la cúpula republicana que acabaron entregándose o que huyeron por su propio pie.
Páginas de “Yo fui Ministro de Stalin” del comunista Jesús Hernández
Después de la dimisión del Presidente Azaña, la turbiedad de la atmósfe- ra se hizo más densa. La autoridad de que gozaba Negrín, minada por la du- dosa conducta de los stalinistas, de los cuales se había convertido en prisione- ro, se vino a tierra. Nadie se sentía ni gobernado ni obligado. La descomposi- ción moral se agigantaba. En los gobiernos civiles se comenzaron a extender pasaportes a cuantos ciudadanos civiles y militares lo solicitaban, a pesar de no disponer de ninguna frontera terrestre por la cual pudieran salir los deseo- sos de abandonar el territorio nacional. Y el Gobierno ni prohibía ni tomaba providencia alguna contra el hecho.
Las autoridades militares, en uso de los derechos que les confería la de- claración del estado de guerra, suspendían los actos públicos que organizaban las organizaciones de base del Partido Comunista, y la censura mordía en todos aquellos escritos que tendían a esclarecer aquella niebla de derrotismo. Y el Gobierno lo toleraba y el Partido Comunista lo aceptaba.
Da una idea de la complicidad de la dirección del Partido en el plan de los capituladores, la conversación sostenida el 2 de marzo de 1939 en el des- pacho del general Miaja, entre el general Hidalgo de Cisneros, comunista, y el coronel Casado, jefe del Ejército del Centro. Esta conversación ha sido re- cogida por Álvarez del Vayo en su libro «La Guerra comenzó en España», página 304.
«El día en cuestión —relata Vayo—, el coronel Casado había invitado al general Hidalgo de Cisneros a almorzar con él. En el curso de la conver- sación, el coronel Casado expresó su convicción de que Franco no quería negociar con el Gobierno de Negrín y de que nada se podría lograr, por lo tanto, mientras fuese con éste con el que se hubieran de discutir las condiciones de paz. Por otra parte, no había tiempo que perder. Era indispensable llegar a un acuerdo «en dos o tres días». «Y sólo nosotros los militares, po- demos hacerlo,» añadió el coronel Casado. Luego se refirió a las entrevistas que había tenido en Madrid con ciertos funcionarios británicos. «No puedo entrar en detalles, pero te doy mi palabra de honor de que yo puedo conse- guir de Franco mucho más que el Gobierno de Negrín.» Y, más tarde, dijo:
«Estoy absolutamente seguro —y sobre esto te doy mi palabra de honor— de que se puede lograr de Franco la promesa de que no entrarán en Madrid los alemanes, italianos ni moros; que no habrá represalias; que podrá salir de España todo el que quiera y que a la mayoría de los militares se nos reconocerá el grado que tenemos.»
Hasta aquí la conversación. Álvarez del Vayo dice a continuación, que dada la importancia de esta conversación, en octubre de 1939, se dirigió al general Hidalgo de Cisneros, a la sazón en Francia, para que la rectificase o reafirmara, recibiendo confirmación de su autenticidad.
No hay, pues, motivos para poner en duda la veracidad de esa entrevista. Pero para mí las conclusiones no son las del mero historiador que registra los hechos, sino las del político que extrae deducciones. Y la primera y principal es ésta:
Hidalgo de Cisneros era un militante del Partido Comunista, directamente relacionado con la dirección del Partido, junto a la cual se encontraba du-rante todos esos días aciagos. ¿Informó Cisneros a la dirección del Partido de su conversación con Casado? No me cabe la menor duda. Quiere decirse que la dirección del Partido dejaba rodar los hechos sin obstaculizarles el camino.
¿Informó a Negrín? Sin duda. Y Negrín, sabiendo que era cuestión «de dos o tres días» el levantamiento, nada se atrevió a intentar, quizás aconsejado por los elementos moscovitas que no le abandonaban ni a sol ni a sombra.
En tales circunstancias aparecen el mismo día 2 de marzo en el Diario del Ministerio de Defensa una serie de órdenes de carácter militar, entre las que figuraban el nombramiento de Miaja como inspector general de las Fuer- zas de Mar, Tierra y Aire, quitándole las facultades de jefe supremo de todas las fuerzas de tierra; la disolución del Grupo de Ejércitos y la distribución en distintos lugares de los componentes de su Estado Mayor. A continuación, el Diario registraba el ascenso al generalato de toda una serie de significados coroneles comunistas, la destitución de comandantes militares de significación política adversa a los comunistas y la designación de otros tantos comunistas para ocupar dichas Comandancias. Asimismo se destituía al jefe de la Base Naval de Cartagena y se designaba a un comunista para ocupar el puesto.
La serie de medidas adoptadas por Negrín por exigencias del Buró Polí- tico, que a su vez obedecía órdenes de Togliatti y de Stepanov, produjeron una furiosa reacción en el ánimo de todos los personalmente afectados y de todos los dirigentes de las organizaciones del Frente Popular que veían, y con sobrada razón, en aquellas disposiciones, un auténtico golpe de Estado del Partido Comunista. La medida, de clara inspiración moscovita, fue una fina provocación política, una incitación a la rebeldía y al desacato, la chispa que debía encender el polvorín de la sublevación. Dije entonces, lo repetí en la Unión Soviética y lo reafirmo hoy, que los desdichados nombramientos bus- caban la finalidad de sublevar todas las fuerzas políticas y militares contra el Gobierno y el Partido Comunista, para acabar con la mínima unidad que sos- tenía todo el tinglado de nuestra guerra. Como debieron prever sus autores — más adelante veremos que fue así—, la respuesta llegó cuarenta y ocho horas después con la sublevación de Cartagena y, veinticuatro más tarde con la de la Junta encabezada por el coronel Casado en Madrid, y en la cual, unidos a los militares, aparecían los socialistas, los republicanos, los anarquistas y los sindicalistas. Es decir, el Frente Popular y las fuerzas militares contra Negrín y el Partido Comunista.
CAPITULO VIII
Antes que Franco, nos vence Moscú. La mentira de la resistencia. Sin Gobierno y sin Buró Político. La provocación soviética. Sublevación de Cartagena. La Junta de Casado. La fuga de los cobardes. Togliatti apuñala la lucha.
La posición Yuste
EN cuanto tuve conocimiento del contenido del «Diario Oficial», dispuse mi salida para Elda. Tenía el presentimiento de que el volcán de odios y pasiones concentrados estaba a punto de irrumpir en una erupción que nos destruiría a todos.
Carretera adelante, Mena me decía:
—La verdad es que la conducta de los camaradas de la dirección no me gusta nada. Quisiera equivocarme, pero mi impresión es desastrosa.
—No digas tonterías Mena, ¿por qué desastrosa?
—¿Por qué? ¿Acaso no estás viendo que el impulso de la conspiración se extiende en tropel adelantando todos los desalientos? ¿Quieres decirme por qué la dirección del Partido abandona Madrid en estas horas críticas?
—No olvides que Negrín, jefe del Gobierno, se encuentra en Elda y que la dirección del Partido precisa estar a su lado para sobrellevar con él cual- quier contingencia de gravedad que en el minuto más imprevisto puede pre- sentarse en esta situación de confusionismo y desorientación en que vivimos.
—¡Pamplinas! —exclamó Mena—. ¿Que Negrín está en Elda?… Está en Elda y en todas y en ninguna parte a la vez. El Gobierno es una entidad más abstracta que concreta, más aparente que real. Por carecer, carece de todo re- sorte de mando y de residencia social. ¿Qué se le pierde al Partido cerca de esa sombra errante? ¿Por qué se aleja el Partido de los centros principales de comunicación y se sepulta en ese perdido pueblecito alicantino?
—La dirección de nuestro Partido es algo parecido a un Estado Mayor. Debe situarse allí donde crea que le es más fácil su actuación, cuidando de quedar «fuera de los fuegos del enemigo». Creo como tú —agregué— que Elda no es el lugar más indicado. Precisamente una de las razones de mi viaje es proponer a los camaradas que se trasladen a Valencia.
—Pero no solamente es necesario que salgan de ese pueblo, sino que además no debe abandonarse Madrid, cuando se tiene la seguridad de que allí se está conspirando en plena calle.
—Supongo que se habrán tomado las medidas necesarias para hacer frente a los acontecimientos y que el hecho de haber salido la dirección no significa huida ante el peligro —dije, dándome cuenta de que hablaba para tranquilizarme a mí mismo.
—¿Quieres que te diga la verdad de lo que pienso? —preguntó con su proverbial franqueza Mena.
—Ya sabes que me encantan tus disparates —autoricé bromeando.
—Pues no te enojes: creo que para el Gobierno y para la dirección del Partido Elda no ofrece otras razones estratégicas que de contar con un magní- fico aeródromo, ni más motivos tácticos que los motores de los Douglas siempre al relenti.
—Eres venenoso, Mena. Da gracias a que te conocemos, pues por mucho menos hemos fusilado a excelentes camaradas.
Mena era, a veces, excesivamente rudo en sus juicios. Pero a mí me agradaba escucharle. Era un comunista distinto a los demás: honradote, fran- co, leal, uno de los no muy abundantes miembros del Partido que en todo mo- mento se producen sin doblez ni temor. Decía lo que pensaba y pensaba en voz alta. Amaba al Partido, creía en él. Cuantos problemas se planteaban los examinaba con una independencia de criterio salvaje. Nada le importaba. Lo que no le parecía justo lo criticaba sin reparar en las consecuencias. Al mismo tiempo se hubiera dejado matar mil veces por el Partido. Era el contraste vivo de ese tipo de comunista de troquel que no piensa, porque piensa que todo está pensado ya, y que estima herejía opinar sobre lo que previamente no han opinado los dirigentes. Oyéndole hablar, había más de una vez pensado en la significación y la invencible fuerza que cobraría nuestro Partido si en él tu- viéramos millares y millares de Menas. Sería el fin de los «tabús» y de los «mitos», derribados por el soplo de la sinceridad política y de la dignidad re- volucionaria.
¿Acaso en aquel mismo momento no iba yo pensando lo que él venía di- ciendo en voz alta y clara?
Llegamos a Elda con las primeras sombras de la noche. Y a bocajarro recibo la noticia de que en los fuertes de Cartagena ondea la bandera fran- quista. Busco a Negrín y Negrín no está. Busco a Pasionaria y me dicen que se halla de visita en «Los Llanos», aeródromo de Albacete.
Pregunto por Uribe y me dicen que Uribe está buscando a Negrín. In- quiero por Togliatti o Stepanov y me dicen que andan por Murcia. Al fin, tras de mucho indagar, encuentro al subsecretario de Guerra, coronel Cordón, que estaba dado a todos los diablos por la sublevación de la Base Naval de Carta- gena y la «huida» de la Escuadra, a la que suponíamos también en rebeldía, pero que no se decidía a actuar sin órdenes de Negrín.
Los comunicados de Cartagena eran cada vez más apremiantes y angus- tiosos.
—Déjate de ministros y presidentes —conminé— y ordena la salida in- mediata de una de las divisiones de Levante para Cartagena.
—No puedo hacerlo sin orden del Presidente —contestó Cordón.
—La responsabilidad la tomo yo como Comisario del Grupo de Ejércitos. cial?
—Pero tú ya no eres comisario del Grupo, ¿no has leído el Diario Ofi-
—¿Qué soy yo entonces? —grité a aquel zoquete burocratizado.
—Pues comisario inspector de las fuerzas de Mar, Tierra y Aire.
—¿En cuál de mis tres jerarquías quieres que te redacte la orden? —in- terpelé irónico.
—Pero… —titubeó Cordón.
—Sin peros que valgan. Primero aplastar la sublevación, después el di- luvio; que hagan con nosotros lo que quieran.
Y el teletipo ordenó al comandante de Frutos, jefe de 10.ª División, po- nerse inmediatamente sobre ruedas y reconquistar Cartagena para la Repúbli- ca.
Al llegar a esa ciudad la 10.ª División se encontró con las fuerzas de una brigada que había dado escolta a Galán para la toma de posesión de su puesto de jefe de la Base
Naval, Base Naval que había quedado sin jefe al embarcarse Galán y abandonarla con la Flota. Tomó el mando Rodríguez, comandante de la 11.ª División del Cuerpo de Ejército de Líster. Y aquellas fuerzas se enfrentaron a los facciosos que, iniciando contra Negrín la rebelión, terminaron gritando
«¡Viva Franco!» en cuanto se creyeron dueños de la situación. Así estaba de confusa y entremezclada la oposición a Negrín y la ayuda directa a Franco.
Al parecer, el hecho de que los sublevados ocuparan importantes posi- ciones estratégicas y que conminasen a la Flota a abandonar el puerto, so pena de su hundimiento por las baterías de costa, fue lo que determinó al mando militar a salir a alta mar. Los comunistas hablamos entonces, y tam- bién después, de que la Escuadra había huido por mandato de Casado, con- sintiendo que en los fuertes de Cartagena la quinta columna izase la bandera monárquica. Aquellas opiniones respondían a una confusa versión que a los comunistas no nos interesaba aclarar ni desmentir. Hoy, cedo la pluma a quien tiene más motivos para conocer la verdad, el comisario de la Flota, Bruno Alonso, que en su libro «La Flota Republicana y la Guerra Civil Espa- ñola», dice lo que sigue:
«La Flota republicana abandonó Cartagena cuando ésta había sido domi- nada por los sublevados fascistas y cuando, dueños éstos de las baterías de costa, amenazaban a hundirla…» «Conquistadas las baterías de costa, la per- manencia de la escuadra en el puerto se considera suicida e ineficaz. Supone aceptar su hundimiento inminente, sin posibilidades de defensa…» «En estas condiciones, el Estado Mayor de la Flota y su almirante opinan que hay que dirigirse a Bizerta, o sea, abandonar toda posibilidad de retomo a Cartagena. Existe para ello una poderosa técnica: la cantidad de petróleo de que se dispo- ne y la falta de seguridad de poder entrar nuevamente en la base. Ciertas o no estas razones —explica Bruno Alonso— ni puedo comprobarlas ni tengo facultades para ello.»
Las fuerzas de la 10.ª División, con la Brigada de Galán incorporada a ella, mandada por Rodríguez, reconquistan rápidamente Cartagena e izan de nuevo la bandera de la República en sus fuertes. Era la última batalla que ga- naba la República.
A las tres de la madrugada aparece Negrín, seguido de dos de sus ayudantes. Su aspecto era el de un desastrado. Sin afeitarse, con el flexible hundido hasta las orejas y los pantalones recogidos por la parte baja, como los ciclistas. Pa- recía muy fatigado.
—¿Dónde diablos se mete usted que no hay modo humano de encontrar- le? —pregunté con bastante rudeza.
—¿Me necesitaban? —inquirió Negrín con gesto de hombre decepcio- nado.
—¿Pero no se ha enterado usted de lo sucedido con la Escuadra y en Cartagena?
—Sí. ¿Qué nuevas noticias hay? —preguntó con agrio ademán. Le informé de cuanto sabía y de lo que habíamos decidido.
—¿Ve usted? —dijo en tono de amarga ironía—. Ya no me necesitan para nada. Lo que han decidido es correcto, yo no lo hubiera hecho de otra manera.
Cordón nos sirvió una copa de coñac. Bebimos. Confortados por el calor del alcohol, Negrín me tomó del brazo y me apartó a un rincón del amplio despacho.
—Amigo Hernández —comenzó a decirme con voz queda—. Cuando desde Francia decidí trasladarme a la zona Centro-Sur, tenía la impresión de que había un noventa por ciento de probabilidades de dejar la piel aquí, pero ahora ese porcentaje se eleva al noventa y nueve por ciento…
Hizo una pausa. Sus fatigados ojos me miraron con fijeza. Y siguió ha- blando:
—… Aquí no nos queda nada que hacer. Yo no quiero presidir una nueva guerra civil entre antifranquistas…
—Pero su decisión hundirá todo y a todos en el más infernal de los caos —dije.
—¡Más hundido!… Ya han comenzado las sublevaciones. Ahora ha sido Cartagena… y la Escuadra; mañana será Madrid o Valencia; ¿qué podemos hacer? ¿Aplastarlas? No creo que valga la pena, la guerra está definitivamen- te perdida. ¿Que quieren ser otros los que negocien la paz? No me opondré.
—¿A qué han respondido entonces esa serie de nombramientos apareci- dos en el Diario Oficial? —pregunté confundido y curioso.
—Han respondido a las exigencias de sus camaradas. He tratado de complacerles, sabiendo que todo sería inútil… y hasta perjudicial.
Comprendí que en Negrín había muerto ya el hombre de la resistencia, el Presidente y ministro de Defensa que más leal y eficazmente había encar- nado el magnífico espíritu de lucha de nuestro pueblo en la etapa de mayores dificultades de nuestra guerra. Era una víctima más de la artera política de Moscú.
Al día siguiente hube de perder varias horas indagando el paradero de los distintos camaradas de la dirección del Partido y de la delegación soviéti- ca. En mi cabeza bullían las más negras ideas. En cada pulsación encontraba el eco de las palabras de Negrín: «Los nombramientos han respondido a las exigencias de sus camaradas.»
Al fin llegaron por un lado Togliatti y por otro Pasionaria. Inmediata- mente nos reunimos.
—¿Os habéis enterado de la sublevación de Cartagena? —pregunté colérico.
—Sí: ¡cómo no! —contestó displicentemente Pasionaria.
—¿Y no habéis sentido la necesidad de concentraros inmediatamente
para ver qué medidas podrían tomarse, sabiendo como sabéis que Negrín no cuenta con más apoyo que el nuestro?
—Suponía que aquí estarían los camaradas Uribe, Checa, Stepanov y Togliatti —dijo Pasionaria a modo de disculpa.
—¿Quién actúa de secretario del Partido? ¿tú? —dije señalando a Pasio- naria—. Pues si tú eres el secretario, tu puesto estaba aquí y no en los «Lla- nos».
—No estaba paseándome, sino trabajando. Tenía necesidad de reunir a los camaradas aviadores —dijo con cierto despecho.
—De los «Llanos» a El da hay escasamente dos horas de camino. ¿Tan duro se te hacía el viaje? —repliqué con sarcasmo.
—Creo —dijo Togliatti— que Hernández tendrá alguna otra cosa que decirnos, ¿no es cierto? —Y en su rostro de esfinge había una tirantez pálida.
—Sí; tengo algo más que decir.
Callaron. Togliatti se quitó sus gafas, y como siempre que se disponía a escuchar, entreteníase limpiándolas.
—La primera cuestión que me interesa plantear es la de que se me diga si como miembro del Buró Político tengo derecho a conocer las decisiones que éste adopta. Por tercera mano me he enterado de que en Madrid habéis decidido toda una serie de medidas en espera de los acontecimientos. Ni se me han dicho qué medidas son esas, ni comprendo por qué hay que esperar a que se produzcan sublevaciones, y no adelantarnos a ellas haciéndolas abor- tar.
—La segunda —proseguí—, es que me expliquéis las condiciones ven- tajosas que tiene Elda sobre Madrid o Valencia, para haber fijado aquí la resi- dencia de la dirección del Partido.
—Y la tercera, saber en qué razones políticas se han fundamentado las destituciones y los nombramientos en serie aparecidos en el Diario Oficial de ayer.
Togliatti seguía afanado en la tarea de limpiar los cristales de sus gafas. De cuando en cuando sus ojos miopes me miraban con insistencia de pescado de acuarium.
Pasionaria trenzaba los flecos de una pañoleta que pendía de sus hom- bros. A pesar de que yo había terminado de hablar, ninguno de los dos se de- cidía a contestarme. Al fin rompió el fuego Pasionaria.
—El camarada Hernández sabe bien las causas por las cuales no se le convoca a las reuniones del Buró Político. Conjuntamente con él decidimos, a fin de evitar suspicacias de los militares y críticos de los otros partidos, que mientras estuviera a la cabeza del Comisariado del Grupo de Ejércitos, no de- bería concurrir a las reuniones del Buró.
—Eso es cierto, pero no lo es menos el acuerdo complementario de te- nerme al corriente de cuanto decidiese el Buró y de consultarme previamente cuando se tratase de resoluciones de cierta importancia —aclaré.
Pasionaria hizo como si no me escuchara, y prosiguió:
—El Buró ha decidido trasladarse a Elda, para estar junto al Gobierno en todo momento y poder reaccionar ante cualquier acontecimiento con la pron- titud precisa.
Y por último, los nombramientos cuya publicación en el Diario Oficial hemos aconsejado a Negrín responden a nuestra política de limpiar el ejército de traidores y vacilantes, meter en cintura a los capituladores e intrigantes, a los derrotistas y conspiradores, sustituyéndolos por hombres con fe, probados en el fuego de cien combates, fieles a la causa del pueblo hasta la muerte.
¿Está claro? —terminó preguntando provocativamente.
—Lo que está claro para mí —dije— es que si razones de inseguridad han aconsejado la salida de la dirección del Partido de Madrid, el traslado no ha debido de hacerse nunca a Elda, sino a Valencia, ciudad que es el centro estratégico del territorio republicano y que dispone de un excelente nudo de comunicaciones que garantizan la rapidez de cualquier acción contra los me- tidos en el complot. Y está claro también, que si es en Madrid donde hay que esperar que se dé el golpe principal, es a Madrid a donde deben trasladarse inmediatamente uno o dos de nuestros más prestigiosos militares junto con uno de los miembros del Buró Político. Y lo que para mí está más claro que nada es el irremediable disparate de los nombramientos aconsejados a Ne- grín, a no ser que hayáis previsto las terribles consecuencias que van a aca- rrear. Si lo hubiésemos hecho con propósito de provocar la revuelta, hubiéra- mos acertado. ¿Me podéis decir por qué no están ya en sus nuevos destinos Modesto, Líster, Vega, Mendiola y los demás? ¿Se puede saber qué es lo que tienen que hacer en Elda? ¿O es que su misión es la de esperar los aconteci- mientos?
Togliatti seguía callado. Lo único que noté fue que su ceño se iba abron- cando. Pasionaria, como una leona en celo, me largó un zarpazo envenenado.
—No le tolero al camarada Hernández que nos llame provocadores. Y ahora mismo me retiro de la dirección del Partido, si él no retira esas injurio- sas suposiciones.
Togliatti se vio obligado a intervenir.
—Estoy convencido de que Hernández no ha querido llamarnos provo- cadores, luego no hay por qué ofenderse ni exigir rectificaciones. —Su voz era fría, tranquila, como si discutiésemos la desintegración del átomo. Y si- guió con su jesuítica monserga: —Esta combinación de mandos militares y medidas de precaución, desgraciadamente, es un poco tardía. Quizá tenga razón Hernández. Hemos querido corregir de un golpe todos los defectos y daños de la política de Negrín, de vacilaciones en cuanto se refiere a limpiar los focos de conspiración y de traición. Las cosas están demasiado avanzadas, ¿pero qué otras medidas podíamos tomar? Debíamos correr el riesgo de lo peor. Dejar las cosas como ellas mismas se iban produciendo, era la catástro- fe. Ahora no nos queda más que afrontar la situación. Como ha hecho Her- nández en Cartagena, deberemos hacer en cuantos lugares levante la cabeza la sublevación. Estoy de acuerdo en que nuestros camaradas salgan inmedia- tamente para hacerse cargo de sus nuevos puestos, y en que pensemos en la conveniencia de trasladarnos a Valencia, llevando por delante al Gobierno, y aunque Negrín está amargado le alentaremos. En Madrid —terminó diciendo
—, se ha dejado todo previsto para que no se mueva ni una rata. Si intentan sublevarse, serán aplastados en media hora.
Después de esta explicación quedaba poco que discutir. Así debió pen- sarlo Pasionaria y así lo pensé yo, que más tranquilo me dispuse a salir en di- rección a Valencia, llevándome conmigo a Enrique Castro, quien ahora debía hacerse cargo de mi puesto de comisario cerca del Estado Mayor Central a cuyo frente actuaría el general Matallana. Yo seguiría en mi nuevo destino la suerte del general Miaja.
El día 5 de marzo, por la tarde, estábamos en Valencia Castro y yo. En todas partes se notaba esa tensión nerviosa que precede a los acontecimientos ominosos. Cartagena había sido la avanzadilla de la sublevación general. El golpe era inminente. ¡Y en Elda tan tranquilos!
Por teléfono llamé al general Miaja.
—A sus órdenes, mi general. ¿Contento con su nuevo nombramiento? —exploré.
—¡Qué nombramiento ni que ocho cuartos! Diga usted con mi destitu- ción —contestó irritado el general.
—¿Cómo puede usted interpretar como destitución el que le releven en el mando del Grupo de Ejércitos para designarle general en jefe de todas las fuerzas de Mar, Tierra y Aire? —pregunté.
—¿Cuántos soldados me han dejado? ¿Dónde está mi mando directo? ¡Inspector…! ¡Vaya al diablo Negrín y todos los inspectores! ¡Yo ya sé lo que tengo que hacer!
Las palabras de Miaja encerraban una amenaza. Le anuncié que pasaría a verle inmediatamente.
Sin perder un instante convoqué una reunión de los camaradas responsa- bles del Partido en Valencia. Además de ellos asistieron Castro, Larrañaga, miembro del C. C„ Delage y Zapiráin, comisarios de división y miembros ac- tivos del Partido
Los acuerdos de dicha reunión fueron los siguientes:
Desplazar delegados al frente para que ninguna unidad abandonase las posiciones, pasase lo que pasare, sin órdenes del Partido.
Que las unidades que se hallaban en reserva estuvieran preparadas para, a la primera orden, desplazarse hasta Madrid.
Que las agrupaciones de tanques y blindados, como asimismo los guerri- lleros, estuviesen listos para ocupar Valencia y todo el litoral.
Que Castro saliera para Elda a informar al Gobierno y a la dirección del Partido de los acuerdos tomados y obtener la conformidad para actuar rápida- mente.
Mi entrevista con Miaja me convenció de que estábamos ante la inmi- nencia de la sublevación. Salí de ella con la seguridad de que la cabeza visi- ble de la sublevación sería la de Miaja. Mis cálculos fallaron a medias. Casa- do se adelantó a él. Miaja, a posteriori, se avino a tomar la Presidencia de la Junta de Casado.
El día 5, a las 11 de la noche, la radio de Madrid trasmitía una alocución anunciando la desaparición de los poderes de Negrín y la constitución de un Consejo Nacional de Defensa, que la gente simplificó llamándole Junta. La Junta hablaba de «resistir hasta la muerte», de luchar «hasta lograr una paz digna y honrosa» y alegaba que «el Gobierno de Negrín carecía de legalidad por la dimisión del Presidente Azaña», que «la política de Negrín es la dicta- dura solapada de un partido que sirve intereses extranjeros».
El volcán había hecho erupción. Su lava nos iba a devorar a todos en medio de la vergüenza y la confusión más espantosa.
No habría transcurrido media hora de la proclamación de la Junta, cuando me personaba, acompañado del secretario de la Organización del Partido en Va- lencia, Palau, de Larrañaga, Zapiráin y de Cimorra, mi secretario, en el pala- cete que en medio del rincón más precioso de la huerta valenciana ocupaba el consejero militar soviético, general Borov. Al llegar me sorprendió encontrar toda la casa en el desorden más organizado. Todo estaba patas arriba, los ca- jones destripados, las mesas llenas de pedazos de papel que iban siendo arro- jados en hogueras encendidas en mitad de las habitaciones. Las maletas y los baúles reventando. Mapas y cartas militares arrollados, archivos embalados, máquinas de escribir amontonadas… El polvo, la polilla y el balduque de un desahucio de locos poseídos del frenesí de la huida. Un trajín febril, nervioso, agitaba a todo un ejército de ayudantes y traductores, que formaban el séquito del general Borov. Me adentré hasta el despacho del general.
—¿Qué diablos sucede, general? —pregunté señalando aquella barahúnda.
—Nos vamos, nos vamos rápidamente —dijo, a la vez que descolgaba
una enorme carta militar que tapizaba toda una pared del despacho—r. ¿No ha oído usted la radio? —preguntó.
—La he oído, general… y precisamente por ello venía a verle.
—¿Qué deseaba? —preguntó sin dar descanso a sus manos, afanosas por recolectar papeles.
—Como no sé el alcance que tiene la sublevación, desearía estudiar con usted una forma de acción inmediata para movilizar las fuerzas con arreglo a un plan. Usted es militar y siempre lo hará mejor que yo.
—No tengo tiempo, Hernández. Ya he mandado que tengan listos los aviones. Cualquier camarada militar le puede hacer ese plan.
—No tengo a mano a ese camarada militar y el plan lo necesito inmedia- tamente —dije con tono imperioso.
La cabeza monda y lironda, afeitada, de aquel cernícalo con entorcha- dos, se inmovilizó como si el estupor se la hubiera clavado en los hombros. Me miró unos segundos con fiereza, y luego —a pesar de dominar bastante bien el español—, dijo en ruso una porción de cosas, que, como yo no enten- día, pedí a la traductora, Lidia de Trilla, me las vertiera al castellano.
—Dice que todo se lo ha llevado la trampa y que él no es tan estúpido como para dejarse atrapar en la ratonera; que no acepta la responsabilidad de organizar nada, que quien debe decidir lo que hay que hacer es el Gobierno.
—Pero usted se marcha sin esperar a saber lo que el Gobierno decide — repliqué.
—Me marcho y ahora mismo. Mi deber está cumplido. Esto de ahora ya no es asunto nuestro sino de los españoles —contestó mientras apretaba fe- rozmente una maleta, que se resistía a encerrar un Himalaya de papel.
—¡Ojalá y hubiéramos comprendido a su debido tiempo lo que usted dice ahora! —dije con desprecio.
—¿Qué, qué dice? —gruñó el general.
—Recoja sus papeles, que se le va a hacer tarde —agregué mordaz.
—Ah… ah —rezongó receloso.
Tomé su propio teléfono y, a través de la centralilla del Grupo de Ejérci- tos, pedí comunicación con el Gobierno en Elda.
—¿Qué hace usted? —gritó como atacado de rabia el general.
—Llamo al Gobierno.
—¿Pero no sabe que el Grupo de Ejércitos está sublevado, que su llama- da les indica dónde se encuentra usted y que nos van a detener a todos?
—Desde alguna parte tengo que llamar y, al fin y . al cabo, usted se va.
Si algo malo sucede no será a usted, será a nosotros. Esté tranquilo.
La llamada telefónica sirvió para que con celeridad de rayo cargasen la batahola de paquetes, maletas y baúles en los coches, que precedidos por un tanque que tenían listo en el jardín, partieron como diablos en la oscuridad de la noche.
Minutos después, Negrín estaba al teléfono.
—¿Me buscaba usted Hernández?
—Sí, señor presidente. Le buscaba para saber qué decisión ha tomado el Gobierno y proceder en consecuencia.
—Hasta ahora ninguna. Estamos deliberando. Llame usted dentro de una hora.
—¿Es todo, Negrín?
—Por ahora es todo.
—Por favor, no corte; dígale a Uribe que quiero hablarle. Negrín avisó a Uribe, quien acudió al teléfono preguntando:
—¿Qué pasa por Valencia?
—Por aquí todo está enredado. Se hace difícil saber quiénes están sublevados y quiénes se mantienen leales. Si el Gobierno tarda en adoptar una de- cisión clara, el barullo y confusión crecerán.
—Estamos escuchando un amplio informe de Negrín sobre la situación y después resolveremos lo que sea.
—Lo que sea, no. Hay que resolver con justicia… ¡y pronto! ¿Y si Ne- grín consecuente con su actitud, os propone abandonar el terreno a la Junta y salir del país? ¿Vais a respaldarle y a seguirle? Esa solución sería la catástro- fe. ¿El Partido ha tomado alguna decisión?
—Hasta ahora, ninguna. Espera saber la decisión del Gobierno.
—Me parece que sería mejor que esperase sobre la marcha—dije.
—Es cuestión de un rato nada más —aclaró Uribe, ministro de Agricul- tura y miembro del Buró Político.
—Llamaré dentro de una hora.
Rápidamente dispuse la salida de toda una serie de correos a las distintas unidades del frente de Levante, con instrucciones precisas de mantenerse en contacto permanente conmigo.
La última residencia del Gobierno de la República (en Elda)
En el palacete del fugado general soviético instalamos nuestro puesto de mando. Una guardia de guerrilleros del XIV Cuerpo daba protección a nues- tro improvisado cuartel. Iban y venían sin cesar las motocicletas de los co- rreos, pues decidimos no utilizar los teléfonos a no ser en casos de extremada urgencia, ya que los suponíamos intervenidos.
La situación era curiosa. El Grupo de Ejércitos con todo su Estado Mayor se había acuartelado, pero no actuaba en sublevado. El golpe de la Junta de Casado les había desconcertado y «pisado» su propio plan de levan- tamiento. Miaja estaba de conferencias continuas con el coronel Casado. Sin duda, se hallaba enojado porque se le habían adelantado. Más tarde llegaron a un acuerdo. Casado le propuso la presidencia de su flamante Junta y Miaja aceptó, cometiendo la mayor torpeza de su vida de soldado. No tardó en arre- pentirse. Pero el paso estaba dado y la Junta y los juntistas lo explotaron am- pliamente. El prestigio de Miaja daba cierto lustre a los confabulados.
El Grupo de Ejércitos suponía al general Matallana prisionero del Go- bierno. El Gobierno los hizo saber que Matallana gozaba de entera libertad en Elda. Para convencerle habló el mismo Matallana con el Estado Mayor di- ciéndoles que nada anormal le sucedía y que deberían evitar cualquier efusión de sangre.
Las fuerzas con las cuales había acuartelado el Grupo de Ejércitos eran todas de significación comunista, pues formaban parte de una vieja división de «El Campesino». Eso les contenía en sus deseos de atacar nuestro cuartel general: temían ser desobedecidos.
Tampoco nosotros tomábamos iniciativa alguna de lucha, pues esperába- mos las decisiones del Gobierno y de la dirección del Partido.
Mientras tanto el caótico desconcierto rodaba aplanando entusiasmos, decisiones y voluntades por todo el ámbito del territorio republicano. Los su- blevados sumidos en su propio desorden y faltos de coordinación y los leales inmovilizados por la carencia de una directiva concreta. Así transcurrieron las últimas horas de la noche y primeras de la madrugada del 5 al 6 de marzo.
Serían al filo de las dos de la mañana cuando volví a conectar con la re- sidencia de Negrín en Elda. En vez de Negrín se puso al habla Uribe.
—¿Qué habéis decidido? —pregunté.
—Nada todavía. Negrín sigue informando —contestó Uribe.
—¿Y vosotros?
—Escuchando —dijo tranquilamente.
—La actitud de Negrín está descartada. Desiste de la lucha y seguramen- te en cuanto amanezca abordará el avión y abandonará a España —dije.
—Eso creo yo también, pues está tratando de convencernos de que «no hay nada que hacer» y que lo peor es «acabar bañándonos en sangre entre no- sotros».
—¿Y qué haces tú en semejante velatorio del Gobierno? —pregunté irritado.
—Esperar a ver qué se decide.
—¿Quiere decir que si el Gobierno se decide por el abandono tú te fugarás con él? —le dije rabioso.
—Haré lo que me pide el Partido —contestó sin alterarse.
—¿Pero dónde está el Partido? —grité.
—No lo sé. Llevo aquí encerrado desde las 11 de la noche.
—¿No sientes la necesidad de saber si se han reunido, qué acuerdos han tomado, y qué órdenes han circulado? —volví a preguntar.
—La casa donde está el Partido no tiene teléfono —contestó.
—¡Pero qué teléfono ni qué ocho cuartos! —exclamé fuera de mí—. Elda tiene cinco minutos de lado a lado. ¿No puedes abandonar esa estúpida reunión y acercarte al Partido para hablar con los camaradas?
—Lo intentaré —dijo imperturbable.
—Escucha —dije mandando al diablo todas las medidas de prudencia. Trasmite inmediatamente a la dirección del Partido esta proposición: Como todas las fuerzas que hay en ese pueblo son guerrilleros del Partido, propongo detener inmediatamente a Negrín. Llevarle frente al micrófono de la radio y dictarle una alocución a todo el país y al Ejército, denunciando a la Junta de Casado como una junta de traidores a la que hay que combatir como a la quinta columna de Franco; que declare que no existe más poder que el del Gobierno de la República, y después le metéis en el avión y que se vaya si le da la gana. Pero hay que poner fin a este silencio desconcertante. La radio de Ma- drid ya ha comenzado a decir que el Gobierno en pleno se ha fugado y que no queda otro poder que el suyo. Unas horas más así y todo se hunde. Los com- pañeros me preguntan qué deben hacer y yo estoy como un idiota sin saber decirles otra cosa, sino que esperen. Y no las horas, sino los minutos son de- cisivos en esta situación. Espero media hora para recibir la respuesta. De lo contrario procederé por mi cuenta y razón.
—¿Qué piensas hacer? —preguntó.
—Lo que no habéis hecho vosotros todavía. Emprender la acción con las fuerzas que tenemos.
—Te llamaré enseguida que hable con los camaradas.
—Media hora, no lo olvides.
Ni a la media hora, ni a la hora, ni dos horas después, Uribe me llamó. En el colmo de la indignación, volví a llamar a Negrín. Ya no contestaba nadie. Pregunté a la joven que atendía la centralilla de teléfonos en Elda si podría comunicarme con alguna autoridad oficial y me contestó que lo inten- taría. Diez minutos después me hacía saber que lo que ella conocía como de- pendencias oficiales no daban señales de vida. Como le mostrara mi incredu- lidad, me prometió enviar a su hermanita, que estaba junto a ella, a la direc- ción que le indicara para encontrar a los interesados. Después de darle unas señas aproximadas de donde se encontraba la casa del Partido, y de rogarle que era un asunto urgentísimo, la excelente muchacha —aun hoy no sé quién es—, envió a su hermanita a localizar a los dirigentes del Partido Comunista. Transcurrió un gran rato hasta que sonó el timbre del teléfono. Oí una voz co- nocida: Manuel Delicado, miembro del Comité Central, estaba en el aparato.
—¿Quién habla? —preguntó.
—Habla Franco, el Generalísimo, que quiere saber si debe molestarse en llegar hasta Elda para colgar a todo el Buró Político o si éste se ha marchado o muerto de repente—dije sardónico.
—¿Cómo?… ¿Cómo ha dicho? —preguntó espantado.
—¡Que habla Franco!
—No… Bien… ¿Qué quiere usted?…
—No te espantes, animal, todavía no ha llegado Franco, aunque no tar- dará en hacerlo.
—¡Ah!… ¿Eres tú?… ¿Qué quieres?
—¿Que qué quiero? ¿Y todavía me lo preguntáis? Quiero saber qué dia- blos está haciendo la dirección del Partido y si existe o no existe el Gobierno.
—Yo no sé gran cosa. El Gobierno ha decidido marcharse. Hace un rato que Negrín estuvo en la casa del Partido. Creo que ya está en el aeródromo. Por aquí veo preparativos de marcha. Creo que Pasionaria se va dentro de un rato y Stepanov también. No lo sé de seguro, pero creo que el general Hidal- go de Cisneros ha hablado con Líster sobre esto.
—¿Y vosotros? —pregunté.
—Se dice que nosotros saldremos después.
—¿Está Uribe entre vosotros? —pregunté.
—Sí; está con Pasionaria, Stepanov y Togliatti. Deben estar reunidos.
—¿Sabes si alguno de nuestros mandos ha salido a tomar posesión de sus nuevos destinos?
—Vega salió ayer para Alicante, y allí ha sido hecho prisionero hoy por los elementos de la Junta.
—Pero Líster, Modesto, Tagüeña…
—Todos están aquí.
—¿Puedes decirme algo más?
—No sé nada más.
—Está bien. Mando a Larrañaga ahora mismo para que hable directa- mente con la dirección del Partido. Adviérteselo a los camaradas. Mientras tanto movilizaré algunas fuerzas para impedir que nos fusilen como a borre- gos.
—Salud.
—Salud.
Palau, Larrañaga, Zapiráin y yo tuvimos un rápido cambio de impresio- nes. Resolvimos que las fuerzas del XXII Cuerpo de Ejército, que se hallaban fuera de línea, y cuyos mandos superiores en las tres divisiones que lo inte- graban eran comunistas, procedieran a retirar el mando al coronel Ibarrola, jefe del Cuerpo y a situar las fuerzas sobre la carretera de Valencia a Madrid, listas para acudir a la capital de la República y para impedir que del frente de Levante se descolgase alguna de las fuerzas que sabíamos adictas a la Junta. Zapiráin salió a cumplimentar esta decisión. Larrañaga tomó un coche y em- prendió la marcha hacia Elda, con instrucciones de regresar inmediatamente. Palau se adentró en la ciudad, para prevenir al Partido que se dispusiese a lu- char. Como me preocupaba la situación de Madrid, donde la Junta seguía ha- blando a sus anchas y nada se decía de resistencia por parte de nuestros ca- maradas, envié al compañero Montoliú, comisario de Batallón, y audaz entre los audaces, para que hiciese una información sobre lo que allí sucedía. De- bería regresar en el curso del día siguiente. Dejé a mi secretario al tanto del teléfono y me dispuse a dormir un rato.
Clareaban las primeras luces del día 6 de marzo cuando intentaba vana- mente cerrar los ojos y huir de las mil deducciones que los acontecimientos de las últimas horas exigían a mi razón. Como fantasmas malditos me perse- guían los temores de ver confirmadas mis dudas y sospechas. A veces sucede, que por ese sentido de egoísmo innato que nos empuja a los humanos a huir de los sufrimientos morales, bloqueamos la evidencia con muros de excusas artificiosas, que nos aíslan de la verdad. Es una cobardía de la conciencia ante el asalto implacable de la razón. Hacía tiempo que venía mintiéndome a mí mismo, cerrando los ojos por miedo de ver el desolado panorama de mi de- silusión. Con la desesperación de un náufrago me aferraba a los podridos ma- deros que flotaban en el mar de mis angustiosas dudas. Y dudar —me decía — es ya dejar de creer. Y yo no quería creer en mi descreimiento. Atribuía a mi nerviosismo, a la neurosis de la derrota, a la desesperada situación en que nos hallábamos todos, la malignidad de mis reflexiones. Era un subterfugio por el que pretendía escapar a mi desplome espiritual, por miedo a quedar suspendido en el cruel vacío de los sin fe. Prefería una mala fe a quedarme sin ninguna
No conseguía dormir. La idea de que estábamos en los umbrales de la nada, de que una patrulla cualquiera de la Junta podía fusilarme en cualquier cuneta de una carretera o de que los piquetes revanchistas de falange podrían asesinarnos en masa a los unos y a los otros por insensatos, me dio el consue- lo cobarde de llegar al fin sin «desertar» de mi desquiciada fe. Si he de aca- bar, prefiero acabar siendo lo que he sido; si la suerte me depara alguna posibilidad de continuar viviendo, será el momento de resolver sobre todas estas miserias morales y políticas. Al llegar a esta conclusión me sentí más confor- tado. Creo que conseguí dormir unas horas.
Ni Cimorra ni Mena se habían despegado de la radio. Las emisiones de la Junta nos llenaban de confusión. Hablaban de la ocupación de las casas del Partido y de la incautación de las imprentas donde se editaban nuestros perió- dicos. ¿Cómo era posible que en Madrid, donde se me había asegurado por Pasionaria y Togliatti que todo estaba previsto y preparado para aniquilar ful- minantemente cualquier intento de sublevación, nuestro Partido se dejase vencer sin lucha?
La radio trasmitía extractos de los editoriales de la prensa republicana, socialista y anarquista, rivalizando en ataques inmisericordes contra los co- munistas. Era como un torneo frenético de rencores en emulación, que ha- brían de hacer escribir a García Pradas, anarquista y una de las figuras princi- pales de la sublevación: «… Se veía inevitable y próximo el triunfo de Fran- co»… «Este miedo tuvo una derivación política peligrosísima, manifestada en algunos periódicos tan extremados en el ataque al Partido Comunista, que me dieron la impresión de que sus directores, cobardes y encanallados, preten- dían garantizar su existencia ofreciendo a Franco el exterminio de los «bol- cheviques». (La Traición de Stalin, página 103.)
La situación era tanto más incomprensible, cuanto que en el frente del Centro, de unos 250.000 soldados, 200.000 estaban mandados por jefes co- munistas. Por la tarde de ese mismo día la radio comenzó a anunciar que se combatía en las calles de Madrid con algunos «grupos aislados» de comunis- tas.
En las proclamas y discursos de la Junta y de sus hombres se aseguraba que el Gobierno había huido cobardemente dejando a España abandonada y que los dirigentes comunistas habían seguido en su fuga al Gobierno.
El general Menéndez, jefe del Ejército de Levante, me requirió al telé- fono.
—Dígame usted, general.
—¿Usted ha ordenado a las fuerzas del XXII Cuerpo que corten las ca- rreteras que nos comunican con Valencia?
—Sí, general. Es una simple medida de precaución para que ninguna unidad rebelde abandone el frente y venga a apoyar a la Junta en la retaguar- dia.
—Pero ya no hay otro poder que el de la Junta. El Gobierno ha salido del país y nosotros, como soldados, obedecemos al poder constituido —con- testó el general.
—El Gobierno, si ha salido, cosa que no me consta, no lo ha hecho por voluntad, sino obligado por el golpe de fuerza de los juntistas; luego no hay legalidad ninguna que obligue a reconocer un poder fraudulento. Mientras el Gobierno no decline sus poderes, la legalidad está en él, se halle donde se halle.
—Bien, usted lo aprecia así, pero la mayoría de los mandos necesitamos obedecer a una autoridad, y en este momento no hay otra visible que la de la Junta de Madrid. Es mejor tener una autoridad dudosa, que carecer en absolu- to de ella.
—Pues, perdóneme, general, pero yo no la acato. En Madrid se lucha contra la Junta y presiento que desaparecerá en unas horas.
—¿Pero por qué y quién luchan? Si el Gobierno ha huido sin decir una palabra ¿qué objeto tiene luchar por él? —decía, razonablemente, el general.
—Si no hubiera otra razón de lucha, nos basta con saber que ese golpe tiene el carácter de quintacolumnista —dije.
—¡Pero si lo apoyan todas las organizaciones del Frente Popular!
—Aunque lo apoye el firmamento en pleno —repliqué en sectario.
—Reflexione usted, Hernández —dijo el general Menéndez—. Supon- gamos que ustedes derriban a la Junta ¿qué poder van a constituir, cuando todos los partidos políticos y las organizaciones sindicales están contra uste- des? Cualquier tipo de poder, será el soviet con el nombre que ustedes quie- ran. ¿Quién les va a obedecer? ¿Cree usted que estamos para dictaduras? No sean ustedes locos. Esto se hunde sin remedio.
La voz del general en jefe del frente de Levante, era la voz de toda la gente honesta que en los frentes v en la retaguardia se hubiesen batido hasta la muerte por defender al Gobierno y que en la mañana del 6 de marzo no en- contraban otro poder constituido que el de la Junta, y unos de mejor y otros de peor gana comenzaron a aceptar sus órdenes y mandatos.
Una de las divisiones del XXII Cuerpo estaba situada en el alto del puer- to de Contreras, cortando todas las comunicaciones de Valencia con Madrid. El XVII Cuerpo de Ejército, situado en las inmediaciones de Tarancón, casi a las puertas de Madrid, nos hizo saber que dos de sus divisiones estaban listas para obedecer las órdenes del Partido y caer sobre Madrid, pero que tendrían que neutralizar una de las divisiones que lo integraban, pues los mandos y los soldados se inclinaban al reconocimiento de la Junta, después de saber la fuga de Negrín.
Del frente de Levante, el comisario de uno de los Cuerpos de Ejército mandados por un miembro del Partido, informó que su jefe, Durán, estaba de acuerdo con los puntos de vista del general Menéndez, toda vez que la deser- ción del Gobierno implicaba una renuncia al poder.
En el pueblo la desorientación fue aun más espantosa. Al levantarse en la mañana del seis de marzo se encontró en la primera página de todos los pe- riódicos la noticia del nuevo poder, la fraseología retumbante de los discur- sos, la promesa de una paz inmediata y la noticia de la traición y huida del Gobierno y de los comunistas.
La Junta trasmitía por radio la orden de detención del «traidor» Jesús Hernández, que impedía llegar los suministros de víveres de Valencia para el pueblo y el Ejército del frente de Madrid.
Al fin llegó Larrañaga de regreso de Elda. El corazón me brincaba de impaciencia. Las preguntas se me atropellaban en la boca. Quería saberlo todo de una vez.
—Me he retrasado porque he tenido que llegar hasta Murcia. En Elda, cuando llegué, Negrín ya se había marchado con casi todo su Gobierno. Pa- sionaria y Stepanov se habían largado antes que el mismo Negrín, camino de Francia, en un Douglas pilotado por nuestro camarada Hidalgo de Cisneros. Uribe estaba durmiendo y no recibía a nadie. Pregunté por Togliatti y me di- jeron que estaba por Murcia en compañía de Checa. Salí para Murcia. Allí lo encontré y regresé con él a Elda. Le expliqué cuál es nuestra opinión de las cosas. Me escuchó y me dijo que te dijera que inmediatamente mandases a Elda una o dos compañías de guerrilleros y que por los caminos que puedas te llegues a las 10 de la noche al cruce de carreteras de Elda con Novelda. Que allí te esperan y discutiréis lo que se debe hacer.
—¿Pero le explicaste que tenemos todas las probabilidades de acabar con la Junta, que nos sobran fuerzas para ello?
—Le expliqué todo lo explicable. Su respuesta fue la que te he, dicho.
¡Ah! —exclamó—. Me dijo que te acompañásemos en el viaje Palau y yo.
—¿Pero qué es lo que quiere, una reunión o una fuga nuestra también?
—No lo sé. Por lo que he deducido, quiere una reunión.
—¿Viste a algún otro camarada?
—Sí. He visto a Castro. Está indignadísimo porque Pasionaria no quiso recibirle cuando llegó de Valencia enviado por ti. Estaba entretenida jugando a las cartas con Modesto y Stepanov. Insistió y todo fue en vano. He visto también a Líster y a otra infinidad de camaradas; todos están desconcertados.
También yo lo estaba. Titubeaba entre ignorarlos a todos j’ actuar como franco tirador u obedecer hasta el último momento a la tradición de disciplina de mi Partido.
Consulté con Larrañaga y con Palau y fueron de opinión de que debería- mos acudir a la cita del cruce de carreteras de Elda y Novelda.
—¿Sabéis que ese viaje tiene el noventa y nueve por ciento de probabili- dades de costamos la piel? —les advertí.
Dejamos encargado a Zapiráin de la organización y de mantener los con- tactos. Previamente llamé a Hungría, jefe del XIV Cuerpo de Guerrilleros, acuartelado en las proximidades de Valencia y le di la orden de enviar sin pérdida de tiempo dos compañías de sus hombres a disposición del Partido en Elda. Como dato sintomático de la desmoralización que había cundido ya hasta en los medios del Partido, debo decir que Hungría cumplimentó mis ór- denes, pero al mismo tiempo él y Valentín González, «El Campesino», se vis- tieron de civiles y armados hasta los dientes se metieron en un coche y fueron a parar a Almería, donde por la fuerza se apoderaron de una embarcación de motor de las que usan los pescadores, y se hicieron a la mar rumbo a Orán, en la costa africana del protectorado francés.
Salimos de Valencia siguiendo caminos vecinales. Ya sobre la carretera de Alicante, las patrullas se cuadraban al paso de nuestro automóvil en la creencia de que se trataba de un coche oficial de la Junta, pues todos íbamos de uniforme y la bandera del comisariado ondeaba en el guardabarros delan- tero. Era un viaje suicida en el que sólo la audacia podía salvarnos. A las 10 de la noche estábamos en el cruce de las carreteras de Elda y Novelda. Pru- dentemente detuvimos el coche a cierta distancia de la patrulla. Mena se apeó para explorar so pretexto de preguntarles cuál de ambas carreteras conducía a Elda. Se la indicaron. Al regresar nos dijo que eran guardias de Asalto afectos a la Junta.
Mi primer impulso fue retroceder. Estando las patrullas de la Junta a la entrada de Elda, era obvio que de allí habría salido ya la dirección del Partido o lo que quedara de ella.
—¡Adelante! —ordené al chófer—. A Elda. Ya que estamos aquí sabre- mos lo que ha sucedido.
Entramos en el pueblo sin ninguna dificultad. No se veía un alma por las calles. De camino se hallaba la casa que ocupaba el subsecretariado, Cordón, que yo conocía por haber estado en ella hacía unos días. La puerta del jardín estaba abierta. Al fondo se veía la sombra de la gran mansión. Al llegar al vestíbulo, de las sombras salió una voz conminatoria dándonos el alto.
—No pares el motor —indiqué al chófer—. Ten calada la velocidad.
El centinela se acercó. Era un jovencito con uniforme de guardia de Asalto.
Saqué la cabeza por la ventanilla, para que pudiera ver los rameados de oro de mi gorra de comisario, semejante a la de un general.
—A sus órdenes —dijo saludando el centinela, sin sospechar quiénes éramos.
—¿Quién ocupa la casa? —pregunté.
—Guardias de Asalto llegados de Murcia.
—¿Y la gente que estaba aquí?
—Han huido todos al aeródromo de Monóvar.
—¡Buena guardia, muchacho!
—¡A la orden!
Al salir del jardín a la carretera una patrulla nos dio el alto.
—¡La consigna! —exigió el teniente.
Nuevamente mi uniforme nos sacó del apuro.
—La consigna la doy yo —le grité—. ¡A ver si sabes a quién se la pides!
—Perdone, mi general, con esta oscuridad no se distingue —se excusó el oficial.
Antes de abandonar el pueblo, resolví dar un vistazo a la casa del Parti- do. Al entrar todo daba la impresión de una catacumba solitaria. Ni una luz, ni un alma viviente. Mena subió al piso alto y cuando nos disponíamos a mar- char oí que me llamaba. Subimos todos y nos encontramos con una escena de drama. A la tenue luz de una vela se encontraba borracho perdido un viejo ca- marada asturiano, apellidado Zapico, al que Checa había dado la orden de quedarse en la casa del Partido en espera de nuestra llegada. Como quiera que aquello equivalía a una sentencia de muerte se había bebido una botella y más de la mitad de otra de coñac, para tener el valor de pegarse un tiro cuando lle- gasen los de la Junta a detenerle. Al llegar Mena tenía la pistola empuñada.
Afortunadamente, sus ansias de vivir se sobrepusieron al alcohol, y pudo re- conocer a Mena. Mientras me explicaba todo esto gruesas lágrimas corrían por sus mejillas curtidas por la pólvora de cien combates.
—No soy un cobarde aunque me veas llorar… No quería morir así. Tra- taba de llegar a la inconsciencia…
—¿Dónde están los camaradas? —pregunté.
—Me han dicho que en el kilómetro cuatro de la carretera de Novelda os espera un enlace.
Montamos en los coches y, sin luces, enfilamos a la salida del pueblo. No habríamos andado cien metros cuando una sombra se perfiló a uno de los lados del camino. Zapico, completamente despabilado de su embriaguez, la reconoció.
—¡Para! ¡Para! —gritó al chófer—. Ese es el camarada que nos debía esperar en el kilómetro cuatro.
Pero la sombra huyó como alma que llevara el diablo, saltando por los huertos cercanos hasta perderse. Sin duda se había asustado y nos creyó fuer- zas de la Junta.
—¡A Valencia! —dije al chófer—. Nuestra misión está cumplida aquí. Si alguno quiere irse al aeródromo, no me opondré —ofrecí a los camaradas.
—¡A Valencia! —dijeron a coro.
El viaje de regreso lo hicimos con la misma buena suerte que el de ida hasta la entrada de Valencia. El control que inspeccionaba el acceso a la ciu- dad había establecido una red laberíntica que obligaba a detenerse a todos los vehículos.
—¡Documentos! —aulló una voz con el ojo tuerto de un farol de carbu-ro.
Entregué mi credencial de comisario general mientras por las cuatro ventanillas del coche se alargaban los cuellos de otros tantos «naranjeros» (cortos fusiles ametralladoras). En las sombras distinguíamos como una media docena de hombres arma al brazo. El del farol alumbró mi credencial.
O no sabía leer o no había escuchado la radio de Madrid, o estaba borra- cho, pues tras de darle vueltas de un lado para otro regresó devolviéndonos el documento y deseándonos buen viaje.
Directamente nos fuimos hasta las proximidades de Chiva, puesto de mando del XXII Cuerpo de Ejército. Una enorme hilera de camiones carga- dos con toda clase de vituallas se alargaba en la carretera. Madrid estaba in- comunicado.
—¿Qué novedades? —pregunté a nuestros mandos.
—Ninguna. En Madrid, al parecer, prosigue la lucha.
Decidí establecer nuestro puesto de mando en las proximidades del Cuartel General del XXII Cuerpo. Esperaba el regreso de Montoliú, que de- bería traemos noticias fidedignas sobre la situación de Madrid. Sin perder momento y, convencido de que toda la dirección del Partido había salido del país, me puse a redactar un manifiesto contestando a la propaganda de la Junta que jaleaba la fuga de la dirección del Buró Político, documento en el que firmaba que la dirección del Partido estaba en su puesto y que la Junta de Madrid mentía al decir que los comunistas éramos enemigos de una «paz honrosa» y que «queríamos proseguir la resistencia sirviendo los designios de Rusia». En dicho manifiesto afirmaba: «Los comunistas deseamos ardiente- mente la paz, pero una paz que nos garantice continuar siendo españoles, dentro de la integridad territorial de nuestra patria; una paz en la que todos los defensores de la independencia no sean perseguidos y exterminados como fieras»… «Para negociar esa paz deberemos estar dispuestos a pelear hasta el fin»…
Leído el documento y aprobado por los camaradas; que me acompaña- ban, procedí a la organización de un Buró Político provisional. Quedó inte- grado así: Larrañaga, Palau, Zapiráin, Martínez Cartón (quien se hallaba en Extremadura al frente de su división) y yo.
Por la tarde de ese mismo día, 7 de marzo, vino a verme el comandante Ciutat, comunista y jefe de operaciones del Ejército de Levante. Había estado en Elda y venía directamente de Cartagena. Su información no podía ser más desoladora ni más indignante. De Elda, la dirección del Partido había salido en fuga hacia el aeródromo de Novelda, al enterarse que desde Murcia habían sido enviadas ciertas fuerzas para ocupar el pueblo. Los guerrilleros que yo les había enviado sirvieron para proteger la salida de los aviones. Previamen- te a la salida se había celebrado una reunión de todos los miembros del Comi- té Central con Togliatti. La cuestión a discutir si procedía o no hacer resisten- cia a la Junta de Madrid una vez huido el Gobierno. Togliatti se expresó en sentido de que «toda resistencia era inútil». Modesto opinó en el mismo senti- do. No se discutió más. Los reunidos va no pensaron en otra cosa que en la capacidad de los aviones, para saber si cabrían todos o no. Hubo intentos hasta de motín. Se repartieron dólares y libras esterlinas. A unos más y a otros menos. Al fin se acomodaron todos en los aviones y abandonaron Espa- ña. Checa, secretario de Organización del Buró Político, decidió quedarse hasta el fin. También Togliatti, aunque por distintos motivos, decidió quedar- se: aun no había concluido su «tarea». Checa salió por la carretera de Alican- te camino a Valencia. Togliatti resolvió irse a Murcia donde, al parecer, tenía instalado un pequeño «aparato» la delegación soviética. El informante no sabía más acerca de ellos. Había salido de Novelda para Cartagena, donde se encontró con un espectáculo dramático. Miles de gentes de todos los partidos y organizaciones se disputaban todos los medios de navegación para salir hu- yendo hacia las costas africanas del Marruecos francés. La casualidad le hizo encontrar a los compañeros Lucio Santiago y Juárez que se ocupaban de or- ganizar la evacuación de cuantos comunistas llegaban a dicho puerto. Al pre- guntarle Ciutat quién les había dado tales instrucciones, Lucio le mostró una cuartilla escrita de puño y letra de Togliatti —cuya copia había tomado Ciutat y que se apresuró a entregarme—, en la que el jefe de la delegación de conse- jeros políticos había escrito: «Todo está acabado. Hay que buscar un entendi- miento con la gente de la Junta de Casado y ganar tiempo para evacuar a los camaradas más responsables y para esperar la llegada de barcos que ya se han pedido a Francia para llevarse al grueso de los camaradas más comprometi- dos.» Togliatti había enviado copia de esta directriz a los camaradas del Co- mité Provincial de Madrid.
En el campo de concentración de Orán tuve ocasión de hablar con Juá- rez, quien me confirmó plenamente las palabras de Ciutat y de la directiva es- crita por Togliatti.
—Una vergüenza, Hernández, una vergüenza —me decía Ciutat a modo de comentario.
—Una vergüenza y algo más —respondí trémulo de coraje.
—¿Qué piensas hacer? —me preguntó.
Le mostré el original del manifiesto que había escrito.
—Me parece bien, pero más que aclarar vendrá a confundir —objetó.
—Si la directiva de Togliatti ha llegado a Madrid, todo es inútil —admi-
tí.
—Ten la seguridad de qua ya está allí.
En ese momento de la conversación llegó un correo que venía de Ali-
cante.
—¿Qué hay? —pregunté.
—Pedro Checa está detenido en el cuartel de guardias de Asalto. Le han detenido esta madrugada creyendo que eras tú y estuvo a punto de ser fusila- do. Gracias a un capitán de filiación socialista que le conocía, pudo escapar al piquete de ejecución.
—Como os parecéis tanto… —observó Ciutat.
—¿Y qué sabéis de él? —pregunté.
—Cuando yo he salido, seguía detenido.
—Creo —dije a Ciutat—, que aunque no sea más que para evitar que la Junta detenga y fusile a nuestros camaradas, no debemos desmontar nuestro dispositivo militar. Si no vale la pena pelear, cuando menos tendremos siem- pre en la mano un arma de coacción.
—Me parece bien.
A pesar de todo mandé distribuir el manifiesto.
*
¿Cuál era la verdad de lo sucedido en Elda y en Novelda, en las horas dramá- ticas de la noche del cinco y día seis de marzo?
Álvarez del Vayo, relata lo acaecido en estos términos:
«Se había convocado una reunión del Consejo de Ministros para discu- tir las líneas generales del discurso que el jefe del Gobierno iba a pronunciar por radio al día siguiente. En ese discurso habían de exponerse claramente la posición del Gobierno respecto a la cuestión de la paz y los pasos dados para obtener un armisticio libre de persecuciones y represalias» …«La reunión del gabinete se interrumpió para cenar. En el comedor de la presi- dencia estaban todos los ministros, el general Matallana, jefe del Estado Mayor, y el general Cordón, subsecretario de Guerra, con sus ayudantes respectivos, cuando, de pronto, nos llegaron noticias de Valencia de que en Ma- drid se estaba lanzando por radio un ataque contra el Gobierno. Al principio pensamos que sería alguna de las estaciones de Franco, que emitía con la misma longitud de Madrid. Una llamada telefónica del general Cordón a Ca- sado preguntándole si se trataba realmente de la emisora de Madrid, nos trajo la noticia de que éste se había sublevado.
«El jefe del Gobierno preguntó por teléfono a Casado: «¿Qué pasa en Madrid, general?» «Lo que pasa es que me he sublevado», contestó. «¿Que se ha sublevado usted? ¿Contra quién? ¿Contra mí? «Sí, contra usted».
«Considérese relevado del mando», contestó el señor Negrín. El era todavía el jefe del Gobierno de España y ministro de Defensa Nacional» —comenta del Vayo. Y agrega, en amarga confesión: «Pronto había de descubrir que los pasos que podía dar para hacer efectiva esa autoridad eran muy pocos».
«Después de cinco horas pasadas en tratar infructuosamente de obtener los contactos necesarios para resistir al golpe de Casado, el Gobierno se dis- puso a hacer preparativos que la situación reclamaba. Permanecer allí era correr el riesgo de vernos cortados y detenidos en cualquier momento»…
«Mientras esperábamos en el aeródromo, a las nueve de la mañana, los ae- roplanos, que estaban para llegar de un momento a otro, el doctor Negrín me llamó a su coche, y con el pretexto de explorar el terreno salimos en busca del único puesto militar en el que había posibilidades de encontrar a algunos jefes leales.
«Se trataba de la posición Dakar… Allí estaban los generales Hidalgo de Cisneros, Cordón y Modesto; el coronel Núñez Maza, subsecretario de Aviación, Líster, Pasionaria, y un número considerable de jefes y oficiales del Ejército. Más tarde se unieron a ellos los señores Uri-be y Moix (dos mi- nistros comunistas), a quienes sus organizaciones respectivas habían confia- do la misión de reunir a sus afiliados más significados, en el caso de una for- zosa evacuación.»
Del Vayo, oculta quizá por desconocerlas, mis conversaciones telefóni- cas con Negrín y con Uribe en el curso del dilatado Consejo de Ministros, quizá también porque Uribe, compañero de Gobierno, no le diría una palabra de mis propuestas, ni de las trasmitidas por Castro, ni de las llevadas por La- rrañaga. Pero sigamos escuchándole:
«El doctor Negrín se puso a redactar un mensaje para Casado»…: «El Gobierno de mi presidencia —decía la nota— se ha visto dolorosamente sor- prendido por un movimiento que no aparece justificado»… «En su virtud, el Gobierno se dirige a la Junta constituida en Madrid y la propone designe una o más personas que puedan amistosa y patrióticamente zanjar las diferencias. Le interesa al Gobierno, porque le interesa a España que en cualquier caso toda eventual transferencia de poderes se haga de una manera normal y cons- titucional. Solamente de esta manera se podrá mantener enaltecida y presti- giada la causa por que hemos luchado». Firmaba, Negrín».
La nota de capitulación del Gobierno ante la Junta no se compadece en nada con la anterior afirmación de que el Gobierno había durante «cinco horas buscando contactos para resistir el golpe de Casado».
«Hasta las dos y media de la tarde esperamos la contestación de Casa- do —sigue relatando del Vayo—. Desde el aeródromo nos advirtieron varias veces que si los aeroplanos permanecían allí más tiempo caerían en manos de las fuerzas casadistas; y fue un milagro que no ocurriera así. El doctor Negrín cayó dormido, después de treinta horas de tensión increíble, mientras el general Modesto, otros dos oficiales y yo, nos pusimos a jugar a las cartas, para matar el tiempo»… «A las dos y media una llamada telefónica nos anunció la captura de la Comandancia Militar de Alicante por las tropas de Casado. Alicante era el último reducto leal. Si habíamos de marchar a Fran- cia, nuestra partida no debía demorarse». «No era seductora la perspectiva de vernos detenidos, y aún retratados, en el momento de tomar el avión. Pero nadie intentó detenernos.»
Todavía no he logrado salir de mi estupor ante la actitud del Gobierno
—que Vayo candorosamente relata— frente a un adversario insignificante, que hubiera tardado en caer de rodillas lo que hubiera tardado el país y el Ejército en enterarse de que el Gobierno lo consideraba como un golpe quin- tacolumnista. Pero el Gobierno en vez de hablar al pueblo, suplicaba y rogaba a la Junta para que fuesen buenos chicos y aceptasen la «transmisión de pode- res». Los dirigentes comunistas que acompañaban a Negrín en sus andanzas
«trasmisoras de poderes» (fue Cordón, personalmente encargado de leerle la nota a Casado, y Cordón —no se olvide— era miembro del Partido Comunis- ta) tampoco encontraron, aunque las razones fueron distintas, motivo para di- rigirse públicamente al país y a todos sus afiliados, denunciando el carácter de la Junta.
¿Qué de extraordinario tiene que Negrín se comportara como lo hizo si su único soporte político y militar de Poder, el Partido Comunista, en la re- presentación de su Buró Político se desentendía de la situación por órdenes expresas de la delegación soviética?
Continuará mañana
Autor
-
Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.
Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940.
Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.
En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.
En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.
Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.
Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.
Últimas entradas
 Actualidad11/03/202511-M: Los cerebros que están en la cárcel no fueron los verdaderos y algunos de los verdaderos siguen vivos. Por Julio Merino
Actualidad11/03/202511-M: Los cerebros que están en la cárcel no fueron los verdaderos y algunos de los verdaderos siguen vivos. Por Julio Merino Actualidad21/01/2025Estalla el tsunami Begoña y Sánchez ataca a fondo. Por Julio Merino
Actualidad21/01/2025Estalla el tsunami Begoña y Sánchez ataca a fondo. Por Julio Merino Actualidad16/01/2025Los «Hechos» tampoco son sagrados. Por Julio Merino
Actualidad16/01/2025Los «Hechos» tampoco son sagrados. Por Julio Merino Actualidad13/01/2025Juez Dª Mercedes Alaya: Un monumento olvidado. Por Julio Merino
Actualidad13/01/2025Juez Dª Mercedes Alaya: Un monumento olvidado. Por Julio Merino