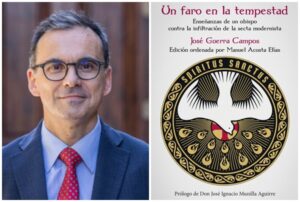|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Dicen que los hombres somos más racionales que las mujeres, que las emocionales son ellas mientras que nosotros mantenemos la compostura cuando los sentimientos amenazan con desbordarse; sin duda, el autor de ese tópico jamás ha presenciado un partido de fútbol. Y, de entre todos los partidos de fútbol, tenemos la certeza de que jamás se ha asomado ni remotamente a las gradas de todo un Clásico: ese partido donde las emociones y los recuerdos se agolpan inevitablemente durante 90 minutos en la retina del aficionado. Aunque esté mal reconocerlo, todos sabemos que lo que ocurre sobre el verde césped es lo de menos.
Dicen que el fútbol solo es una pugna de 11 jugadores contra 11 jugadores por ver quién mete más goles que su rival; un “estúpido juego”, según afirman con saña sus detractores, que levanta pasiones tan insólitas como incomprensibles entre la “masa” de espectadores embrutecidos. Vale. Tengo unas cuantas certidumbres de que nada de eso es cierto, a menos de que reduzcamos la comida, la educación de los hijos o, sencillamente, el sexo a esa misma mecánica deshumanizada.
Siempre me ha llamado la atención la peculiar coincidencia histórica entre la crisis que terminó de derruir nuestro futuro como sociedad que mejoraba de forma progresiva la vida de sus nuevos miembros y la victoria del mundial de 2008; es como si de alguna forma aquello hubiera sido la vaselina —ruego me disculpen la rudeza— con la que “nos la dejamos colar” como pardillos. En ese caso, no mereció en absoluto la pena aquella catártica victoria que hizo llorar a tantos adultos de pelo en pecho; pero sí que fue un interesante ejercicio de descompresión colectiva justo cuando la tensión provocada por la situación precaria estaba a punto de matarnos a todos de un puñetero infarto.
En aquellos años en que la Selección española de Fútbol lo ganaba todo a nivel internacional, dos equipos españoles lideraban el fútbol de clubes mundial: el Real Madrid y el Barcelona. El Clásico, que enfrentaba a ambos equipos, era tan importante a escala global como la final de la Super Bowl o el partido definitivo por el anillo de un playoff de la NBA. Aquello sucedió hace apenas diez años, pero parece tan lejano como la propia eternidad inalcanzable. En mi biografía sentimental, El Clásico es un escalofrío; literalmente, siempre asocio esos noventa minutos a un frío exterior constante que contrasta con mi cálida exaltación madridista. Los días previos resultan tan angustiosos y fascinantes como los que preceden a cualquier primera cita; los días posteriores, cuando el resultado ha sido adverso y todavía cuesta conciliar el sueño, retienen el sabor acerbo en el paladar de una mala noticia personal.
Recuerdo el primer Clásico con Mourinho en el banquillo —la famosa “manita” con la que el mejor Barcelona de la historia castigó de forma inmisericorde a su eterno rival—, porque mi padre y yo estábamos nerviosos y emocionados, y tuvimos que recorrer varias veces todos los bares de la zona para poder encontrar un par de taburetes libres donde ver el partido. Al final encontramos un local que tenía la puerta rota al punto de que no se podía volver a cerrar y nos tuvimos que sentar justo al lado de la misma; la paliza del Barcelona resultó tan recurrente en las semanas siguientes como el resfriado —era pleno invierno y, naturalmente, no íbamos bien pertrechados con nuestras camisetas del Real Madrid— que ambos compartimos inevitablemente. Hoy puedo decir que es el encuentro más inolvidable sobre un campo de fútbol que he visto en mi vida: porque sé que esos años no volverán jamás y porque al final siempre alojamos lo más importante de nuestra vida en esos aparentes detalles sin relevancia que un día se muestran como los momentos más importantes de toda nuestra existencia. El fútbol, la lealtad férrea a un equipo determinado, es la última tradición transmitida fiel y directamente de padres a hijos; mientras haya Clásicos que ver en la televisión existirán razones para llamar a tu padre por teléfono o incluso para recordarle con vértigo cuando algo tan sencillo de hacer ya no sea posible.
Mientras el pasado domingo el Real Madrid y el Barcelona disputaban un Clásico tan emocionante como todos los demás sin excepción, el PSG de Messi terminaba su partido sin haber hecho un solo gol y el Manchester United de Ronaldo recibía una paliza a manos del Liverpool; una buena respuesta para aquellos que quieren reducir el fútbol a una mera cuestión de transacciones económicas a golpe de talonario y de chequera. Hay algo de justicia poética en ello: como el amante cobarde que se arrepiente tiempo después, cuando la decisión resulta irrevocable, de haber dejado escapar el tren que llevaba dentro a la mujer de su vida. Todos sabemos que el Real Madrid y el Barcelona debieron de haber jugado una final de Champions en aquellos tiempos de glorioso fútbol pero que nunca fue posible, y nos tuvimos que conformar con unas cuantas y trepidantes semifinales que todos los aficionados vivimos intensamente. Quizás ese inexistente partido fue el mejor de nuestras vidas y todavía no nos hemos enterado; imposible, por tanto, no sentir la nostalgia de aquello que nunca sucedió pero que pudo ser tan bello.
A mediados de la semana pasada, mientras los equipos españoles se batían en la Champions por pasar a la siguiente ronda del campeonato, yo me encontraba compartiendo la extraordinaria luna llena —era Luna de Sangre, además— con una mujer muy hermosa. Mientras nuestras voces se perdían en la oscuridad hendida por la pálida luz nocturna, se escuchaban a lo lejos las celebraciones de los goles como rugidos que reverberan en una jungla de asfalto. Más tarde, mientras volvía a casa bajo el cálido amparo de las farolas y —por supuesto—, de la maternal luna, me acordé de que pronto sería el Clásico. Entonces los acordes de Il cielo in una stanza en la extraordinaria voz de Mina comenzaron a sonar en mi cabeza y aún no han terminado de hacerlo. No pude evitar emocionarme en ese momento; en el fondo, el fútbol es lo de menos: solo importa el sentimiento. Se trata de disfrutar de 90 minutos donde la magia de la infancia vuelve a ser posible; al fin y al cabo, eso es precisamente lo que el mundo adulto niega y hasta censura en todos los hombres a partir de cierta edad. Sí, es mucho más que sentarse a disfrutar de un partido: quién lo probó, lo sabe.
Autor
Últimas entradas
 Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas
Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas
Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo
Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas
Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas