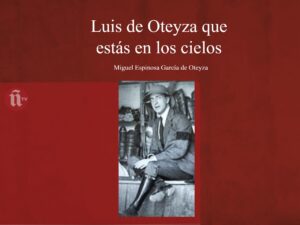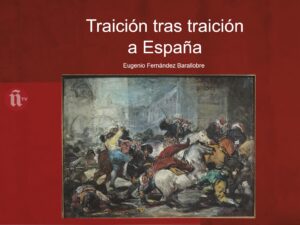|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
MI CABALLO DE ATILA
Atila, hijo de Mundzuk y hermano de Rugas y Bleda, rey de los hunos, «kan» (caudillo) de las hordas ucranianas que al comienzo del siglo V invaden Europa a través de Rumanía, Hungría y Alemania, irrumpió en el mundo occidental como una carga del 7.º de Caballería de John Wayne. El año 441 invadió el imperio de Oriente y arrasó todo lo que encontró a su paso camino de Constantinopla. Diez años más tarde volvió sobre sus pasos, cruzó el Rhin y entró en las Galias como un terremoto. Es verdad que, a la postre, un ejército, mitad romano mitad visigodo, le para los pies en los Campos catalaúnicos y le obliga a cruzar los Alpes en retirada…, pero también lo es que entonces invade el norte de Italia y arrasa Milán, Pavía, Mantua y casi todo el valle del Po. «Su figura -dicen los historiadores Jordanés y Prisco- impresionó extraordinariamente a sus contemporáneos, por sus astucia en las batallas y, sobre todo, por su espíritu destructor… El azote de Dios, como llegaron a llamarle, no tenía otra política que el terror y la tierra quemada, de ahí que todavía siga diciéndose que «por donde pasa el caballo de Atila no vuelve a crecer la hierba».»
Pero eso no es más que una frase. Porque Atila -según sus biógrafos- empleó cientos de caballos en sus correrías destructivas por toda Europa, y ese famoso animal que no dejaba crecer la hierba no es más que un símbolo. El símbolo de la destrucción.
Sin embargo, esta obra se engendró y nació por culpa del caballo de Atila. Mejor dicho, por la obsesión que el autor vivió durante un tiempo (hace más de treinta años) en su desafío personal de encontrar el nombre exacto del caballo. Pues buscando ese nombre fueron apareciendo estos «caballos de la Historia» que ahora tiene el lector en sus manos.
Y algo más curioso: el caballo de Atila llegó a ser para mí algo así como la «fuente de la juventud», que trajo en jaque a tantos y tantos sabios de la Antigüedad. También un símbolo. Ese «imposible» ante el que siempre me he sublevado. La búsqueda del ideal.
«Los que titubean ante el esfuerzo es porque tienen adormecida el alma…», escribe el desconocido Degrelle. El gran ideal da siempre fuerza para domar el cuerpo, para soportar el cansancio, el hambre, el frío. ¿Qué importan las noches en vela, el trabajo abrumador, o el dolor, o la pobreza? Lo esencial es conservar en el fondo del corazón la gran fuerza que alienta y que impulsa, que aplaca los nervios desatados, que hace latir de nuevo la sangre cansada, que hace arder en los ojos, adormecidos por el sueño, un fuego ardiente y devorador. Entonces, nada es ápero ya. El dolor se ha transformado en alegría, porque gracias a él, nos damos más por entero, y el sacrificio nuestro se purifica.
Durante muchos años, por vocación y por profesión, he trabajado en la Historia. Unas veces tras aquél Séneca que vende su alma por salir del destierro o el Osio de Córdoba que salvó en Nicea al Cristianismo. Otras, luchando por descubrir la «doble verdad» de Averroes, las «dudas» de Hamlet, el «sentimiento trágico» unamuniano y el ser de las generaciones de Ortega. Y siempre, o casi siempre, tras los orígenes de España y el mundo de hoy…
Ya sé que en la vida hay cosas más importantes que el nombre del caballo de Atila. Como sé que muchos pueden reírse de una «obsesión» tan pueril…, pero «mi caballo de Atila» fue, ha sido y quiero que siga siendo (por eso no me gustaría que alguien me hablase de «Rubicón») mucho más que un nombre, un dato o una respuesta. Mi «caballo de Atila» es la búsqueda de la verdad que no cesa, el ansia de libertad y la pasión por la obra bien hecha («Lo que tengas que hacer hazlo bien»). Porque, como dejó dicho Unamuno, luchar es más importante que vencer. Y al final ya se sabe: ¡Mi reino por un caballo!
INTRODUCCIÓN
Rubén Darío lo dijo con música y bellas palabras: «No se concibe a Alejandro sin Bucéfalo; al Cid, sin Babieca; ni puede haber Santiago a pie, Quijote sin Rocinante, ni poeta sin Pegaso» …, pero la verdad es que se quedó corto, pues así por encima tenía que haber citado también al Janto de Aquiles, aquel hermoso animal al que Homero incluso le da la facultad de hablar en el momento crucial de La Ilíada; al famoso Incitatus de Calígula, al que «además de una caballeriza de mármol, un pesebre de marfil, mantas de púrpura y guarniciones de perlas, le dio -según Suetonio- una casa con servidores y un mobiliario para que recibiese a las personas que invitaba en nombre suyo… y quiso hacer cónsul»; al fogoso Marengo que se recorrió Europa con Napoleón a cuestas; al hermoso y duro Arriero de Hernán Cortés, sin duda la mejor de las dieciséis bestias que participaron en la conquista de México; al Salinillas que el capitán Garcilaso de la Vega prestó a Pizarro en una de las jornadas más críticas de la conquista del Perú…, etcétera.
Porque el hecho es que la Historia de la Humanidad es también la historia del caballo, el animal más bello de la creación y el que, sin duda, prestó más y mejores servicios al hombre, como lo demuestra cualquier pasaje o cualquier página de cualquier año y cualquier siglo. Hasta el punto, incluso, de que la Historia parece haberse escrito sobre la ruta de los caballos. «¡Un caballo! ¡Un caballo!… ¡Mi reino por un caballo!», exclama el rey Ricardo III por boca de Shakespeare, poco antes de per der la vida y la corona de Inglaterra. ¿Y cómo hubiese sido la reconquista cristiana de España, o la conquista de América, o la odisea del Oeste americano sin la presencia de esas «ráfagas de viento» a las que el hombre llama caballos?
¿Y en el arte? ¿Qué monumentos quedarían en pie o qué museo podría abrir sus puertas si un soplo mágico suprimiese la bella estampa del caballo? ¿Qué sería de Velázquez, de Goya, de Tiziano, de El Bosco, de Rubens, de Brueghel, de Van Dyck, de Lucas Jordán, de Carreño, de Fortuny, de Sorolla… y hasta de Picasso, por citar sólo unos ejemplos, si de sus obras desapareciesen los caballos?
Pues bien, ese es el objetivo de esta obra: rendir homenaje público al animal que más influyó en el devenir histórico y traer a la memoria del hombre de hoy los nombres y las hazañas de los caballos que pasaron a la Historia por méritos propios o de sus dueños. Desde la mitología al rejoneo, pasando por la milicia, el arte, la caza, el deporte, las entradas triunfales y el no menos famoso caballo de Troya, aquel que quedó para la eternidad como símbolo a la par de la astucia y la traición. Es decir, desde Pegaso, un corcel alado, de galope incansable, que como ráfaga de viento pasa por los aires, a aquella yegua Espléndida a la que Álvaro Domecq descubrió tempranamente su embarazo porque al saberse «madre» no pudo evitar un ligero temblor antes de entrar al redondel de la plaza y enfrentarse al toro. «Ca por vos e por el cavallo ondrados somos nos», dice Alfonso VI tras ver caracolear al Babieca del Mío Cid, el caballo que bien anda, de quien el poeta llega a decir que «en moros ni en cristianos otro tal non ha oy».
No obstante, quiero advertir que para mi desgracia yo no soy un gran conocedor ni un técnico en caballos. En todo caso, eso sí y a gran honra, un enamorado de su estampa y figura, de sus condiciones físicas y de su historia. ¿Y cómo puede haber técnicos en una materia que ha provocado millones de páginas y miles de libros? La Biblioteca hípica española y portuguesa, del marqués de la Torrecilla, que ve la luz en 1916, alcanzaba ya entonces los 565 títulos. ¿Y no es cierto que Aristóteles, Platón, Marcial, Virgilio, Homero, Cervantes, Séneca, Shakespeare, Columela, Suetonio, Tácito, Lope de Vega, etcétera, escriben algunas de sus mejores páginas en torno a la figura de este noble animal? «Hijos del céfiro» les llama el filósofo griego. «Hijos del viento» les llama Varrón y nuestro Moratín, «Hijos naturales del aire».
Pero ¿cuándo, dónde y cómo aparece el caballo? (llegando aquí recomiendo la lectura de las páginas que Jaime Mitchener dedica a este tema en su famosa novela La saga del Colorado, pues pocas cosas se han escrito tan bellas sobre el origen del caballo). Según los «especialistas» en la materia, el primer caballo de la historia fue el paleohippus y era un extraño animal de veinte centímetros de altura hasta la cruz que tenía cinco dedos en cada una de sus cuatro patas. De esto hace cincuenta y tres millones de años. Después vino y vivió el eohippus, un animalito ya de treinta centímetros de altura hasta el lomo, con aspecto de perro, que había transformado sus dedos en cascos minúsculos. Luego, hace treinta millones de años, apareció el mesohippus, de unos sesenta centímetros de altura, parecido al perro pastor o al zorro rojo. A continuación vino, hace dieciocho millones de años, el merichippus, un animal-dice Mitchener- de lo más elegante, tridáctilo, de algo más de un metro de altura, crines erizadas, rostro extendido y barras protectoras detrás de las cuencas oculares. Hace unos seis millones de años apareció el pliohippus, un hermoso caballo de talla media en casi toda la acepción de la palabra… y, por fin, hace dos millones de años, surgió el equus, o sea, el caballo actual, uno de los animales más bellos de la Naturaleza y también de los más capacitados para correr.
La polémica surge, sin embargo, al hablar del -vamos a llamarle así- lugar de nacimiento. Porque frente a la generalizada idea de que el caballo fue introducido en América por los españoles y que era un animal de claro origen euroasiático, existe el convencimiento histórico de que fue justo al revés. O sea, que el caballo «nació» en América, concretamente en las grandes llanuras del centro de los Estados Unidos y en las altas planicies del Canadá, y emigró a Asia y Europa a través del istmo de Bering, entonces mucho más ancho que ahora. Luego, en realidad, lo que hacen los españoles y demás europeos a partir de 1492 es devolver el caballo a su origen. Y tal vez por ello el indio, pasado el primer susto, se familiarizara tan pronto con el caballo.
LOS «PURA RAZA» DE EUROPA
Pero de esto y de las distintas clases, tipos o razas de caballos hablaremos en las páginas siguientes.
Hace casi dos mil años el sabio romano de origen gaditano Lucio Julio Columela dijo que, en realidad, no había más que tres razas o tipos de caballos: el persa, utilizado por los partos; el sículo, de origen ario y centroeuropeo, y el español, de ascendencia berberisca. Sin embargo, y en honor al rigor histórico, la verdad es que existieron y existen otras razas y otros tipos. Lo cual es natural si se tiene en cuenta los climas diferentes en que tuvieron que vivir aquellas primeras manadas que, cruzando el estrecho de Bering, pasaron de América a Asia hace millones de años. Los ejemplares que se quedaron en Siberia o se dirigieron al norte de Europa evolucionaron hacia formas rechonchas y fueron bajos, pesados y lentos, sólo utilizados para el tiro y los trabajos agrícolas. Los que eligieron el camino del sur y se quedaron en China, Asia Central o las mesetas del Indostán evolucionaron rápidamente hacia formas más ligeras y esbeltas, y, por supuesto, más veloces, ideales para la guerra. De ahí que fueran los mongoles, según todos los indicios, los primeros en utilizar la «caballería» como arma de combate, y un emperador chino, Chi-Mung, quien inventara, hacia el año 2150 a. C., el «arte de montar».
Pero la movilidad que el caballo proporcionó al hombre hizo que muy pronto apareciese el «bello animal» hasta en los confines de la tierra conocida, el finis terrae del mundo clásico. O sea, el norte de África y España… y después Inglaterra. O dicho de otro modo: el caballo pura sangre árabe, el caballo español y el caballo pura sangre inglés. Porque fue ahí donde el caballo encontró su ambiente ideal y donde pudo perfeccionar su naturaleza hasta el grado máximo en que ha llegado a nuestros días. Aunque en realidad hablar de «pura sangre» en un mundo cambiante y viajero, de imperios e invasiones permanentes, es una utopía. En Asia y Europa, después de cinco mil años de guerras, conquistas y reconquistas, pocas cosas quedan ya en su pureza natural…, ni siquiera el hombre, como es sabido.
Una cosa, sin embargo, está clara: que la población caballar de la península Ibérica comenzó a perfeccionarse con la llegada de los íberos y de los celtas, ya que con ellos llegó la «Sangre nueva» de la renovación. A partir de entonces España contó con varios tipos de caballos. En el norte se configuraron el «poni vasco-navarro», de cabeza voluminosa y poca altura (1,25 y 1,30 metros); el «poni cántabro», muy parecido al anterior; el «asturcón» asturiano, de claro origen céltico, y el «poni gallego», parecido a los anteriores. En realidad, el tipo de «caballo» pequeño, rechoncho y lento, a veces hasta peludo (algunos «ponis gallegos» tienen copiosos bigotes). Seguramente astur-galaicos serían aquella yegua, Orelia, que montaba don Rodrigo con una fastuosa silla cuajada de esmeraldas, y los primeros caballos de la Reconquista.
Ahora bien, donde de verdad surgió el caballo español fue en el sur, es decir, en Andalucía, como lo demuestran los numerosos testimonios artísticos y literarios de los clásicos griegos y romanos. ¿Por qué? En primer lugar, por el clima y la constitución geológica de sus tierras. En segundo lugar, porque es en Andalucía donde se encuentran y se cruzan la raza de origen ario y la raza de origen árabe, como consecuencia de las peregrinaciones de normandos, alemanes, francos, italianos, etcétera, a Santiago de Compostela que cruzan durante siglos los Pirineos y las invasiones constantes y permanentes que sufren las costas andaluzas y levantinas. Es decir, un verdadero encuentro Norte-Sur. Los caballos que traen unos y otros, y especialmente los que aportan los cartagineses (Asdrúbal trajo en una sola expedición 20.000 caballos libios) desembocan en el «nuevo equino» que asombró al mundo por su belleza física, su poderío y sobre todo su velocidad. También hay que reconocer que la posterior presencia árabe con los caballos berberiscos reforzó y perfeccionó este llamado «pura sangre de raza española».
Fruto de estos cruces llegó el éxito que tuvieron siempre los caballos españoles, pues no hay que olvidar que hombres como Julio César, Ricardo Corazón de León, Godofredo Platagenet, Francisco I de Francia, Napoleón, el duque de Wellington, Murat, Federico de Prusia y otros famosos prefirieron y utilizaron siempre caballos «andaluces». Incluso en el terreno de la creación literaria y la leyenda, pues de raza española son los caballos del Ivanhoe de W. Scott y del Ricardo II de Shakespeare, así como el famoso «caballo blanco» de Santiago. Y andaluz es el esqueleto del caballo de Napoleón, que se conserva en el Museo de Historia Natural de París. El duque de Newcastle dijo que este caballo era «el más adecuado para que un gran monarca pueda ostentar ante su pueblo la gloria de un día de triunfo -como hizo el rey Alfonso XII el Pacificador cuando entró en Madrid montando un caballo blanco- o presentarse un día de batalla a la cabeza de sus Ejércitos».
Claro que tampoco puede olvidarse el hecho histórico de la supremacía política española durante varios siglos a partir de los Reyes Católicos y el Descubrimiento de América, ya que ello hizo que «nuestros caballos» llevasen sus genes y se cruzasen con todas las razas conocidas, desde la inglesa a la polaca y, por supuesto, con todas las americanas. Eran los tiempos de aquel imperio donde no se ponía el sol y Carlos I recorría Europa en plan triunfador, los tercios españoles del duque de Alba imponían su ley en Flandes, Cortés conquistaba México, Núñez de Balboa llegaba al «Mar del Sur», Coronado exploraba el cañón del Colorado, Ponce de León buscaba la fuente de la juventud en Florida, etcétera. Y todo ello a lomos de un caballo. Por tanto, bien puede decirse que la historia del hombre es también la historia del caballo y en cierto modo del caballo español, es decir, del caballo que salió fruto del cruce de las razas aria, árabe y berberisca… y ha desembocado en el famoso «cartujano» de Jerez.
Dicho esto, y puesto que el tema central de este libro es la historia de los caballos que pasaron a la gran historia, volvamos al camino recto. Ese camino que comienza en Pegaso, el caballo volador de la mitología, que será el que inicie la lista, aunque no fuese un animal real y tangible. Pero ¿cómo no hablar del caballo que llegó a codearse con los dioses y fue mensajero particular de Júpiter?
PEGASO
EL CABALLO DE LOS DIOSES
Aunque es verdad que «la Historia empieza en Sumer» -3.500 años a. C.- y que fue bajo el reinado de Sargón de Agadé, el Carlomagno de Mesopotamia, cuando, al parecer, comenzó realmente la «doma del caballo», como lo demuestra el proverbio grabado en una de las grandes tablillas de Nippur:
El caballo, después de haber
derribado a su
jinete, dijo: Si mi carga tiene
que ser siempre
como ésta, me voy a debilitar.
Y aunque sea verdad que las «civilizaciones más antiguas» -China, Japón, Egipto, Persia, etcétera- se propagaron a lomos del equus…, el primer caballo de esta serie tiene que ser Pegaso, el mensajero de Zeus, pues con él alcanza el bello animal la cúspide de su grandeza. O sea, el estar entre los dioses y tratar de tú a los habitantes del Olimpo. Pero ¿quién fue y qué significó Pegaso en la mitología griega? Esto es lo que vamos a ver en este capítulo.
Claro que antes tal vez convenga recordar que la mitología grecorromana (Roma asumió los dioses griegos casi en su totalidad, aunque los cambiara de nombre) se centra en torno a los doce dioses olímpicos que formaban la familia divina. Es decir: Zeus, el dios soberano y amo del cielo y la tierra; Hera, la esposa de Zeus; Poseidón, soberano del mar y protector del caballo, él fue quien regaló el primer caballo al hombre, como cuenta el poema:
Soberano Poseidón, de ti nos
viene esta grandeza,
los robustos caballos, los po
tros e incluso el
reino de las Profundidades.
Hades, el rey del mundo subterráneo y de los muertos; Palas Atenea, diosa de la artesanía y la agricultura e inventora de la brida, que otorga al hombre el dominio del caballo; Febe, dios de la luz y la verdad; Artemisa, diosa de la caza; Afrodita, diosa del amor; Hermes, dios del comercio y mensajero de Zeus; Ares, dios de la guerra; Hefesto, dios del fuego, y Hestia, diosa del hogar y de las ciudades.
Luego estaban los «dioses menores», las «ninfas», las «musas», los «héroes» y los «protegidos de los dioses»…
Pegaso era en este mundo mitológico el «caballo de Zeus» y al decir del poeta:
Un corcel alado, de galope
incansable,
que como ráfaga de viento
pasa por los aires.
Según los esquemas de la mitología el «caballo volador» nació del chorro de sangre que brotó cuando Perseo cortó la cabeza a Medusa y gracias a él pudo libertar el héroe a Andrómeda, la hija del rey de Etiopía, que quiso disputar a las Nereidas el premio de la hermosura y fue atada a una roca para que la devorase un monstruo marino… y que después haría su esposa.
Pegaso creció y vivió sus años de potro en las laderas y los verdes prados del monte Olimpo, morada de los dioses, que estaba situado entre Tesalia y Macedonia (hoy monte Olimbos, de 2.911 metros)… y era, según las descripciones, un bellísimo ejemplar del tipo «sículo», cruce del ario y el persa, de color blanco y gran poderío. Naturalmente, estaba dotado de alas y volaba por los aires, cuando no corría «como el viento» por la tierra. De él se cuenta que lo primero que hizo tras servir a Perseo fue «echarse al monte» y galopar a lo salvaje, como después lo harían sus hermanos en libertad. En una de estas cabalgadas llegó hasta el monte Helicón, de l.748 metros y situado en la Beocia, donde de una coz hizo brotar la fuente de Hipocrene, a la que desde entonces no dejaron de acudir los poetas. Aunque también se dice que ese día Pegaso iba montado por Euterpe, la musa de la poesía lírica y de la música, y que fue ella la que le pinchó para que diera la coz creadora. Lo que produjo el enfado de Calíope, la musa de la elocuencia y la poesía épica, que le condenó a llevar sobre sus lomos los jinetes del Apocalipsis: la guerra, el hambre, la peste y la muerte.
Sin embargo, «la gran aventura» de Pegaso fue aquella que vivió por deseos de Zeus con Belerofonte, el hijo del rey Glauco de Corinto. Según la mitología, el joven príncipe se enamoró del bello animal en cuanto supo de su existencia y durante mucho tiempo anduvo desasosegado y torturado por la idea de montar el «caballo volador» de los dioses. Hasta que un día el más sabio de los adivinos de Epiro le aconsejó que fuera al templo de Palas Atenea y que durmiese una noche al pie del altar del recinto sagrado, ya que los dioses sólo solían hablar a los hombres durante el sueño. Y así sucedió, porque Belerofonte recibió un objeto maravilloso como jamás viera; se trataba de un freno de oro con el que poder dominar al corcel volador. Entonces el príncipe se fue a los prados que rodeaban la fuente de Pirene, donde solía pastar Pegaso, y tranquilamente puso la brida al noble animal…, quien a partir de ese momento, y tras unos ligeros ejercicios de doma, se convirtió en el más dócil y eficaz compañero del héroe.
Ya unidos, jinete y caballo, Belerofonte y Pegaso, realizaron tantas y tan peligrosas hazañas que hasta el rey de Argos, Proteo, quedó maravillado y no tuvo más remedio que dar a su hija en matrimonio al valeroso joven, descendiente, al parecer, del poderoso Poseidón, el soberano del mar. Y es que con Pegaso todo resultaba fácil, hasta aniquilar la Quimera, el famoso monstruo con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente.
Pero esta misma facilidad y el saberse dueño del «caballo con alas» provocaron la ruina de Belerofonte, ya que un día el príncipe quiso «Ser como Dios» y sentarse entre los inmortales del Olimpo, lo que hizo que Zeus se enfadara y le castigase de por vida a andar errante de acá para allá por senderos solitarios y con el alma destrozada. Entonces Pegaso, que por prudencia e inteligencia se había negado a llevar a su jinete hasta la morada de los dioses, pasó a las caballerizas celestiales como jefe y guía de los demás alazanes de Zeus… y quedó al servicio directo del dios soberano como portador del relámpago y el trueno.
Pegaso fue, pues, el caballo más rápido que ha existido y el símbolo de la velocidad… como lo demuestran los cantos inmortales que en su honor entonaron los poetas de todos los tiempos. Pero, además, fue también el primer medio de comunicación y transporte que se elevó por los aires… como una «ráfaga de viento». De ahí las numerosas fábulas que le atribuyeron los griegos y el lugar destacado que ocupa en la mitología y en la historia del caballo. Aunque no fuese un caballo de carne y hueso.
Autor
-
Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.
Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940.
Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.
En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.
En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.
Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.
Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.
Últimas entradas
 Actualidad11/03/202511-M: Los cerebros que están en la cárcel no fueron los verdaderos y algunos de los verdaderos siguen vivos. Por Julio Merino
Actualidad11/03/202511-M: Los cerebros que están en la cárcel no fueron los verdaderos y algunos de los verdaderos siguen vivos. Por Julio Merino Actualidad21/01/2025Estalla el tsunami Begoña y Sánchez ataca a fondo. Por Julio Merino
Actualidad21/01/2025Estalla el tsunami Begoña y Sánchez ataca a fondo. Por Julio Merino Actualidad16/01/2025Los «Hechos» tampoco son sagrados. Por Julio Merino
Actualidad16/01/2025Los «Hechos» tampoco son sagrados. Por Julio Merino Actualidad13/01/2025Juez Dª Mercedes Alaya: Un monumento olvidado. Por Julio Merino
Actualidad13/01/2025Juez Dª Mercedes Alaya: Un monumento olvidado. Por Julio Merino