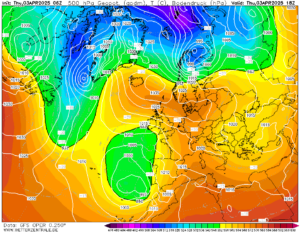|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Tanto Pablo Casado como don Teo el fullero compravotos de Murcia no quisieron hacer frente al 8 de Marzo famoso y enviaron en representación del partido a la “moderada” Cuca Gamarra
No se han dado cuenta, todavía, en Génova, que la batalla que hay que ganarle a la Izquierda es la batalla de la Cultura.
Publicamos hoy otro capítulo del polémico libro “Políticamente indeseable” de Cayetana Álvarez de Toledo, que tanto impacto está teniendo entre los simpatizantes, seguidores y votantes del Centroderecha. Las descripciones, las conversaciones y el relato de la escritora, periodista política hace no solo del PP en sus intimidades sino de toda la clase política que en público solo saben sonreír y en privado solo saben utilizar navajas.
Lean y se lo pasaran bomba sabiendo cómo es la actual situación política que vivimos y cómo son nuestros líderes, nuestros Diputados y nuestros Ministros.
El capitulo de hoy como habrán visto se titula “El Victimismo” y es una descripción perfecta de las víctimas que ha ido dejando por el camino don Teo García Egea alias el fullero compravotos:
VICTIMISMO
No sólo no vi venir la peor pandemia en un siglo. Llegué a tachar de apocalípticos a los que sí lo hicieron. Mi amiga Pilar Marcos, por ejemplo. Empezó a inquietarse a mediados de enero. Todos los días, como una hormiguita, iba arrastrando datos del virus hacia su guarida mental. Primero las noticias de Wuhan, China. Luego las de Lombardía, Italia. El número de infectados. Las cifras de hospitalizados. La cancelación de festivales y eventos. Los muertos. «Viene el bicho —decía, con el gesto cada vez más nublado—, y vamos a morir en masa». Y yo, de natural optimista, con un pensamiento más lineal que exponencial, y enfrascada en mis batallas políticas cotidianas, pensé que exageraba. Y como yo, todo el Gobierno.
La semana antes del gran cerrojazo, la clase dirigente española, políticos y periodistas, andábamos distraídos con una nueva polémica en torno al 8 de marzo, Día de la Mujer. Un año más, el foco se había puesto en la asistencia del PP a la manifestación convocada por la vanguardia del feminismo radical: «¿Acudirán o no acudirán? Da igual: ¡Machistas!». El martes 3 me tocaba comparecer ante los medios en el Congreso y, de camino a la sala de prensa, Pilar me advirtió:
—Te preguntarán si vas a la manifestación.
—No pienso ir, claro.
—Bien. Pues sugiero que digas que no vas por el coronavirus. Las aglomeraciones son un peligro.
—No, no. Diré la verdad: que no voy por motivos ideológicos. Sin excusas.
Debí decir ambas cosas. La manifestación del 8-M fue una locura en términos de salud pública. Y aunque no lo hubiese sido, jamás habría ido, como cualquiera que me conozca un poco hubiera podido prever sin necesidad de preguntar. Pero me lo preguntaron. Y con razón, porque el partido del que yo ahora era portavoz sí que había cambiado de criterio. En 2019, Pablo Casado se había desmarcado de la marcha feminista del 8-M en el último momento, tras un agónico debate interno y sobre todo después de leer el manifiesto de la convocatoria, que era un auténtico dislate: una ensalada marxista-identitaria con alusiones a una España negra y colonialista, y ataques a las instituciones. Pero algo cambió. Supongo que los 66 escaños de las elecciones generales de abril, pasados por el filtro de algún genio de la demoscopia.
La encargada de anunciar que este año el PP sí acudiría al 8-M había sido Cuca Gamarra, responsable del área social del partido. En una entrevista matutina en TVE justificó el giro del partido en que «las cosas van evolucionando» y que «la situación se está polarizando y consideramos que debemos hacer algo para no dividir en la sociedad a las mujeres entre buenas y malas, y trasladar un mensaje de unidad». También le habían preguntado por unas antiguas declaraciones mías desmarcándome del nuevo feminismo. Su respuesta fue: «Yo lo soy [feminista] y estoy en política para trabajar en este sentido». Así de centrado tenían los periodistas el balón cuando me puse a su disposición con una sonrisa contenida.
—¿Va usted a acudir a la manifestación?
—No voy a acudir a la manifestación, no.
—La señora Gamarra ha dicho esta mañana en TVE que sí acudirá y que ella sí es feminista. ¿Es usted feminista?
—Yo soy feminista amazónica de la escuela de Camille Paglia.
Noté un cierto estupor en la sala. Cejas arqueadas. Ojos en blanco. Miradas laterales y al móvil. Supuse que algunos periodistas no sabrían quién era Camille Paglia y estaban consultando la Wikipedia. Lesbiana, abortista, partidaria de la legalización de las drogas, la pornografía y la prostitución —«Santo cielo, ¡qué van a decir en Génova!»—, pero, ante todo, defensora del feminismo igualitario, el de segunda ola, y autora de un libro clave, Sexual Personae. Esa es Paglia, uno de mis referentes intelectuales desde que tardíamente la descubrí. Su afirmación «Mi feminismo es amazónico, yo quiero tener armas» resume mi visión de la mujer, porque esas armas son las de una ciudadanía adulta: la libertad y la responsabilidad. Con un lenguaje crujiente y un vigorizante desparpajo intelectual, pocas personas han denunciado como ella la degradación del feminismo: de movimiento progresista y modernizador a fuerza reaccionaria, supersticiosa, mojigata y matonesca. Sobre todo, admiro su sentido común y compromiso con la verdad. Frente a los ridículos reproches al Padre Occidente, su énfasis en la influencia decisiva de la Madre Naturaleza. Frente a la subcultura del odio al macho, su reivindicación de la contribución del varón no ya a la civilización sino a la propia liberación de la mujer. De la lavadora a la píldora. En una época dominada por el narcisismo identitario y la polarización, el pensamiento de Paglia es un remanso de humanismo. Los hombres: ni sujetos obsoletos ni enemigos de la mujer. Nuestros padres, hijos, amantes y amigos.
Pero una rutinaria comparecencia de prensa en el Congreso no era la ocasión para una laudatio a Paglia. Mi deber era contestar a los periodistas, que venían hambrientos de titulares. Lo hice en una intervención que quiso ser breve y se fue alargando. El retrofeminismo es un tema al que había dedicado horas y páginas, y me dejé llevar.
«Las mujeres no somos un bloque homogéneo: no todas pensamos lo mismo, no todas sentimos lo mismo, no todas nos identificamos de la misma manera». Lo había subrayado mil veces, en artículos y conferencias. Si jamás he aceptado que un hombre hable en mi nombre, ¿por qué tengo que aceptar que lo haga una mujer? El hecho de tener ovarios no me convierte en la hermana de Carmen Calvo ni a ella en mi portavoz. No existe un colectivo femenino. Ni siquiera un colectivo feminista: no es lo mismo Katharine Hepburn que Leticia Dolera, ni Malala que Irene Montero.
Viendo que los periodistas parecían interesados, decidí continuar, ahora contra el concepto de «violencia machista». Por equívoco y por tramposo. La izquierda insiste en instrumentalizar el dolor privado. Quiere presentar la violencia de pareja como un crimen cultural. Es decir, fruto de un supuesto heteropatriarcado machista, capitalista, opresor y brutal. Lo hace por motivos electorales. Para demonizar a la derecha. Pero a quien perjudica de verdad es a las propias mujeres, porque errar en el diagnóstico es errar en la solución. No existe ninguna prueba —empírica, científica, fáctica— de la existencia de una violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Hay hombres que matan a mujeres. Por supuesto. Demasiados. Más de mil asesinatos en España desde 2003. Pero esos asesinos son excepciones dentro de la excepción. Aberraciones fruto de complejos factores genéticos y sociales. Los maltratadores no son delegados de género. No son representantes de lo masculino. No son miembros de un presunto colectivo —una asociación de machos— que tenga como seña de identidad el odio hacia la mujer. No hay una ideología detrás del asesinato o la violación. La violencia contra la mujer no es un crimen de odio ni un crimen político.
Para que se entienda bien la diferencia: sí existen organizaciones que matan a los que consideran infieles, es decir a los no musulmanes, por el mero hecho de serlo: Al Qaeda y sus franquicias. Sí hubo grupos que mataron a españoles por el hecho de ser españoles que no pensaban como ellos: ETA y Terra Lliure. Y, desde luego, sí hubo una ideología que exterminó a los judíos por judíos: el nazismo. Lo había señalado ya en un coloquio organizado por El Periódico de Catalunya, en la campaña de las elecciones de abril: «La derecha no mata mujeres. Por cierto, la izquierda tampoco». La socialdemocracia catalana dio un respingo. Y Pilar, sentada discretamente entre el público, echó la cabeza para atrás.
Ahora vi cómo Alfredo, que sólo llevaba un par de semanas trabajando conmigo, sonreía divertido en un rincón de la sala de prensa. No sabía si se debía a mi esforzado alegato anti-woke o porque me estaba enrollando, y decidí acabar. Lo hice con una reflexión a la que, por motivos obvios, doy especial importancia: «Lo peor que podemos hacerles a nuestras hijas es enseñarles que nacen víctimas, porque el victimismo es el primer paso hacia el dominio y el sometimiento por parte de un presunto salvador, hombre o mujer».
Se lo he dicho muchas veces a mis hijas, por la noche, la luz atenuada, el rato de la conversación pausada, amorosa y profunda. Quiero que sean mujeres independientes y fuertes, capaces de valerse por sí mismas. Eso les exigirá aceptar la realidad: la vida al baño María no existe; el riesgo y el conflicto son consustanciales a la experiencia humana. Y no se conjuran buscando culpables de antemano —en este caso, el odioso macho, el maldito heteropatriarcado—, sino haciendo exactamente lo contrarío. Dejad de lloriquear y de culpar a terceros. Sed justas, libres y luchadoras. Amazonas.
Al acabar la rueda de prensa los periodistas me rodearon formando un corrillo.
—Cayetana, esto que has dicho del feminismo masónico…
—¿Masónico?… ¡Masónico, no! ¡Amazónico!
Mi acento argentino.
—Y amazónico, no por Amazon, eh. Por las Amazonas.
Temibles mujeres guerreras de la mitología clásica que se amputaban el pecho derecho para mejorar su pericia como arqueras, las Amazonas reaparecen una y otra vez a lo largo de la Historia: en los relatos de Homero, en las gestas de Alejandro Magno, en los viajes de Marco Polo, en las historias de Boccaccio y en las fascinantes crónicas del descubrimiento de América, donde dieron nombre al río más largo y caudaloso del mundo. Me hablaba de ellas mi padre, mientras mirábamos las estrellas, tumbados sobre la cubierta del Blue Lion, en alguna cala solitaria del archipiélago de las Cicladas. Todavía no habían irrumpido el turismo masivo ni el culto a la ignorancia.
Cayetana y Flavia tienen ahora doce y casi diez años. También por ellas he decidido escribir este libro. Para que conozcan los detalles del tiempo que no les di y con la esperanza de que mi experiencia les ayude a forjar carácter. No hay nada más paralizante y estéril que el victimismo. Esa actitud de eterno acreedor. Ese gimoteo insatisfecho. Ese spleen sobreprotegido. Ese malaise mimado. Ese cafard esterilizante. Esas universitarias americanas, que se refugian en los departamentos de Women’s Studies, temerosas del hombre lobo, neovictorianas, incapaces de articular un discurso alternativo al del miedo y la señalización. Cuántas habrá en España. En la política y el periodismo, demasiadas.
Los desafíos y las derrotas se encaran con brío, coraje y buen humor. Admito que esto último no siempre es fácil. Yo no recuperé la sonrisa abierta, ancha y espontánea hasta mi destitución. El acoso interno me amargó, literalmente, ¿Acoso? Nunca llamaría machista a Teodoro o cómplice del machismo a Pablo.
A las consecuencias privadas del victimismo se añaden las públicas, y son graves. El victimismo está íntimamente vinculado a la infantilización del debate contemporáneo, y su principal efecto político es el populismo. Para un demagogo de medio pelo o de coleta entera, el paraíso son millones de víctimas necesitadas de un mesías. Esta es la paradoja del nuevo feminismo: está pidiendo a gritos un macho y bien alfa.
A las feministas amazónicas, estas falsas feministas nos llaman «abejas reina». Es decir, privilegiadas. Lo soy, qué duda cabe. Pero no sólo por los motivos evidentes: haber crecido rodeada de afecto y de belleza en un tiempo de paz; haber ido a un buen colegio y a una de las mejores universidades del mundo; haber vivido sin angustias económicas, con ventajas y oportunidades. Ante todo, soy una privilegiada por mis modelos femeninos.
Mi madre es un ejemplo de independencia. Nacida en una familia de la vieja oligarquía argentina, se matriculó en Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, epicentro de la oposición marxista a los militares. En uno de los tugurios intelectuales y artísticos del underground porteño, conoció a Rómulo Macció, un pintor audaz, arisco y adorable, con quien se marchó a hacer una vida bohemia. Una noche, tres colegas suyos fueron secuestrados por la policía secreta del régimen —desaparecidos— y mi madre se pasó un par de días triturando literatura subversiva y arrojándola por el retrete.
Viajaron a Cuba invitados por la dictadura. Rómulo fue la estrella de una gran exposición en la Casa de las Américas. Esperaban encontrarse con el Hombre Nuevo, pero conocieron a Fidel Castro. Mi madre arrancó boniatos en campos de voluntarios, comprobó en directo el siniestro modus operandi de los tribunales populares y charló animadamente con el vicealmirante Aldo Santamaría, revolucionario de primera hora y, como los de esta última, un machista y un mojigato. Mi madre llevaba minifalda y fumaba puros, y él la miraba con desaprobación.
De La Habana a París, un par de años: la vrai bohéme y Mai 68. Rómulo diseñó uno de los mejores carteles de la revolución: la torre de una fábrica convertida en un puño sobre el rótulo LA LUTTE CONTINUE. También vivieron un tiempo en la mejor Barcelona, la efervescente y libérrima. Amigos de Oscar Masotta, agitador contracultural e introductor de Jacques Lacan en España, y asiduos a los antros del Paralelo y las Ramblas, de milagro no conocieron a Federico Jiménez Losantos en su más tierno esplendor. Lo pienso cada vez que, desde Santa María, nuestra remota y romántica estancia familiar, a más de 600 kilómetros de Buenos Aires, donde sólo hay cobertura de internet las tardes sin viento y en un punto exacto del parque, entre los eucaliptos y los aguaribays, mi madre me cuenta que «Federico ha dicho hoy en la radio…». Y se muere de risa. Jóvenes de izquierdas, adultos de derechas: una evolución.
Hace unos años el escritor argentino Tomás Eloy Martínez relató en La Nación una anécdota que mi madre ha completado ahora para mí. En los primeros años 70, coincidieron los dos y toda la gauche divine en una gran fiesta literaria en Buenos Aires. Mi madre había ido con Rómulo, pero en ese momento se paseaba sola y meditabunda por un rincón del jardín. Llevaba un vestido blanco y la melena color caoba por la cintura, y la tarde se hundía. De pronto, se le acercó Gabriel García Márquez y la invitó a sentarse a su lado. Le dijo que nunca había visto unos ojos más tristes (de los suyos, los míos) y empezó a relatarle viejas historias mágicas heredadas de su abuela Tranquilina. «Si deslizas las yemas de los dedos por el borde de una copa y el cristal cruje, es que un marinero está muriendo en alta mar». Tomás Eloy Martínez, que observaba desde la distancia, asegura que mi madre «quedó instantáneamente bañada en lágrimas». Aquí el adorno del literato. Intrigado, se acercó luego a García Márquez y le preguntó:
—¿Por qué la hiciste llorar? ¿Qué le dijiste?
—Nada. Le pregunté por qué se sentía tan sola.
—¿Cómo supiste que estaba sola?
—¿Acaso has conocido a una mujer de veras que no se sienta sola?
La soledad es la cara oculta de la independencia. Lo sé bien, como, lo supieron muchas mujeres de mi familia. Mi abuela materna Beba, que murió el pasado 30 de mayo con ciento dos años, se casó con un hombre célebremente juerguista y seductor que llegó a ser director del Banco Central, presidente de la Junta de Carnes y fundador con Álvaro Alsogaray del liberal Partido Cívico Independiente. Un día, ante los rumores de su inminente nombramiento a no sé qué cargo en la Administración del general Onganía, un periodista le preguntó por sus aficiones:
—Señor Peralta Ramos, ¿es usted del Opus Dei?
—¡No, yo soy del Opus Night!
Se divorciaron jóvenes, y mi abuela se entregó al cuidado de su familia y de la estancia. Recia, digna, fieramente independiente, Beba mantuvo vivas las costumbres de una Argentina dorada, de camas con mosquitera y camisones de piel de ángel, y nunca se quejó. El victimismo, como el pesimismo, le parecía inútil y de pésima educación.
Lo mismo las mujeres del lado de mi padre. Mi abuela Yvonne, nacida en una familia pequeñoburguesa de Marsella, se convirtió en una brillante violinista y miembro de las vanguardias. Promocionó Los Ballets Rusos, la innovadora compañía de Serguéi Diáguilev, y estuvo en el estreno privado de una de las obras musicales más influyentes de la historia: La consagración de la primavera, de su amigo Igor Stravinsky.
La entrada del nazismo en París supuso la ruptura de la unidad familiar y el exilio. Mi abuela se fue con mi padre, que entonces tenía catorce años, a Marsella, donde una filántropa extraordinaria, Lily Pastré, les dio cobijo en su pequeño cháteau de Montredon. Allí se refugiaron grandes intelectuales y artistas de la época: Paul Valéry, André Masson, Joséphine Baker… Muchos de ellos eran judíos, como Norbert Glanzberg, el amante de Édith Piaf. También estaba Jacques Lacan, al que mi padre sorprendió una noche espiándole mientras dormía. Indignado, lo echó de la habitación
Unos meses después, madre e hijo partieron en tren rumbo a Lisboa y de ahí en barco a Nueva York. Años de sacrificio y gratitud. La élite cultural les acogió con generosidad y mi abuela se ganó duramente la vida tocando el violín. En la orquesta sinfónica del New York City Center, fundada para hacer accesible la música clásica a un público con pocos recursos, conoció a un joven director de orquesta al que inmediatamente declaró su protegido. Se llamaba Leonard Bernstein. Él con veinticinco años, ella con cincuenta, el Monarca de la música, como tituló su obituario el New York Times, la visitaba frecuentemente en su modestísimo apartamento de la calle 76. Hablaban de música, de literatura y de la guerra, mientras de fuera llegaba el rugido del metro elevado, ensordecedor. Fueron amigos hasta el final de sus vidas.
Otro amigo de mi abuela, este inseparable, fue Edward James. Papá habla mucho de él y con enorme afecto en sus memorias de juventud, L’agreste minot. He contado su espectacular llegada a Balsorano en un descapotable gris. Rico he-redero, renegado de su propia casta, tímido, esteta y excéntrico, se convirtió en uno de los primeros y más entusiastas mecenas del surrealismo. Financió la revista Minotaure. Promovió a una pléyade de artistas y escritores —Miró, Man Ray, Paul Éluard, Evelyn Waugh, Bertold Brecht, Kurt Weill…— y fue el mayor coleccionista de Salvador Dalí. Juntos, convirtieron la propiedad de Edward en Inglaterra, West Dean, en una fantasía surrealista, en la que destacaban obras icónicas como el Sofá de los labios de Mae West o el Teléfono bogavante. Al final, benefactor y beneficiado acabarían distanciándose. Las cartas de Edward acreditan su decepción: «¿Te das cuenta de que te has convertido a los ojos de todos en un monumento de la avaricia, el oportunismo y el mal gusto que en otro tiempo desdeñabas?». Entre mis tesoros familiares guardo una foto de aquellos años de esplendor artístico que Dalí le dedicó a mi abuela. Harpo Marx, el hermano mudo, toca un arpa fabricada con cuerdas de alambre de espino. De pie a su lado, un joven Dalí va apuntando sus inverosímiles aullidos en un cuaderno.
Mamivonne, que así la llamábamos, fue distinguida con la Legión de Honor y de ella reivindico esta sentencia formidable: «Es mi opinión y la comparto». También recuerdo la ilusión que le hacía que yo tocase el violín. La única partitura que logré aprender de memoria se llamaba The little red devil. «Ahhh… C’est magnifique!», decía ella, convirtiendo mis horribles graznidos, más reales que los de Harpo, en música celestial, A raíz de una entrevista que me hizo La Nación tras mi destitución como portavoz, recibí un correo de un viejo profesor de música del que tenía un brumoso recuerdo porteño, Alejandro Elijovich. Este párrafo emocionante:
Imagínate mi sorpresa el sábado, cuando abro el cuerpo principal del diario y veo el reportaje que te hicieron. Siempre he contado a mis amigos que una vez, hace muchos, muchos años, tuve una alumna que, con su carita redonda, sus ojos celestes y sus bucles casi plateados, parecía un angelito, uno de esos querubines que pintaba Rubens. Eras una niñita muy dulce y muy aplicada a pesar de tus cuatro añitos. Te puedo contar que venías muy contenta a las clases y que nos llevábamos muy bien. En aquellos tiempos, creo que tu familia vivía en Londres, pero los meses que pasabas en Buenos Aires, te traían a mi estudio para que no perdieses la continuidad con las prácticas del método Suzuki que seguías allá. Mi vida ha ido muy bien. Lo que no podía haber sido de otra manera teniendo a la música como compañera y faro.
También podría hablar largamente y con nostalgia de mi tía Flavia, cuya coquetería, perfectamente ajustada a su icónica belleza rubia, compensaba un halo de tristeza que nunca confesó. Era la elegancia encarnada. Nunca un mal gesto. Siempre la mejor palabra
Todas las grandes mujeres de mi familia tuvieron vidas en muchos sentidos ásperas y solitarias. La guerra, el exilio, la decadencia económica, la separación. Pero ninguna se dejó someter. Nunca. Ni por un hombre ni por el victimismo. Eligieron y asumieron los costes de su elección, el secreto de la verdadera libertad
En cuanto a las influencias masculinas en mi vida, también tuve suerte. De mi padre aprendí que los hombres adoran a las mujeres. Y no como meros objetos, qué vulgaridad, sino como el complemento emocional, intelectual y sexual por el que pierdes la cabeza y reinventas tu vida. Fue un seductor al que los ojos nunca dejaron de brillarle, azules y encendidos. Bromista y provocador, me decía: «La diferencia de edad perfecta entre un hombre y una mujer viene determinada por la fórmula de la mitad más siete». Y yo empezaba a echar cuentas: 20/17; 30/23; 50/32; 70/42… «Lo vas cumpliendo a rajatabla, papá». Sufrí su separación de mi madre, pero jamás le reproché nada, ni consideré su relación un fracaso, ni dejé de buscarle novias inteligentes, guapas y buenas. Dolores Aramburu, la última, con quien se casó en Buenos Aires y tuvo una hija maravillosa, se convirtió en una de mis más queridas amigas.
De mi padrastro, Rómulo, también he hablado ya, y seguiría haciéndolo: tierno, genial y fóbico, pero de la humanidad en general. Iba, venía y se escabullía. Le recuerdo en todas las etapas de mi vida. Mi mano en la suya de camino a St Christopher’s School en Londres. En su atélier de La Boca, nuestros caballetes preparados, nuestros pinceles alineados, paraíso para una niña con afición a la pintura y unas ganas locas de embadurnarlo todo. También el día que nació Cayetanita, asomado a su cuna con una mezcla de veneración y angustia ante la constatación del eterno bucle de la existencia. En Venecia, bajo una bóveda de Tintorettos; en Roma, frente a la Bocca de la Verità; en Nueva York, en los bajos fondos del Soho o en la barra de algún mítico bar, no he conocido nunca un guía de ciudades como él. Y finalmente, siempre, hasta el último día, esperando impaciente nuestra llegada a Medinaceli: «¡Ya está la patita de cordero en la chimenea!». Rómulo jamás me discriminó, ni como hija ni como mujer. Lo mismo puedo decir de mis profesores, maestros y jefes, algunos de los cuales encajarían perfectamente dentro del arquetipo demonizado por las nuevas feministas, pero en quienes jamás percibí el más mínimo gesto peyorativo o, peor aún, condescendiente.
En cuanto al sexo, mi hermana Tristana y yo fuimos educadas en un ambiente liberal, responsable y realista. «Cuidaos porque son hombres y no somos biológicamente iguales. Pero no tengáis miedo, porque son mujeres y tienen libertad». Mi madre nunca nos habría animado a pasearnos solas y borrachas por un callejón oscuro, por estúpido. Ni tampoco a denunciar a nadie por intentar besarnos sin permiso, por lo mismo y por injusto. Un sí es un sí. Un no es un no. Y un silencio es un silencio: decides tú. El sexo, ni tabú sacramental ni pasatiempo infantil: un juego para adultos, en el que el amor tiene su peso.
Este era mi paisaje moral cuando en España empezaron a llover, con toda la potencia acumulada en las aulas y en los medios de comunicación americanos, las consignas del feminismo victimista. Un diluvio tropical. Inmediatamente lo interpreté como otra amenaza identitaria a la mayor conquista de la civilización —insisto: la idea de que los ciudadanos nacemos libres e iguales ante la ley; de que sólo se nos puede juzgar por nuestros hechos, nunca por nuestra raza, credo, sexo o color de piel— y lo convertí en un tema central de mis artículos semanales en El Mundo.
Uno de los primeros se titulaba «La abeja Maya», curiosamente antes de que el feminismo convirtiera a las abejas en estereotipos, y pretendía destripar el discurso de Irene Montero en la moción de censura de Podemos contra Rajoy. Había sido el acto de presentación en sociedad de la nueva novia de Iglesias, su primer gran triunfo político, y yo me reí. Enfática, hueca, encarnación de la demagogia, Montero había dicho: «La culpa de que en España las mujeres estemos permanentemente excluidas de la toma de decisiones importantes es del Partido Popular». Publiqué la lista de mujeres promovidas a la cúspide de las instituciones por el presunto partido misógino, y sin cuotas. Un aluvión de nombres contra una consigna falaz. Cuando me releo tengo la sensación de que desde las páginas de El Mundo defendía más al PP que el PP a sí mismo. Y también de que a veces el periodismo es más útil para hacer aquello que deberíamos hacer los políticos.
En 2018, también como periodista, suscribí y difundí en la radio el manifiesto «No nacemos víctimas». Redactado por mi amiga la periodista Berta González de Vega, fue el primer intento de contraponer al discurso de la nueva izquierda puritana y pendenciera una visión adulta y veraz, no sólo de la mujer y del hombre, sino también de España. Nada de caverna carpetovetónica, refugio de trogloditas, sino uno de los mejores países del mundo para nacer mujer. No reconocer la espectacular transformación de nuestro país —del velo negro de Bernarda Alba a los pechos blancos de Marisol y de ahí al culo desafiante de la Rosalía— es, por utilizar otra expresión de mi madre, escupir al cielo. Pero eso es exactamente lo que hacemos. Exhibimos casos de mujeres agredidas o asesinadas como prueba de la violencia intrínseca del hombre y del sistema. Inflamos las estadísticas laborales para pintar un infierno de mujeres explotadas y humilladas por sus jefes y colegas. E ignoramos la posibilidad de que las mujeres españolas puedan voluntariamente aspirar a trabajos a tiempo parcial, como en la igualitarista Holanda. Detrás de esta farfolla antimachista se adivina el patológico autoodio español, en el que medra y prospera un progresismo malentendido. Las nuevas feministas asocian a España con los vicios masculinos: piel de toro, cojones, autoridad, ¡sexo! Lo pensé al leer el comunicado de di-solución de ETA como organización terrorista: «Los y las ex-militantes de ETA continuarán con la lucha por una Euskal Herria reunificada, independiente, socialista, euskaldún y no patriarcal». ETA, retaguardia del #MeToo. Para ellos, ellas y elles, como para sus camaradas podémicas y separatistas, «patriarcal» es una conjugación de patria y patriarcado: España ha dejado de ser «una, grande y libre», para convertirse en «uno, fálico y opresor». Esto explica también el repliegue emprendido por la sucesora del Pablo Iglesias al frente de Podemos. «Matria» en vez de patria, que con la patria No Podemos.
Lo cierto es que las mujeres españolas hemos protagonizado una de las más espectaculares revoluciones culturales de cualquier país y cualquier tiempo. Para empezar, vivimos cinco años más de media que los hombres. Bendita biología discriminadora, y qué filón para un movimiento de hombres agraviados. También fracasamos menos que los chicos en el colegio. Vamos más a la universidad. Despuntamos en la política, la cultura, la medicina, la Administración, la judicatura y los medios de comunicación. Y luego, ya por el hecho de ser mujeres —aquí la categoría sí funciona—, tenemos la libertad más valiosa de todas. La de elegir si además de buenas profesionales queremos ser madres. Esa libertad tiene un precio, por supuesto. No hay libertad sin coste. Y sin grandeza.
Será por eso que no me conmueve la escritora Ana Iris Simón, cuando se queja de las penurias relativas de su generación. «Lo que más envidio de mis padres a mi edad —dijo delante de Sánchez y su corte— es que para ellos tener hijos no supuso el salto al vacío que yo siento ahora. Con veintiocho años he vivido tres ERE y mi contrato temporal finaliza dos días después de la fecha programada para mi primer parto». Es verdad. Hay precariedad y hay incertidumbre. Pero para mitificar aquella España, o aquella Europa, hace falta un salto de pértiga literario. Lo explica bien Johan Norberg, otro optimista racional, cuyos ensayos son un homenaje al sentido común: «Es posible que mi padre pudiera comprarse una casa con un solo sueldo y los jóvenes de ahora no. Pero nos obsesionamos con el dinero y nos olvidamos la enorme cantidad de cosas que antes sólo estaban al alcance de los más ricos y ahora disfrutamos la mayoría: educación de calidad, grandes avances médicos, viajes en avión, acceso universal a productos culturales». Y añade: «Quizá lo mejor sea aceptar que la incertidumbre forma parte de la vida, que las dificultades son consustanciales a la condición humana y que no hay una forma realista de escapar de ellas».
Realmente no creo que la vida de nuestros padres fuera más fácil que la nuestra. La del mío —el exilio, la guerra, la penuria y un esfuerzo sobrehumano para lograr, primero, una cierta autonomía y, por fin, el éxito profesional—, es un ejemplo de superación. Papá observaba los progresos y privilegios de la Europa del bienestar, escuchaba la letanía quejica de sus jóvenes, y gruñía con estupefacción. Y mi madre, en fin, se buscó la vida, lo que no quiere decir que fuera una buscavidas. Una mujer inteligente, culta y gozadora. Tuvo dos hijas con hombres distintos en una Argentina todavía moralmente ortodoxa y logró reinventarse pasados los cincuenta años: de gran salonnière porteña a criadora de caballos, una pasión ruinosa. Todo menos renunciar al placer. Recuerdo uno de mis primeros días en el colegio Northlands, con siete años. Una compañera se burló de mí por no tener el mismo apellido que mi hermana. Le di un bofetón y acabamos las dos en el despacho de la directora. Y también el gesto de mi madre cuando, al año siguiente, para un trabajo escolar, le pedí una foto suya vestida de novia. Impertérrita, rebuscó entre sus álbumes y me dio una en la que aparecía vestida con un sublime camisón blanco estilo años cuarenta. Ni un paso atrás.
No hay decisión más trascendental y difícil en la vida que tener hijos, y las mujeres las tomamos en función de muchos factores: edad, afición, situación laboral y también prioridades. En general—insisto, en general—, los hombres se interesan más por asuntos relacionados con las cosas y las mujeres por los que afectan a las personas. También por eso hay más banqueros que banqueras y más enfermeras que enfermeros. Este dato se lo escuché por primera vez a Jordán B. Peterson en una célebre entrevista en la BBC. Inmediatamente me propuse entrevistarle para El Mundo. Conversamos dos veces por Skype. Luego públicamente, en un multitudinario acto en Madrid. Y por fin en petit comité, en torno a una cena neandertal: carne de primero, carne de segundo y carne de postre. «Y mañana de desayuno, de merienda y de todo», nos dijo, sin pestañear. Es la insólita dieta a la que decidió someterse a raíz de la enfermedad de su hija. Un hombre extraño, de aspecto frío y fondo cálido. Sobre todo, un heterodoxo frente a la nueva religión.
Oyéndole hablar, entre filete y filete, me percaté de que soy un caso de manual. A los veinte años antepuse mi carrera profesional a la maternidad. Pasados los treinta empecé a dudar. Llegados los cuarenta me arrepentí de no haber tenido a mis hijas antes. Y ahora desearía haberles dedicado más tiempo de calidad. La culpa es el precio que pagamos las mujeres, cada vez con más ayudas —los permisos de paternidad, las jornadas reducidas, las políticas de conciliación—, desde nuestra condición única y peculiar, que no fue inventada por Occidente ni por el capitalismo ni por la derecha. Que es consecuencia de dos hechos elementales: nosotras parimos y, sí, nosotras decidimos.
Pero al nuevo feminismo no le gusta la libertad. Simone de Beauvoir dijo que «ninguna mujer debería estar autorizada a quedarse en casa para criar a los hijos. Las mujeres no deberían tener esa opción, precisamente porque si la tuvieran demasiadas la escogerían». Así es la izquierda. Empieza negando la realidad y acaba ejerciendo el liberticidio. En el otro extremo, mujeres como Paglia, que no es precisamente una señora ñoña. En un vibrante Munk Debate —ella con Caitlin Moran, contra Hanna Rosin y Maureen Dowd— advirtió: «No estamos permitiendo que mujeres ambiciosas, inteligentes y con talento puedan tener hijos pronto». Efectivamente, hay mujeres inteligentes, fuertes y formadas que voluntariamente anteponen el cuidado de sus hijos a un ascenso. Es lo que Susan Pinker, la hermana de Steven, bautizó como «el síndrome de la vicepresidenta». El feminismo contemporáneo desprecia —invisibiliza— a este tipo de mujeres porque rompen sus esquemas, que paradójicamente, o quizá no tanto, son radicalmente masculinos: a más éxito laboral, más valor personal. No todas las mujeres aspiran a la vida del CEO de Apple o JP Morgan. Muchas buscan un equilibrio entre el trabajo y la familia. Donde más, en la progresista e igualitaria Holanda. ¿Son por ello peores? ¿Mujeres de segunda, poco evolucionadas, a las que reeducar clínica o ideológicamente? Si yo nunca he aspirado más que retóricamente al verdadero liderazgo político no es sólo porque, frente a la caricatura que circula sobre mí, soy dolorosamente consciente de mis limitaciones. También porque a la hora de los sacrificios, y el primero eran mis hijas, me dije a mí misma: «No». Recuerdo el día y el lugar.
Me gusta el análisis comparado, ese ejercicio tan útil y tan poco frecuentado, salvo cuando confirma nuestros sesgos. En términos relativos, todas las mujeres españolas somos abejas reinas. Emperatrices. Aquí los índices de violencia y maltrato son inferiores que en la mayoría de los países europeos. Y no digamos ya que en América Latina. No estamos obligadas a llevar velo, como en el idílico Irán del que se lucró en sus orígenes Podemos. Nadie se considera en su derecho a mutilarnos el clítoris, como sigue ocurriendo en varios países de África y alguno de Oriente Medio sin que ninguna de las autoproclamadas feministas se escandalice. Ayaan Hirsi Ali me habló de la hipocresía de la izquierda americana. «Mi experiencia contra la ablación es que es más fácil obtener el apoyo de la cadena Fox que del New York Times». Acababa de reunirse con una de las periodistas estrella del periódico progresista por antonomasia. No había logrado que llamara mutilación a la mutilación. Eufemismos, circunloquios, justificaciones… para acabar balbuceando que era la expresión de una cultura y que las culturas son sagradas. Esa actitud esconde un fondo de racismo. Ninguna mujer blanca occidental sometería a sus hijas a una ablación genital.
Como ninguna de nuestras famosas presentadoras de televisión prescindiría del Tampax, Sin embargo, todas ellas apoyaron el paro feminista del 8 de marzo de 2018, con su desternillante manifiesto llamando a la triple huelga: de trabajo, de cuidados y de tampones. La paradójica progresía tribalista. En una entrevista en eldiario.es dije que la huelga me parecía «un disparate» y mis hermanastras se lanzaron contra mí como las de Cenicienta a su primer vestido de fiesta. Lo hicieron las clásicas, como Julia Otero, que me acusó en Twitter de «cómplice de la opresión machista». Pero también un grupo de mis compañeras de El Mundo, que se movilizaron contra la publicación de un artículo mío titulado «No a la guerra». Antes de leerlo, exigieron al director un derecho a réplica preventivo. Vivan el periodismo y la sororidad.
El mobbing en las redes sociales, el pressing en las redacciones, lo que ahora llamamos «cancelación»… La censura es inherente a las políticas de género. Lo que hay que vigilar —esto me lo advirtió Jonathan Haidt, al que también entrevisté en El Mundo— es que la censura no deriva en una acusación. «Nunca permitas que por un comentario ofensivo te acusen de poner en peligro el bienestar psicológico o la seguridad física de un determinado colectivo. Es la frontera, la línea roja, el límite». Demasiado tarde. En Estados Unidos, la palabra nigger está proscrita independientemente de la intención con que se emplee. Se la prohíben a Mark Twain e, incomprensiblemente, hasta Pinker se la prohíbe a sí mismo. En España, el uso de la expresión «violencia de pareja» se asimila a una conducta machista. Y no hablemos del sentido del humor aplicado al sexo. Si el libro Eros y política, del escritor cubano Juan Abreu, no preside un nuevo índice de la literatura prohibida es porque la ministra de igualdad lee menos de lo que censura.
Como mi querido Abreu, ¡como Voltaire!, yo también reclamo mi derecho a ofender y a ser ofendida. No hay democracia sin derecho a pensar, ni derecho a pensar sin derecho a ofender. A Peterson intentaron expulsarle de la Universidad de Toronto porque se negó a aplicar la Ley C-16, que impone el uso obligatorio —¡obligatorio!— de pronombres neutros para transexuales. Los «elle» y «elles» de Montero, con muchas «z» y varias «h». Me lo contó, con su aplastante sentido común: «Es absurdo. Nada de lo que tú puedas decir será universalmente aceptado y asumido. ¿Y quién decide qué cosas son ofensivas? Tu interlocutor. ¿Y si hablas con mil personas? Como mínimo una de ellas se ofenderá. ¿Y entonces qué haces? Dejas de hablar. Te limitas a decir obviedades: “Este suelo podría ser de color gris”. Y cuando el debate se ahoga, lo que asoma es la bronca».
Por bronca se refería a la presunta crisis de la masculinidad. Otro asunto que merece un debate hoy inexistente en España. Ya llegará. Tarde y mal, pero de Estados Unidos todo acaba llegando. El último informe anual de Educación de la OCDE revela una realidad de la que nadie se ocupa. España es el país con más proporción de repetidores de curso en la ESO y el segundo año de Bachillerato. De estos alumnos, el 60% son varones. Los chicos leen menos que las chicas, hacen menos deberes, juegan más a videojuegos, acceden menos al Bachillerato y se gradúan menos de la universidad. Entre las causas de este desfase se citan la ausencia de referentes masculinos en las aulas —apenas hay maestras varones—y la criminalización de los valores masculinos. Los conceptos «diversidad», «inclusión» o «igualdad» son sinónimo de políticas para la mujer. A los varones, ni agua. O, peor, leña. Desacreditar a la mitad de la población como gente sospechosa, peligrosa, agresores en potencia, Weinsteins al acecho, es injusto y estúpido. Los hombres españoles no son una manada necesitada de una emasculación preventiva. Sin embargo, reciben de la política, las autoridades pedagógicas y los medios de comunicación un mensaje castrante. Se les recrimina su agresividad, cuando es inherente a su deseo de competir y de ganar. Se les dice que la sociedad es una tiranía falocéntrica corrupta, de la que ellos son culpables de nacimiento. Se les reprocha el éxito. Incluso se propone su rehabilitación como colectivo. No es broma. Poco antes del verano, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció la creación de una escuela «para educar a los hombres en una masculinidad positiva, para que aprendan a ser menos duros, más sensibles». Leones sin melena. Plateros sin huesos. Sólo le faltó añadir: «Y a los que no respondan adecuadamente les aplicaremos la castración química preventiva».
En Usos del pesimismo, Roger Scruton desmonta la falacia de que la felicidad de unos seres humanos provoca automáticamente la infelicidad de otros. La relación entre un hombre y una mujer tampoco es un juego de suma cero. Creer que lo es, y actuar como si lo fuera, es mucho más que un desvarío técnico. Es una abdicación. Es negar la posibilidad no sólo de la felicidad conyugal. También del orgasmo en pareja.
Como el nacionalismo, el indigenismo o el nuevo revanchismo racial, el feminismo de tercera ola persigue una suerte de venganza. Y el bumerán dibuja su parábola. Un hombre anulado es un hombre resentido y un hombre resentido sí puede ser agresivo. Esto es biología. También psicología: el despotismo de los débiles es más peligroso que el despotismo de los fuertes. Lo sé por experiencia… ¡política!
Hace un par de años Savater me pidió para la revista Claves un artículo sobre las relaciones entre los sexos. Estaba en la playa de Tarifa, el sol de despedida. Un grupo de veinteañeras se paseaba en topless, la melena larga, la sonrisa abierta, los pies en el agua. Iban haciéndose selfies, ni siquiera grupales, cada una con su móvil, Los chicos las miraban pasar, en silencio, anonadados. Pensé: «Esta es la fantasía de las nuevas feministas, una era del sexfie, onanismo y segregación». Sin embargo, los hombres no van a desaparecer. Seguirán ahí. Y, sobre todo, seguiremos necesitándolos y amándolos.
Como cualquier madre o padre, observo con atención y un punto de curiosidad la conducta y conversaciones de mis hijas. Primero, qué suerte tienen de no haber nacido varones. Pero luego, qué vida tendrán. Afectiva y sexual. A sus años, ya hablan con naturalidad de la bisexualidad, la transexualidad y el sexo fluido. Son intuitivamente liberales, lo que no las hace relativistas ni feministas ni istas de ningún tipo. Jamás aceptarían ser tratadas como inferiores, pero tampoco aspiran a tener parejas peores. Cuánto nos habremos reído con aquel vídeo antológico de El Fary sobre «el hombre blandengue». Es el retrato de una época carpetovetónica. Pero bajo la caricatura y la gracia, ¿qué dice la ciencia? «Si es lista y competente, una mujer quiere a su lado a un hombre todavía más listo y todavía más competente que ella». Me lo dijo Peterson y pensé dos cosas: «Yo también» y «Van a lincharnos».
A las feministas agresivas les cuesta hacer esta distinción. Para ellas un hombre exitoso es por definición un tirano. Siempre he creído ver en su beligerancia una impostura política o las huellas de una triste experiencia personal. Lo comenté sobre frene Montero cuando Pablo Iglesias salió raudo en su defensa tras las críticas del ministro de Justicia al anteproyecto de Ley de libertad sexual: «Si yo fuera ministra de Igualdad y mi marido saliera cual macho alfa a defender a su hembra de las críticas de un colega del Gobierno, lo mandaría a dormir a la tinaja que tienen junto a su piscina en forma de riñón». Montero me llamó maleducada, pero estoy segura de que se quedó meditando. El ministro de Justicia no era un machista. Iglesias, sí. Se notaba en los debates: perder contra una mujer era para él una doble humillación.
Pero vuelvo a mis hijas. Me pregunto, también, cómo será su relación con el sexo. El sexo es como su época y nuestra época es fragmentaria, consumista, tiquitaca y banal. Para muchos jóvenes, un polvo es como un tuit: un desahogo y poco más. Esa frivolidad no es necesariamente mala. Ya llegará el amor, grave y severo. El problema surge cuando a la ligereza se suma la puerilidad. Cuando el sexo no es tratado como lo que es, un juego para adultos, sino como un pasatiempo infantil. Ahí es donde surgen los malentendidos. Y sobre todo donde proliferan las gobernantas, las que obtienen un gozo incalculable de tratar a los ciudadanos, y sobre todo a las ciudadanas, como menores de edad, diciéndoles cómo, cuándo y con quién. Son las justicieras del #MeToo. Las que, contra la experiencia general, incluida probablemente la suya propia, dicen que hasta un silencio es un «no», y las que promueven ese ridículo cinturón de castidad llamado «consentimiento previo», que aniquila la seducción. El razonamiento feminista parte de dos premisas. La primera es demencial: todo hombre es un agresor. La segunda, desoladora: la mujer por defecto dice «no» porque la mujer por defecto no quiere sexo. Al menos con un varón.
Comprendo que pocos hombres se atrevan a decir estas cosas. La mayoría aguanta estoicamente su criminalización, la cabeza gacha, la espalda encorvada, los hombros caídos. Recuerdo una conversación con el director de la agencia Europa Press: «Estoy totalmente de acuerdo contigo en tu crítica del nuevo feminismo, el problema es que como hombre no puedo decirlo públicamente». Le contesté: «No te preocupes, ya estamos aquí algunas mujeres para haceros el trabajo sucio». Las amazonas.
Otro ejemplo de la pulsión autoritaria del nuevo feminismo es lo ocurrido en el diario El País.
Coincidiendo con las conmemoraciones del 50 aniversario de Mayo del 68, la dirección del diario convocó a sus columnistas y colaboradores a una reunión de confraternización y debate. Unos días antes, el académico de la Lengua Félix de Azúa había escrito una columna sobre el juicio del caso de La Manada, la violación grupal de una chica durante los sanfermines, que había provocado críticas feroces de algunas lectoras. La gravísima, insoportable, mortal —para Azúa— ofensa se ocultaba, mucho, en este párrafo: «En las violaciones grupales lo que excita de verdad a los matones es la visión de las vergas de sus colegas. Esa es la principal atracción, la pinga del amigo,… si no, ¿por qué iban a hacerlo todos juntos? Lo sospeché al ver ese vídeo en el que los de La Manada bailan sevillanas unos con otros. Lo hacen con mucha sensualidad y lascivia. Se advierte que su objeto de seducción es, más que la chica, el colega. Ahora, en la cárcel, tendrán ocasión de experimentar en carne propia las violaciones en grupo. Se van a morir de la risa».
Lo releí tres veces. Primero como ciudadana. Luego como mujer. Finalmente como mujer-mujer. Sin embargo, no alcancé a ver dónde estaba la afrenta: si en las vergas o en la risa. Será que el lobby feminista es más intuitivo que yo. Más eficaz, desde luego. Sus presiones y ataques fueron tales que el entonces jefe de Opinión del periódico, José Ignacio Torreblanca, se vio en la necesidad de pedir perdón. El incidente provocó un tenso debate en la reunión interna del periódico, que, con su retranca característica, acabó zanjando Cebrián: «Con el nacionalismo todavía, pero con el feminismo… ¡A ver quién se atreve!».
Me lo contaron una noche cenando en Taberna Verdejo, mi restaurante favorito, y la semana siguiente lo conté en mi artículo de El Mundo. Al instante, mi fuente recibió una llamada: «O reniegas rotunda y públicamente de tu amiga Cayetana o vamos a tener que…».
Agasajos del azar, esa misma semana coincidí con Torreblanca y Cebrián en un desayuno en el hotel Palace. El primero me saludó con desencajada frialdad. Balbuceó algo sobre mi artículo y luego me negó, tajantemente, que existiera un lobby feminista en El País y mucho menos haber sido objeto de sus presiones. Cebrián, en cambio, me dio un abrazo: «¡Cómo te diviertes, Cayetana! Sigue así». Nos teníamos simpatía, pero además la deriva reaccionaria de la izquierda nos fue acercando.
Tres semanas después, Torreblanca fue destituido en una operación en la que también cayeron fulminados, entre otros, el director Antonio Caño, su adjunto, José Manuel Calvo, y la subdirectora Maite Rico, una excelente periodista, especialista en asuntos internacionales. En sustitución de Torreblanca al frente de la sección de Opinión, la cúpula de Prisa designó a una chica, Máriam Martínez-Bascuñán. El País la presentó oficialmente así: «Especialista en teoría política y pensamiento feminista».
El asalto a la dirección de El País fue ejecutado diez días después de la moción de censura que encumbró a Pedro Sánchez. Fue un bandazo con pocos precedentes en la historia del periodismo universal. De la noche a la mañana, el primer periódico español pasó de publicar un brillante editorial subrayando las debilidades del nuevo Gobierno y pidiendo la convocatoria inmediata de elecciones, a publicar otro titulado «Punto y aparte», que sostenía exactamente lo contrario. Al frente de esta operación estuvo, al menos en términos accionariales, la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín. Años atrás, siendo yo todavía una joven periodista descono- cida, me encargó un discurso… sobre el papel de la mujer en la vida pública. Sólo recuerdo que cité mucho a Virginia Woolf, mi afición adolescente, aunque no querría volver a leerlo. Supongo que ella tampoco.
La vida interna de El País siempre me ha interesado, más allá de sus efectos sobre la coyuntura política o la construcción de mi caricatura de facha sin redención. Un periódico es como una nación, y la evolución —o involución— de El País marca la de España. Por eso entrevisté en su día a Cebrián a cuenta de sus memorias. Por eso escribí la crónica sobre Azúa y Torreblanca. Y por eso también recibí con entusiasmo la propuesta que me hizo José Manuel Calvo a las pocas semanas de ser purgado: escribir la historia del golpe sanchista a El País. La frase es mía; él fue más sutil.
Durante décadas El País fue la vanguardia y reflejo de la cultura que propició y expandió las libertades en España. No sólo las políticas. En especial, la libertad en el sexo y las costumbres. El País estimuló el alegre fin de un paternalismo que también consideraba a las mujeres víctimas de nacimiento, objetos a los que proteger, porcelana de Lladró. Era un periódico carnal y afrancesado, por así decirlo, a lo Catherine Deneuve. No sabría decir cuándo empezó la marcha atrás. Sí que jamás hubiera hecho suyo ni defendido el contenido de la carta firmada precisamente por Deneuve y un centenar de intelectuales francesas en contra del puritanismo sexual y el clima inquisitorial generado por el #MeToo. Es un texto adulto y cada día más pegado a la realidad:
El filósofo Ruwen Ogien defendió una libertad de ofensa indispensable para la creación artística. De la misma manera, defendemos una libertad para molestar, indispensable para la libertad sexual. A estas alturas somos lo bastante experimentados como para admitir que el impulso sexual es, por naturaleza, ofensivo y salvaje. Pero también somos lo bastante clarividentes como para no confundir el ligoteo torpe con acoso sexual.
Sobre todo, somos conscientes de que el ser humano no es monolítico. Una mujer puede, en el mismo día, dirigir un equipo profesional y disfrutar siendo el objeto sexual de un hombre, sin ser una «zorra» ni una vil cómplice del patriarcado. Puede asegurarse de que su salario sea igual al de un hombre, pero no sentirse traumatizada de por vida porque un sobón se le frote en el metro (incluso cuando eso se considera delito); un comportamiento que ella misma puede considerar como la manifestación de una gran miseria sexual, o incluso no darle importancia alguna.
Como mujeres, no nos reconocemos en este feminismo que, más allá de la denuncia de los abusos de poder, toma el rostro del odio a los hombres y a la sexualidad. Creemos que la libertad de decir «no» a una propuesta sexual no excluye la libertad de molestar. Y consideramos que debemos saber cómo responder a esta libertad para molestar a los demás, más allá de refugiarnos en el papel de víctimas.
¿Belle de jour? Sobre todo, Marianne.
La involución de El País se notó especialmente en las conmemoraciones de Mayo del 68. El periódico dedicó decenas de páginas a la reivindicación de su legado político —lo que Raymond Aron llamó con precisión y desprecio «el carnaval»—, y prácticamente nada a la verdadera revolución: la concreta, científica y positiva. La que nació de la píldora. La que incorporó a la mujer al multiorgasmo y al trabajo a tiempo completo. La que desafió el paternalismo, entonces conservador y masculino, ahora de izquierdas y victimista. El espíritu de Mayo del 68 no murió, sino que se escindió. Lo que tuvo de malo pervive y prosigue su labor de erosión: el relativismo, la inanidad, la disolución de las jerarquías y, sobre todo, la fragmentación del objeto oprimido en cien categorías identitarias distintas —mujeres, homosexuales, negros, ecologistas, nacionalistas de distinto cuño y terruño—, hasta la eclosión definitiva del demos. Lo que tuvo de bueno, en cambio, retrocede, víctima de la traición de sus herederos. Lo escribí en el artículo que tanto enfadó a mi luego amigo Torreblanca: la involución puritana de la izquierda hacía posible dibujar bajo los adoquines un extraño cambio de alianzas: Aron —el más vehemente crítico de Mayo, que del sexo había dicho poco, pero de la libertad absolutamente todo—, del lado libertino de las barricadas.
En España, la deriva reaccionaria de la izquierda se hizo visible con la irrupción de Podemos. En mis artículos para El Mundo, me burlé de sus beaterías y de Iglesias, al que animé a aplicar a fondo su celo purificador:
«Incáutense todos y cada uno de los ejemplares de Interviú, empezando por el que desplegaba en portada el cuerpo soñado y soleado de Marisol, y quémense en una fastuosa pira pública. Elimínense de todos los archivos físicos y digitales la foto de Tierno Galván cosificado ante el pecho desafiante de Susana Estrada. Destrúyanse las películas de la perturbadora Nadiuska y la divina Victoria Vera. Y deténgase a todo español que haya participado en las Jornadas Libertarias Internacionales de Barcelona, pretexto para el sexo no ya sin consentimiento de la chica, sino ajeno al más mínimo conocimiento mutuo, previo o posterior. Porque los retros deben tener derecho a la retroactividad, incluso cuando les pudiera perjudicar. Es el caso de Pablo Iglesias, un hombre que, de tan ejemplar, se ha vuelto ejemplarizante. Ha propuesto una reforma del Código Penal para multar los piropos y comentarios de carácter sexista en la vía pública. Y hoy quien dice pública, dice privada. Por ejemplo, sobre Montero, Mariló: “La azotaría hasta que sangrase”. Nueve meses de multa o cincuenta días de trabajo en beneficio de la comunidad. Venga, Pablo: a desbrozar los matorrales de Guadarrama».
En realidad, Podemos era una anécdota. La categoría era el Partido Socialista. Lo dije hablando de Cataluña: el PSOE no domina el marco cultural español, es el marco cultural español.
Al final no escribí el libro sobre El País. José Manuel Calvo alcanzó un acuerdo razonable con la empresa, y la política volvió a cruzarse en mi camino. Y con ella, la nueva dirección de su experiódico.
Al día siguiente de mi rueda de prensa amazónica quedé a tomar un café en el hotel Urso con Soledad Gallego Díaz. Me había citado ella y acudí con curiosidad y puntualidad inglesa. Ella llegó más tarde y con gesto contrariado: «No te doy la mano ni un beso porque uno de nuestros periodistas acaba de regresar de Italia y tiene el coronavirus». Fue mi primer contacto con la peste y me impactó profundamente. Sin embargo, ninguna de las dos parecía consciente de la tragedia que se avecinaba. La prueba es que hablamos poco de la pandemia y mucho de Cataluña, el feminismo, la batalla cultural… y también de El País. Le di mi visión acerca de la deriva del periódico: la proliferación de politólogos y de firmas femeninas inanes en la sección de Opinión, el sectarismo de la información política, la condescendencia con el separatismo, la capitulación ante Sánchez… Me escuchó con amabilidad y debatimos. Me pareció una buena persona, con un punto de fragilidad. El prototipo de mujer socialdemócrata a la que la implosión identitaria ha arrastrado hacia posiciones mucho más radicales de lo que jamás hubiera imaginado. Soledad es una feminista de la vieja escuela. Y, como le dije otro día en un coloquio, un ejemplo de libro del «síndrome de la vicepresidenta». No había querido asumir la dirección de El País tras la salida de Cebrián, a finales de los años ochenta, cediéndole el puesto a un hombre, Joaquín Estefanía. Sólo aceptó el cargo tras la abrupta destitución de Antonio Caño y por aclamación de una redacción en decadencia. La responsabilidad en la involución identitaria del diario no fue suya en exclusiva, por supuesto, pero sí incontestable. La creación de una inane «corresponsalía de género, transversal a todas las secciones» data de los estertores de la era Caño, cuando la operación para destituirlo ya estaba en marcha. Bajo la dirección de Soledad se produjo la salida de El País de Félix Ovejero, que viví de cerca. Luego la de Rubén Amón, dos semanas después de publicar un valiente artículo en defensa de Plácido Domingo, al que las nuevas guardianas de la moral intentaron quemar en la plaza pública. Después, ya con Moreno como director, se marchó Andrés Trapiello. Y, de pronto, mientras escribo estas líneas, el propio Antonio Caño.
Me llega ahora, precisamente ahora, un hilo de Twitter de Caño en el que explica que esta mañana recibió una llamada de la directora de Gestión de Talento del Grupo Prisa comunicándole su despido con efecto inmediato.
El despido se produce después de varios incidentes con la dirección del periódico relacionados con el contenido de la tribuna de opinión que publico una vez al mes. La última de ellas titulada «Algunas lecciones para la izquierda» no fue publicada en la edición de papel por decisión del director del periódico. Durante la gestión de la anterior directora, se impidió la publicación de otro artículo mío crítico con el actual Gobierno español […]. Sólo puedo entender que mis problemas en los últimos tres años —que se iniciaron con el despido de todos mis colaboradores tras mi sustitución en la dirección— están derivados de la actual situación política española y de la opinión que, libremente, como he hecho siempre, expongo en mis artículos. Por lo tanto, considero que este despido es un despido por razones ideológicas, ilegal y sin precedentes en la historia de Prisa.
Sólo resisten Azúa y Savater, confinados en sus columnas, pecios del 68, del 78 y de una izquierda igualitaria. Y Cebrián.
Al despedirnos, Soledad me propuso una larga conversación con ella y Joaquín Estefanía para publicar en El País. Me dijo que quería abrir el periódico a una discusión a fondo, no sectaria, sobre el futuro del constitucionalismo, el feminismo y la batalla cultural, y que no tenía interlocutores en el PP. Lo primero me sorprendió. Lo segundo, no tanto.
La batalla cultural frente a la involución identitaria fue uno de los alicientes para mi vuelta al PP de la mano de Pablo Casado. Los años de Rajoy se habían caracterizado por algo más grave que el seguidismo a las políticas de Zapatero: su contribución activa a la erosión de la igualdad. La prueba es la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que introdujo un agravante de género en el Código Penal, a pesar del informe en contra del CGPJ. Era una reforma puramente regresiva. Desde su entrada en vigor, los hombres y las mujeres no somos legalmente iguales en España. A mismo delito, distinto castigo en función de nacimiento. La discriminación legalizada, y con el voto del PP.
En su día, los únicos que se opusieron a este retroceso fueron UPyD y, tras su desaparición, Ciudadanos. Pero las feministas atacaron y Albert Rivera reculó. Bien lo sabe la hoy consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. En las elecciones generales de diciembre de 2015 era entonces candidata de Ciudadanos y en un debate en televisión tuvo la coherencia y el coraje de criticar la ley. La crucificaron, lideresas del PP incluidas. Yo había dejado la política y en la radio denuncié su linchamiento. También la llamé para darle ánimos y un consejo: «Que tu partido no te deje tirada». Es exactamente lo que hizo. Albert Rivera cambió de posición. Es decir, abandonó la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, y a Marta. Hostigada en las redes, desamparada por los suyos, ella intentó zanjar la polémica. «Quizá no tendría que haber hablado», dijo. Pocas frases retratan mejor el carácter totalitario de las políticas identitarias. A callar.
El otro episodio que retrata la capitulación de los racionales frente a los reaccionarios fue consecuencia de la sentencia del caso de La Manada, y también lo viví de cerca. Un magistrado, el juez Ricardo González, discrepó de la sentencia condenatoria, invocando argumentos jurídicos y criterios técnicos. Lo lincharon. Desde mi desvencijada chaise longue, vi cómo una horda feminista se congregaba en torno al Tribunal Supremo para presionar a los magistrados que debatían el recurso. No les bastaba una condena por agresión sexual, con sus nueve años de cárcel. Querían una condena por violación y al paredón. Iban coreando un eslogan guerracivilista reciclado: «¡Madrid será la tumba del machismo!». Es decir, del fascismo. Es decir, de la derecha. Es decir, del PP. Y el Gobierno de Rajoy, muerto de miedo, agachó la cabeza y buscó un culpable. El encargado de entregar a la izquierda la cabeza del juez González fue nada menos que el ministro de Justicia, Rafa Catalá. Este fue su comentario en la radio: «Cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo [el CGPJ] no actúe». Las siete asociaciones de jueces y fiscales pidieron su dimisión y yo le escribí, anonadada:
—Rafa, ¿a qué te refieres por «problema singular»? Es un comentario tremendo para lanzar en genérico y sin pruebas.
—No puedo justificarlo, Cayetana, con los detalles que lógicamente no puedo tener. Pero me parece una gran hipocresía que los jueces sepan perfectamente de qué estamos hablando y tengan el cinismo de mirar para otro lado. Parecería que el que dice que el rey va desnudo es el que tiene el problema…
—¿Pero qué problema tiene?
—Entre los cinco mil quinientos jueces hay una enorme mayoría de personas cualificadas y trabajadoras. Pero hay un puñado de personas patológicas, no sabría diagnosticar su situación, todos los compañeros lo saben y les tapan. Es una irresponsabilidad del Consejo no abordar estos casos. Lo saben los jueces, los fiscales, los abogados que los sufren…Y todos callan. Hasta por los propios afectados sería bueno darles una alternativa…
—¡Pero Rafa! No puedes decir, sin más, que es «una persona patológica» y no justificarlo. ¿En qué sentido patológica?
Seguimos intercambiando mensajes, Le insistí en que me diera algún dato concreto, alguna prueba de que el juez estaba enfermo, fuera de sus cabales, que suponía un peligro público. Por curiosidad periodística, claro, pero sobre todo por escrúpulo democrático. No lo conseguí. «Hay rumores». «Comentarios». «Me lo han dicho». «Tengo la convicción de que es así». «Me dicen que en los próximos días irán saliendo datos que avalan lo que dije…». El ministro de Justicia había cuestionado públicamente la salud mental de un juez. Sin mala voluntad, estoy segura, arrastrado por una corriente implacable, por una turba que no admite disidencias y ante la que sólo cabe plantarse con firmeza.
El PP de Rajoy tenía miedo a la izquierda. Y a mí esto me resultaba incomprensible. No entendía por qué el Gobierno —con mayoría absoluta, además— no aprovechaba el enorme terreno que le estaba dejando la deriva del PSOE para promover una alternativa política y cultural ilustrada, moderna, luminosamente reivindicativa de la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Sí, también por esto apoyé a Casado en su disputa interna con Sáenz de Santamaría. Soraya era sinónimo de claudicación cultural. Y en lo que se refiere al feminismo, una paradoja. Hecha a sí misma, lista, peleona, ambiciosa, podría haber sido una Ayuso avant la lettre, en esto no distó de una Calvo cualquiera. Compró entera la chatarra de la izquierda sobre las mujeres, incluido el concepto de «brecha de género», que está legalmente prohibido en España desde épocas franquistas. Para que luego digan que las mujeres somos un colectivo.
La «brecha laboral de género» es otro de esos totems que la izquierda levanta y ante el que la derecha se arrodilla. Para que la tesis feminista funcione habría que asumir que el empresariado mundial es, no sólo machista, sino masoquista y rematadamente tonto: «f Ajá! Les pagamos menos y también las contratamos menos». La realidad es que la diferencia salarial tiene una multitud de causas, de las que sólo una sería atribuible al prejuicio. Pero nada de esto explicó Soraya. Lo que sí afirmó, en vísperas del Congreso del PP, es lo siguiente: «Pido el voto para que una mujer sea presidenta del Gobierno». Y para mí fue definitivo. Como mujer no cabe mayor derrota intelectual, moral y política que reconocer que lo relevante no es lo que tienes en la cabeza sino entre las piernas.
En comparación con Soraya, el candidato Casado parecía un lector y fiel discípulo de Paglia. Ante una enfervorecida militancia proclamó: «¡Somos el partido de las mujeres que consideran que el género no es ni un requisito ni un plus ni un mérito ni un handicap!». Y el auditorio rugió. La verdad es que Pablo no llegó a ahormar un discurso intelectual, científico y político contra las supercherías regresivas del nuevo feminismo. La suya era más bien una reacción intuitiva, marcada en parte por la irrupción de Vox, que clamaba de forma tosca pero eficaz contra las falsas denuncias y los chiringuitos de género. Sus cimientos eran frágiles y pronto empezaron a temblar. Lo noté pronto, a mediados de la campaña de abril. Concretamente, cuando en el debate en Televisión Española le formulé a María Jesús Montero la siguiente pregunta: «¿De verdad van ustedes diciendo “Sí, sí, sí hasta el final”?».
Muy pocas de las polémicas que he protagonizado a lo largo de estos años fueron fruto de la improvisación. Quizá sólo mi comentario sobre la actitud del PP vasco. La idea de interpelar a la portavoz del Gobierno y candidata socialista sobre esta cuestión, y con esta exacta pregunta, se me ocurrió en el AVE de Barcelona a Madrid. Estaba destripando el programa electoral del PSOE y de pronto lo vi: el compromiso de reformar el Código Penal para incluir la exigencia del consentimiento explícito en las relaciones sexuales. Como tantos disparates de la antiamericana izquierda española, era una importación de la más disparatada izquierda americana. Lo habíamos comentado con Peterson en la entrevista para El Mundo. Incluso había logrado escandalizarle:
—¿A veces decir que no es decir que sí?
—¿ Cómo?
—Un «no» es casi siempre un «no» rotundo. Pero alguna vez puede ser un «quizá». O incluso un «sí». Depende de muchos factores.
—Yo no me atrevería a decir eso.
—Lo digo yo.
—Si usted dijera eso en el típico campus progre americano sería denunciada ante un comité de discriminación, sometida a una investigación, linchada y despedida.
—¿Y de qué me acusarían exactamente? ¿De promover la violación?
—Probablemente.
—La verdad es compleja. Salvo que aceptemos que todas las mujeres —y todos los hombres, por cierto— somos débiles, incapaces de expresar nuestra voluntad y sentimientos, o incluso de jugar con las palabras y los tiempos.
—Creo que fue Mike Pence el que dijo que no se reuniría a solas con una mujer a puerta cerrada. La gente se escandalizó. A mí me han aconsejado lo mismo cientos de veces. Yo paso, porque me parece ofensivo, para mí y desde luego para las mujeres. Para eso, pongamos una cámara en cada despacho. O mejor aún: impongamos la obligación de que todo encuentro sexual sea grabado y colgado en YouTube, así nadie podrá tener la más mínima duda de que cada fase del acto se desarrolló de forma perfectamente cordial, civilizada y consentida.
Arranqué el folio del programa del PSOE y me lo llevé al debate. Fue un momento electrizante. En cuanto pronuncié la frase noté cómo las dos Monteros reventaban por las costuras. La socialista se quedó en blanco, paralizada. La de Podemos se llevó las manos a la cabeza y me acusó de legitimar la violación. Y yo, hecha una folclórica, la reté a repetirlo: «Que te llevo a los tribunales». Gabriel Rufián se puso e4ntre pendenciero y perdonavidas: «Cayetana, de verdad, no puedes decir esas cosas», E Inés Arrimadas, que se había proclamado «feminista liberal», se volatilizó. Fue el titular de la noche, aunque el partido optó por no destacarlo. Es más, intentó sepultarlo. Incluso exorcizarlo. Esta fantástica entrevista a Teodoro García Egea en la revista Vanity Fair dos días después:
—¿No, no, no hasta el final?
—[Silencio.]
—Le hablo de las polémicas palabras de Cayetana Álvarez de Toledo sobre el consentimiento de una mujer en una relación sexual.
—No la escuché, estaba sacando al Santiago de Cartagena en procesión. Era Martes Santo y para mí la Semana Santa es sagrada.
Y la izquierda, igual de beata, tomó nota. En la siguiente campaña, la de noviembre, otra vez en Televisión Española, Irene Montero me chilló: «¡Rectifica, Cayetana! Toda España piensa que te equivocaste y que sólo sí es sí». Toda, toda… Un tiempo después, en febrero de 2021, el CGPJ dictaminó —por unanimidad— que la que tenía que rectificar era ella por incluir el consentimiento explicito en la llamada Ley del sólo sí es sí. Primero, porque el consentimiento ya está contemplado en el Código Penal. Faltaba más. Segundo, y clave, porque el consentimiento explícito invierte dramáticamente la carga de la prueba. Obliga al acusado a demostrar que la mujer dijo «sí, sí, sí, hasta el final». Es decir, liquida la presunción de inocencia.
Montero se vino arriba porque Génova me había tirado abajo, por así decirlo. Desmarques, contorsiones dialécticas para no apoyar mis declaraciones, vetos sibilinos y filtraciones. A diferencia de lo ocurrido en abril, en la campaña de noviembre Génova no me pidió ir al debate de mujeres de La Sexta. Mandó a la mucho más moderada, prudente y feminista Ana Pastor y se encargó de que la prensa lo supiera e interpretará como «un giro a la centralidad». La verdad es que lo sentí. Me habría encantado ir a La Sexta y había urdido ya mi plan: llegar sonriendo al plato, colocarme en mi butaca y, cuando me dieran por primera vez la palabra, decir: «La verdad es que no sé qué hacemos todas estas señoras hoy aquí. ¿Nos parecería aceptable un debate sólo de hombres? ¿O sólo de gais? ¿O sólo de heterosexuales? ¿O exclusivamente de blancos? Entonces, ¿por qué asumimos como normal y hasta necesario que haya un debate sólo de mujeres? ¿Es que tenemos asuntos propios de los que hablar? ¿Nuestras labores?».
Y no, no era afán de provocar. Una de las peores consecuencias de las políticas identitarias es que destrozan el concepto de representación democrática. Hace unos meses la alcaldesa de Chicago anunció que no concedería entrevistas a periodistas que no sean de minorías étnicas. Aplíquese a fondo su argumento y decrétese que ella sólo podrá gobernar para las mujeres negras. Y Biden, Putin o Sánchez sólo para los hombres blancos. Y en su día Obama sólo para los hombres negros. Y una mujer mapuche sólo para las mujeres mapuches. Lo digo por la presidenta de la Asamblea constituyente chilena, elegida gracias a un doble filtro, feminista e indigenista.
Todas estas reflexiones sobre las políticas identitarias —su amenaza para la democracia— me parecían no sólo moralmente obligadas para el PP, sino electoralmente imprescindibles: el camino para reagrupar el voto, tanto a derechas como a izquierdas.
Lo comenté por última vez en el Comité Ejecutivo al que asistí como portavoz. Fue tras las elecciones gallegas y vascas del 12 de julio de 2020. A Javier Maroto y a mí nos sentaron en una esquina, detrás de una enorme columna, en lo que interpreté como un simpático intento de disuasión. No querían que hablara, Pero Javier tiene personalidad e iniciativa, y me dijo: «Nada de eso, sentémonos en el muro lateral, donde veamos y se nos vea». Ahí nos instalamos y, cuando Pablo Casado abrió el turno de ruegos y preguntas, levanté la mano. Después de felicitar a Feijóo por su cuarta mayoría absoluta y dar ánimos a Iturgaiz por la debacle en el País Vasco, hablé del valor de la batalla cultural para articular una nueva mayoría social y política:
«Creo que hay un terreno fértil para ensanchar nuestra base electoral. Un espacio que la izquierda ha dejado huérfano. Es el campo de la llamada batalla cultural. Cada vez son más las voces de la izquierda clásica, del progresismo ilustrado, que se alzan contra el dogmatismo de las políticas identitarias. Lo hacen en Estados Unidos y empiezan a hacerlo en España. Esto es novedoso. Es esperanzador. Y nos ofrece una oportunidad. Sólo necesitamos dos cosas: ideas y coraje. Una alternativa no puede definirse desde el miedo a Vox, por supuesto. Pero tampoco desde el miedo a la izquierda y el nacionalismo, que son insólitamente los que definen desde hace cuarenta años el marco moral español. Los que deciden quién es moderado y quién radical. Yo creo que la nueva transversalidad española es la unión de todo lo que está no ya a la derecha de la izquierda, sino del lado de la razón. Y que esa transversalidad no se articulará con los viejos nacionalismos, sino contra las políticas identitarias. En definitiva, creo que el verdadero desafío del PP no es de forma. Es de fondo».
Ciento cincuenta intelectuales —desde Margaret Atwood o J. K. Rowling hasta Noam Chomsky o Salman Rushdie— acababan de suscribir el manifiesto Harper’s a favor de la libertad de expresión frente a la deriva totalitaria de la izquierda woke. En España también parecía que la omertà empezaba a resquebrajarse. Cada vez eran más las personas de sensibilidad socialdemócrata —periodistas, intelectuales, profesores…— que se atrevían a denunciar las políticas identitarias y la censura. No eran sólo los viejos rockeros de Libres e Iguales. Eran voces nuevas y jóvenes, inesperadas y valientes. Progresistas ilustrados de una nueva generación. Y todos ellos estaban huérfanos de un partido político dispuesto a encarar la batalla cultural. Mi objetivo era reagruparlos. «Ensanchar» el partido, sí.
Con ese objetivo, en vísperas del 8-M, le propuse a Casado organizar un gran acto sobre feminismo en el Congreso. Mi idea era que participaran Susan Pinker y Pablo de Lora, un intelectual de izquierdas, autor de un excelente libro titulado Lo sexual es político (y jurídico), y objeto de un grotesco boicot totalitario en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Lo planteé en una reunión del Comité de Dirección del PP y, tras las clásicas vacilaciones, Pablo adoptó una decisión salomónica: yo organizaría un acto en el Congreso con Susan; y el partido otro distinto, todavía por definir.
Al final la pandemia frustró mis planes. Después de aceptar nuestra invitación, Susan nos comunicó que por prudencia cancelaba su viaje a España. Los planes del partido sí pudieron consumarse. La tarde de mi rueda de prensa amazónica fui a rastras a Génova a grabar un vídeo para el Día de la Mujer. El eslogan era: «Mujer por encima de todo». Se prestaba a chistes fáciles, aunque mi objeción era más profunda. «Yo no soy mujer por encima de todo, si acaso ciudadana», protesté entre dientes a Alfredo. Pero Alfredo me animó: «¡Ya sabes. Lo tuyo es la disciplina!». La idea era que cada chica del PP escogiera a una chica de otro partido y ensalzara sus virtudes. Algo que desmintiera a la vez nuestro machismo y nuestro sectarismo. Elegí a Inés Arrimadas, de la que destaqué su valentía política en Cataluña, un atributo que desvinculé explícitamente de su condición de mujer. También dije que sería una excelente portavoz parlamentaria de una fusión PP-Ciudadanos. Pero esto último alguien lo editó.
El vídeo se emitió el viernes en un acto sobre mujeres protagonizado exclusivamente por mujeres, salvo por el verdadero protagonista: un hombre. Fue mi reencuentro con Pablo tras una semana intensa, en la que coincidieron mis comentarios sobre La Sexta y el feminismo amazónico. Pero cuando me oyó definirme como «una mujer libre» se mostró cariñoso. Me dedicó palabras amables. Yo aplaudí el resto de su intervención. Y nos despedimos.
El domingo, decenas de miles de españolas se concentraron en el centro de Madrid. Marcharon, cantaron, tosieron, compartieron calles, vahos y babas en celebración del Día de la Mujer. En primera fila estaban Carmen Calvo, Irene Montero y la mujer del presidente del Gobierno. A los pocos días, las tres dieron positivo de coronavirus y España se cerró. El Carnaval de Venecia se había suspendido. El Mobile World Congress de Barcelona, también. Pero ni Cuca Gamarra, que acudió con una pequeña delegación del PP, ni los equipos de fútbol que ese domingo abarrotaron sus estadios, ni Vox, que celebró un masivo mitin en Vistalegre… Ninguno de ellos —nadie— tenía entonces la información de la que disponía el Gobierno. Si la manifestación del 8-M no se canceló es sólo por el sectarismo ideológico del Gobierno. Por su empeño en anteponer su agenda reaccionaria a la razón.
También fue decisiva la frivolidad de muchos periodistas, sobre todo mujeres, famosas presentadoras de televisión, que jalearon la marcha por políticamente estupenda, molona. «Que el coronavirus no sea una excusa para no asistir al 8-M», clamó una de ellas. Ese día murieron, al menos, diecisiete personas en España.
La marcha fue lo que estaba previsto que fuera: un aquelarre de izquierdas. El PP hizo una aparición fugaz, casi imperceptible, en un lateral de la Castellana. Cuca Gamarra expresó el compromiso del PP «con la lucha contra la brecha salarial, la brecha laboral y la violencia de género», y se marchó. Peor —o mejor, según se mire— lo tuvieron las chicas de Ciudadanos. Fueron increpadas, lo que al menos sirvió para dejar en evidencia el carácter dogmático de la marcha. Y también la absoluta inutilidad de intentar hacerse perdonar. Se lo recordé a Pablo Casado tres meses después, la única vez en mi vida que he roto la disciplina de voto.
A mediados de junio, el PSOE presentó para su debate en el pleno del Congreso una proposición no de ley «para combatir el negacionismo de la violencia de género». Si su contenido era de difícil digestión para cualquiera con un mínimo de rigor intelectual, para mí era intragable. Para empezar, el uso del término «negacionismo»: a la vez una repugnante banalización del Holocausto y una sibilina equiparación de los hombres con los revisionistas, el peor epíteto posible. Y luego, el objetivo indisimulado de la iniciativa: no salvar a las mujeres, sino condenar a Vox. Y a mí. Y a Félix Ovejero. Y a Pablo de Lora. Y a Arcadi Espada. Y a Fernando Savater. Y a cualquiera que discrepara de las políticas identitarias.
Cuando echaron a Pilar de mi Gabinete, decidí crear y encargarle un área que bauticé de Ciudadanía y Libertades, básicamente todo lo relacionado con la batalla cultural. La PNL contra el «negacionismo» entraba dentro de sus competencias y, por tanto, le pedí que hablara con la portavoz de Igualdad y que, juntas, preparasen una enmienda drástica del texto. Si el PSOE la rechazaba, votaríamos en contra de la PNL. La portavoz de Igualdad era la diputada por Baleares Marga Prohens. Fui yo la que le insistí para que asumiera esa responsabilidad. Ella había querido ser portavoz de Turismo. Pero me parecía competente y combativa, y pensé que podía ser mucho más que el azote de Irene Montero en el Congreso: parte de la vanguardia cultural del partido. Por eso me dio tanta pena su respuesta a Pilar. Y además en tono desabrido. Se sabía avalada por Teodoro. «La gente de la calle no sabe qué es eso del negacionismo». «Lo importante es que no digan que vamos contra las mujeres», Y una frase que he oído en decenas de reuniones internas: «No podemos ser como Vox».
Nunca he entendido la política ad hominem. Creo que la posición de un partido sobre cualquier cuestión ha de definirse de forma objetiva —en función de los vicios o virtudes del asunto en sí— y no de lo que opine sobre él un tercero. Adversario o aliado. Mis profundas diferencias con Vox son de sobra conocidas. He comentado algunas en otro capítulo: rechazo su visión esencialista —nacionalista— de la nación española; repudio sus ficciones centralistas por populistas; y deploro su actitud ante los inmigrantes, que me parece una forma, y especialmente cruel, de colectivización. Sin embargo, su crítica a la ideología de género ha sido pertinente y valiente. Incluso paradójica para un partido en tantos sentidos identitario. Claro que ha cometidos errores. En la derecha es habitual confundir la claridad con el brutalismo y la oposición a la izquierda con el ardor ultraconservador. Esa zafia alusión a «las feminazis». O ese absurdo pin parental, que el Gobierno de Murcia acabó adoptando a cambio del apoyo de tres disidentes de Vox. Se lo podrían haber ahorrado. Como el insólito silencio de Abascal ante la pregunta de Federico de si se había vacunado, otro lamentable gesto populista de cara a la galería de la irracionalidad. No hay política deseable al margen de la Ciencia, fuera del «espíritu Quillette». Por eso sí me gustó esta intervención de Macarena Olona en el Congreso: «Un hombre no asesina, asesina un asesino; un hombre no viola, viola un violador; un hombre no maltrata, maltrata un maltratador». Estaba bien dicho y si hubiese estado presente en el hemiciclo habría aplaudido con vigor. Como aplaudí en su día a Albert Rivera. Como he aplaudido a Arrimadas, a Guillermo Díaz, a Sergio Sayas, a Carlos García Adanero y a muchos otros diputados de partidos ajenos al mío cuando han plantado cara a la idolatría identitaria.
Los argumentos de nuestra portavoz de Igualdad rezumaban un sentimiento que detecto con facilidad: el miedo. Miedo a ser tachados de machistas. Miedo a la izquierda. Miedo a la turba organizada en las redes sociales. Miedo al qué dirán. Como quedaban apenas unas horas para la votación, llamé a la máxima autoridad competente:
—Pablo, esta PNL del PSOE es inaceptable. No es que yo no pueda votarla, que desde luego no puedo porque contraviene absolutamente todo lo que pienso, he dicho y escrito sobre este tema. Es que el Grupo tampoco.
—Ya, ya. Si estoy de acuerdo contigo. Pero ¿qué opina el partido?
—¿Cómo el partido? En este instante procesal el partido eres tú.
—Pero ¿y las mujeres del partido?
—Bueno… Creo que yo también soy mujer.
Al final el partido, o las mujeres del partido, o el partido de las mujeres, o algún hombre empoderado por algunas de ellas decidió que votáramos a favor. Lo asumí, pero con el respaldo explícito de Casado, decidí que, por primera y última vez, rompería la disciplina de voto. La propuesta fue de Pablo: «Simplemente, deja ese punto sin votar». La opción del voto telemático —generalizado durante la pandemia— hacía menos factible que los periodistas se percataran de mi inhibición. Por si acaso, Alfredo llamó a Pablo Hispán y le advirtió que nosotros no diríamos una sola palabra de este asunto a los medios, salvo que algún periodista nos preguntara. Sólo el pánico de Génova a que yo explicara públicamente mis motivos para no votar la PNL garantizaba que no se filtrara. Funcionó. No salió ni una línea. Eso sí, en las redes sociales me cayó encima un alud de críticas. «¡Incoherente!», «¡Falsa amazónica!», «¡Votas a favor de tu propia censura!». Sólo una persona, un tuitero atípico, se tomó el trabajo de buscar en la web del Congreso el resultado de la votación por diputados —es de libre acceso— y comprobó que entre los que no habían votado la PNL figuraba la propia portavoz del Grupo Popular. Nosotros también revisamos el listado. Se encargó Alfredo. Estábamos en mi despacho, él delante de su iPad, yo distraída leyendo unos papeles. De pronto, escuché una carcajada.
—No te lo vas a poder creer. ¿Sabes quién más ha roto la disciplina de voto?
—¿Quién?
—Pablo Hispán. Y algo más que tú. Ha votado, y ha votado en contra.
Autor
-
Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.
Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940.
Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.
En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.
En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.
Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.
Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.
Últimas entradas
 Actualidad11/03/202511-M: Los cerebros que están en la cárcel no fueron los verdaderos y algunos de los verdaderos siguen vivos. Por Julio Merino
Actualidad11/03/202511-M: Los cerebros que están en la cárcel no fueron los verdaderos y algunos de los verdaderos siguen vivos. Por Julio Merino Actualidad21/01/2025Estalla el tsunami Begoña y Sánchez ataca a fondo. Por Julio Merino
Actualidad21/01/2025Estalla el tsunami Begoña y Sánchez ataca a fondo. Por Julio Merino Actualidad16/01/2025Los «Hechos» tampoco son sagrados. Por Julio Merino
Actualidad16/01/2025Los «Hechos» tampoco son sagrados. Por Julio Merino Actualidad13/01/2025Juez Dª Mercedes Alaya: Un monumento olvidado. Por Julio Merino
Actualidad13/01/2025Juez Dª Mercedes Alaya: Un monumento olvidado. Por Julio Merino