
La anécdota sucedió en El Pardo. Corría el año 1975 y el que fuera Ministro de Trabajo en el último Gobierno de Franco, Fernando Suárez, recientemente desaparecido, leía en voz alta una sucinta biografía de los candidatos a la Medalla de Oro del Trabajo mientras el Generalísimo aguzando el oído asentía con la cabeza.
Entre los seleccionados ese año figuraban desde el audaz empresario Ramón Areces, fundador de El Corte Inglés; hasta el gran actor de cine y teatro clásico, Guillermo Marín; pasando por el catedrático de Economía Política y Hacienda Pública, el erudito Ramón Carande.
Engrosaban también la lista, trabajadores humildes y anónimos dedicados a oficios menestrales: un agricultor que trabajaba de sol a sol, un laborioso artesano, una leal empleada de servicio doméstico, un perseverante pescador…
Cuando el Ministro concluyó la lectura, Franco preguntó con un hilo de voz:
– ¿No hay ningún catalán?
Tras repasar la variopinta lista, Fernando Suárez levantó la vista y respondió:
– Pues no, Excelencia, no hay ningún catalán.
– Entonces ponga un catalán. Los catalanes son muy trabajadores…
Y así fue como ese año un catalán -taxista para más señas- obtuvo la Medalla de Oro del Trabajo.
En todo caso, la anécdota revela la buena opinión que Franco tenía de los catalanes, no sólo de las élites, también del pueblo llano.
Joaquín Bau, Eduardo Aunós, Pedro Gual Villalbí, Laureano López Rodó, Cruz Martínez Esteruelas, Gonzalo Fernández de la Mora, Enrique García Ramal, Enrique Fontana Codina, Pedro Cortina Mauri -catalanes todos-, se sentaron en la mesa de sus Consejos de Ministros.
Catalán también era Juan Sardá, el inspirador del Plan de Estabilización, y Fabián Estapé, la mano derecha de López Rodó en los Planes de Desarrollo.
 Y durante su mandato, el Generalísimo celebró hasta ocho Consejos de Ministros en el Palacio de Pedralbes: en mayo del 47, en agosto del 50, en octubre del 55, en octubre del 57, en julio del 62, en enero del 63, en julio del 66 y, por último, el 26 de junio de 1.970, aprovechando su estancia en Barcelona para anunciar inversiones, visitar la Catedral y presidir la final de la Copa del Generalísimo que se disputó esa temporada en el Camp Nou, donde fue aclamado por el público y recibió un obsequio de los veteranos del Barça en el descanso.
Y durante su mandato, el Generalísimo celebró hasta ocho Consejos de Ministros en el Palacio de Pedralbes: en mayo del 47, en agosto del 50, en octubre del 55, en octubre del 57, en julio del 62, en enero del 63, en julio del 66 y, por último, el 26 de junio de 1.970, aprovechando su estancia en Barcelona para anunciar inversiones, visitar la Catedral y presidir la final de la Copa del Generalísimo que se disputó esa temporada en el Camp Nou, donde fue aclamado por el público y recibió un obsequio de los veteranos del Barça en el descanso.En «Catalanes todos o las quince visitas de Franco a Cataluña», el escritor y periodista de San Adrián del Besós, Javier Pérez Andújar, deja constancia, con no pocas dosis de ironía, de los baños de masas que el Caudillo se dio en dichas tierras así como del idilio que el Generalísimo mantuvo con la aristocracia y la burguesía catalana que le rindieron siempre pleitesía.
La Feria de Muestras, la Zona Franca -allí se instaló la Seat en los años cincuenta-, la plaza de toros Monumental o el Monasterio de Montserrat -donde Franco subió al camarín de la Vírgen para besar a la Moreneta-, fueron escenario del afecto y el entusiasmo que los habitantes de Cataluña profesaban al Caudillo.

La televisión, las imágenes del No-do y las hemerotecas no mienten.
Por eso a uno no ha dejado de sorprenderle que La Vanguardia, el periódico que debe su supervivencia al Generalísimo, haya obviado la muerte de Fernando Suárez González, el último Ministro de Franco, mientras el resto de la prensa escrita, desde El País a La Razón, pasando por ABC, El Periódico, El Mundo, incluso el Punt Avui, se han hecho eco de su fallecimiento, aunque este último -que vive de la respiración asistida de la Generalitat-, haya puesto el énfasis en que la jueza argentina María Romilda Servini de Cubría -en aras del principio de justicia universal-, acusara en su día al ex ministro de Franco de crímenes de lesa humanidad, por ser miembro del Gobierno que dio el «enterado» a la ejecución de cinco terroristas -dos de ETA y tres del FRAP-, condenados a la pena capital por cometer delitos de sangre.
Si Carlos Godó Valls, el Conde de Godó, levantara la cabeza, con toda seguridad leería la cartilla a su vástago, Javier Godó Muntañola, actual propietario del diario.
Y es que a Carlos Godó, que se hizo cargo del tabloide en 1931 -el año de la proclamación de la ll República-, le tocó vivir una época convulsa.
Al estallar la Guerra Civil, La Vanguardia fue incautada por la Generalitat y pasó a manos de un comité obrero.
Carlos Godó formó parte de la diáspora que salió aterrada de Cataluña huyendo de la barbarie roja; primero partió rumbo a Génova, para regresar después a Burgos, cuartel general de Franco y capital de la zona nacional, donde se puso a las órdenes del Generalísimo y se adhirió a un nutrido grupo intelectuales, los llamados «Catalanes de Burgos», que se aglutinaron en torno al semanario «Destino», un homenaje a la celebérrima frase del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera: «España es una unidad de destino en lo universal».
Al concluir la contienda, el Conde de Godó, franquista hasta las trancas, acabaría adquiriendo aquel mítico semanario, donde colaboraron, entre otros eximios escritores, Josep Pla, Ignacio Agustí, Eugenio D’ors, Joan Estelrich y Nestor Luján.
Cuando el 26 de enero de 1939, las tropas de los Generales Yagüe y Solchaga entraron victoriosas en Barcelona, Franco devolvió el periódico a su legítimo propietario, con la condición de poner en su histórica cabecera «La Vanguardia Española», al tiempo que «colocaba» al frente del rotativo a Luis de Galinsoga, el hagiógrafo del Caudillo -autor de «El Centinela de Occidente»-, en lugar de Agustí Calvet, «Gaziel», que había sido el director del diario antes de la Guerra Civil y terminó siendo condenado al ostracismo.
Durante el Franquismo, La Vanguardia vivió su época de máximo esplendor, convirtiéndose en el periódico más vendido de España.
Eternamente agradecido al Caudillo, Carlos Godó – que había sido procurador en Cortes por el tercio familiar durante veinte años y condecorado con la Gran Cruz del Mérito Civil por Franco-, escribió en las páginas de su diario que cuando el entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, anunció afligido a través de la pequeña pantalla la muerte del Generalísimo, a él y a su familia se les saltaron las lágrimas y afirmó asimismo que «se sentía orgulloso de pertenecer a la España de Franco».
No sólo eso, fue también uno de los doscientos promotores de la Fundación Nacional Francisco Franco -desde hace tiempo en el punto de mira de Pedro Sánchez- cuya misión es ensalzar la figura del anterior Jefe del Estado.
Los Godó son en la actualidad una de las cien mayores fortunas de España.
Si me permiten la pregunta capciosa, o la trampa saducea -por emplear la festejada expresión de Torcuato Fernández Miranda en el Tardofranquismo-, ¿lo serían también si Franco no hubiera ganado la Guerra Civil? Y aún más, ¿perviviría todavía el camaleónico diario?
Más allá de la cicatería y la ingratitud de La Vanguardia -que dejó de ser «española» en 1981, bajo la dirección de Horacio Sáenz Guerrero, coincidiendo con el centenario de su fundación-, el destino ha querido que haya sido precisamente Fernando Suárez el último Ministro de Franco para recordarnos que fueron los procuradores de aquellas «Cortes Destituyentes» quienes más abogaron por la concordia y la reconciliación.
Figura clave de la Transición, Fernando Suárez, por su porte, su estatura -fisica y moral-, su talante, su elocuencia, su flema, su elegancia y su vasta cultura, tenía las hechuras de un político conservador inglés, aunque fuera leonés…
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo con premio extraordinario, se doctoró en Derecho en la elitista Universidad de Bolonia donde admiten únicamente alumnos con excelentes expedientes académicos: «los Bolonios».
Su tesis «L’ eccesiva onerositá sopravvenuta de la prestazione del datore di lavoro», dirigida por el eminente Tito Carnacini, fue calificada con 110 e lode y obtuvo el prestigioso premio Giovanni Battista Líbero Badaró.
En 1969, nuestro protagonista accedió por oposición a la cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo, de cuya Facultad acabaría siendo elegido decano.
En la crisis de Gobierno de junio del 73, fue nombrado director general del lnstituto Español de Emigración y el 5 de Marzo de 1975, en los estertores del Régimen, un Franco ya crepuscular y aquejado de Parkinson pero con plena lucidez mental, lo designó Ministro de Trabajo y Vicepresidente Tercero del Gobierno, sucediendo a Licinio de la Fuente.
En 1982 resultó elegido diputado de Alianza Popular por la circunscripción de Madrid y cuatro años después, ya bajo las siglas del Partido Popular, ingresó en la Eurocámara.
A Fernando Suárez, por tanto, le tocó vivir en primera persona un período apasionante de la Historia de España. No en vano, su voluminoso libro de Memorias, compuesto por casi novecientas páginas, se titula «Testigo presencial».
Seducido por la incomprendida figura del que fuera Presidente del Congreso de los Diputados en la Restauración borbónica, Melquíades Álvarez, escribió también una prolija biografía sobre él:
«Melquíades Álvarez, el drama del reformismo español».
Excelente orador, apodado «El Tribuno» y «Pico de Oro», Melquíades Álvarez poseía el don de la palabra.
«Hijo predilecto de la musa Polimnia» -dijo de él Benito Pérez Galdos, porque personificaba la elocuencia.
Sin embargo, a Melquíades Álvarez, como a tantos españoles de su tiempo, le aguardaba un trágico destino. En los primeros compases de la Guerra Civil, el 4 de agosto del 36, tras la denuncia de su criada, fue detenido y enviado a la cárcel Modelo de Madrid. Una semana después, el órgano del Partido Socialista «Claridad», auspiciado por Largo Caballero, publicó un artículo azuzando a las masas: «La cárcel Modelo es un nido de fascistas y el pueblo tiene derecho a entrar en todas partes y, con más razón, en la Modelo». José Giral, a la sazón Presidente del Gobierno, había ordenado sacar de las prisiones a los delincuentes comunes, proveyéndolos de armas y munición, para que hicieran la guerra por su cuenta y sembraran el terror en Madrid.
El 22 de agosto, las hordas enloquecidas de odio entraron en la cárcel, provocando una masacre. Más de una treintena de militares y dirigentes de la Ceda y el Partido Radical de Alejandro Lerroux fueron salvajemente asesinados, entre ellos, Melquíades Álvarez.
-¡Yo maldigo esta vil democracia!- fueron sus últimas palabras antes de que un miliciano le asestara un bayonetazo en la garganta, acaso el único modo de acallarlo.
«La sangre nos ahogara a todos», anotó Azaña en su diario al tiempo que confesaba haber llorado cuando se enteró de la muerte del que fuera su gran amigo y mentor.
Fernando Suárez fue también académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en la que ingresó en 2007 -presentado por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñon, Sabino Fernández Campo y Juan Velarde- con un discurso titulado «La huelga, un debate secular», y a cuya sede, ubicada en la hermosa Torre de los Lujanes -de estilo mudéjar-, acudía cada martes por la tarde hasta que el cáncer hizo estragos en su organismo llevándoselo en la madrugada del lunes 29 de abril, cuando ya había rebasado los noventa años.
Del mismo modo que en «El último mohicano», la afamada novela de James Fenimore Cooper, Uncas simboliza el fin de una raza superior, con la muerte de Fernando Suárez se extingue el último miembro de una élite política: los Ministros de Franco.
En definitiva, lo que Platón reclamaba a la vida pública: el gobierno de los mejores. La sofocracia.
Salvador Sostres escribió hace unos años en las páginas de ABC, algo que muy pocos se atreven a decir hoy en voz alta: «La clase política del Franquismo fue la más culta, brillante y preparada que hemos tenido en siglos en España. Nadie tiene que avergonzarse de haber sido ministro de Franco o de que su padre o su abuelo lo fueran, todo lo contrario que aquellas deprimentes ministrillas de Zapatero que parecían salidas de un anuncio de detergente». Y eso que todavía no habían saltado a la palestra lone Belarra e lrene Montero…
Que nadie se llame a engaño, la democracia no la trajo a España, Lluis Llach ni José Antonio Labordeta ni Paco Ibáñez, con sus plúmbeas canciones «protesta» que tan mal han envejecido. Como dejó dicho Juan Sardá: «La Transición fue posible porque todos los españoles tenían un seiscientos». Y es que ese modesto utilitario – «el pelotilla» y «el ombligo» lo apodaron porque todos lo tenían-, icono de la clase media y los años del desarrollo, no sólo permitió a los españoles desplazarse a sus pueblos o descubrir el mar, fue también el vehículo a bordo del cual emprendimos el viaje a la democracia: la obra póstuma de Franco.
Torcuato Fernández Miranda, el «ideólogo» de la Transición, apostó en su día por Adolfo Suárez -el tapado-, para pilotar el cambio de Régimen, «colándolo» de rondón en la terna que propuso al Consejo del Reino, junto a Federico Silva y Gregorio López Bravo.
Y fue también el propio Torcuato quien, en noviembre del 76, justo un año después de producirse el «hecho biológico» -el eufemismo empleado entonces para referirse a la muerte de Franco-, eligió a otro Suárez, de nombre Fernando -su mejor alumno en la Universidad de Oviedo-, para defender la Ley para la Reforma Política que desembocó en el suicidio de las Cortes franquistas: el célebre «Harakiri».
Sin embargo, con el paso del tiempo, el sagaz político asturiano, como si tuviera la sensación de que la Transición se le había ido de las manos y barruntase la deriva de Cataluña -él ya advirtió del peligro de plasmar el ambiguo vocablo «nacionalidades» en el artículo 2 de la Constitución-, nos legó una frase lapidaria:
– Me equivoqué de Suárez…
Miguel Espinosa García de Oteyza
Escritor
Autor
-
Miguel Espinosa García de Oteyza es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Ha desarrollado su actividad profesional en la Bolsa, la Banca y la Empresa.
Hijo del que fuera ministro de Hacienda de Franco, Juan José Espinosa San Martín, Miguel es también autor de tres libros. El más reciente, "Mi tío robó los diarios de Azaña y otras historias familiares".
Últimas entradas
 Actualidad17/05/2025Joan de Sagarra: La Barcelona que yo amé. Por Miguel Espinosa García de Oteyza
Actualidad17/05/2025Joan de Sagarra: La Barcelona que yo amé. Por Miguel Espinosa García de Oteyza Actualidad16/04/2025Mamá y la política. Por Miguel Espinosa García de Oteyza
Actualidad16/04/2025Mamá y la política. Por Miguel Espinosa García de Oteyza  Destacados26/03/2025Luis de Oteyza que estás en los cielos. Por Miguel Espinosa García de Oteyza
Destacados26/03/2025Luis de Oteyza que estás en los cielos. Por Miguel Espinosa García de Oteyza  Actualidad07/03/2025Azaña, Rivas Cherif y un ladrón de alto coturno. Por Miguel Espinosa García de Oteyza
Actualidad07/03/2025Azaña, Rivas Cherif y un ladrón de alto coturno. Por Miguel Espinosa García de Oteyza


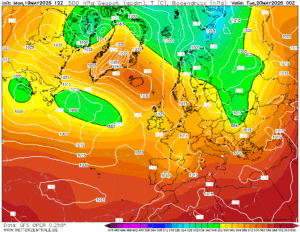




Francisco Franco Bahamonde (q. e. p. d.) NO tuvo político alguno en sus gobiernos, pues el poder estaba en sus manos desde 1936: la Jefatura del Estado y de los Ejércitos, la Jefatura del Gobierno y la Jefatura del Movimiento (FET de las JONS), luego NO HUBO POLÍTICA en tiempos de Franco. Nadie le rebatió seriamente el poder, ni en el interior de España, ni en el exterior tras el colosal y sangriento fracaso del Maquis, que no recibió apoyo alguno ni en Cataluña, que ya es decir (segunda derrota de Stalin en España).
Franco NO tuvo políticos en sus 14 gobiernos. NO se hacía política con Franco, por mucho que se insista en ello. Los miembros del Gobierno (se dividió éstos en «familias», es decir, falangistas, monárquicos, católicos y militares), sus ministros, fueron elegidos por él entre los que le presentaban sus asesores y él creía mejores para España y los españoles, permitiéndoles ejercer su cargo el tiempo necesario según el servicio que prestasen a España. Nadie fue obligado a ser ministro. Hubo quien no quiso ser procurador, paso previo a ser ministro. Y no hubo represalias contra los que no quisieran serlo. Esos ministros eran profesionales de todo tipo, militares y miembros de la Santa Iglesia Católica Apostólica, especialmente del Opus Dei de san Josemaría Escrivá de Balaguer, es decir, «tecnócratas», que no ministros elegidos de un partido político en unas elecciones tras otras con tropecientas campañas políticas y continua referencia política en todo medio, que con Franco no hubo salvo dos, en 1947 y 1966, cuyo resultado favorable al Régimen, aplastantísimamente mayoritario, jamás se ha obtenido en democracia alguna ante cualquier plebiscito (adherirse a la UE, p. ej., en todos los países), sin ningún tipo de coacción al electorado que bien pudo abstenerse de ir a votar sin consecuencia alguna.
Y esos ministros eran lo mejor de su profesión en España (catedráticos, ingenieros, médicos, economistas, científicos, teólogos, juristas, diplomáticos, etc. en una época cuya profesionalización es hoy totalmente desconocida incluso en las mejores universidades privadas del mundo, totalmente corrompidas), por eso fueron gobiernos excepcionalmente exitosos, meritocráticos, caracterizados en su totalidad por la entrega a España y los españoles y, siempre, con un respeto escrupuloso a la moral católica en el orden temporal y trascendental. Fueron gobiernos cuyo cometido intentó asimilarse al mandamiento de Dios según el cual el primero ha de ser servidor y esclavo, ha de servir, no ser servido en las urnas por los engañados votantes, como es norma en toda democracia. Algo hoy impensable e impracticable.
El Sr. Suárez, haría política después de muerto Franco y liquidado su régimen, con el paso de la ley a la anarquía democrática, que no «ley», del jefe del Movimiento Nacional, Adolfo Suárez, cristianamente sepultado en la catedral de Ávila todavía (salvo que la ley de memoria del odio y la revancha lleve a cabo una profanación a la que tan aficionados son). Entonces sí, entonces, con la «transición» (al infierno), los viejos procuradores, arribistas o ingenuos, intentaron la vía política en los partidos de todo signo y hasta hoy, como en toda democracia, excepto las populares o socialistas como las actuales de China, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, etc. Degeneración, camino de autodestrucción y de infierno eterno, debidas todas a la democracia y sus políticos, adláteres y votantes, que con Franco no existieron.