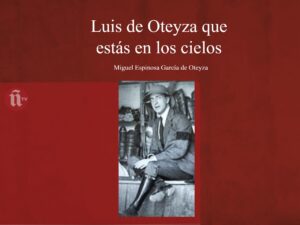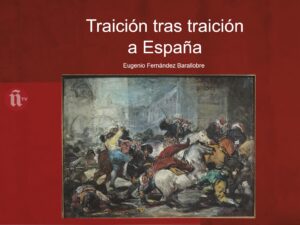|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Seguimos con la serie «Los caballos de la Historia», que está escribiendo para «El Correo de España» Julio Merino. Hoy habla de los caballos de Almanzor «El Victorioso» y los caballos del rey Arturo.
LOS CABALLOS DE ALMANZOR
«EL VICTORIOSO»
Muhammad ben Abi Amir, más conocido como Ibn Abi Amir al-Mansur («el victorioso»), fue sin duda el gran caudillo de los árabes en España y uno de los generales más importantes de la Historia, junto con Alejandro, César, Aníbal, Federico II y Napoleón… hasta el punto de que sus «campañas militares» (más de cincuenta en veinte años) oscurecen en gran medida su talla de gobernante como «gran dictador» del período más brillante del Califato de Córdoba. Almanzor, más que Abderramán III, fue para los árabes lo que el Cid, un siglo más tarde, sería para los cristianos: el símbolo por antonomasia, pues no en vano su vida y su biografía se sostienen sobre hechos de armas y victorias incontables.
Pero ahora, desgraciadamente, no podemos detenernos en los detalles biográficos que cuentan los historiadores (Ibn Idhari, Ibn Ayyan, Ibn al-Jatib, Dozy, Levi-Provençal, etcétera) y que en mucho son comparables a los de Julio César: orígenes modestos, gran visión de futuro, sana y desmedida ambición juvenil, formación civil y literaria, especial influjo sobre las mujeres, nervios de acero ante el enemigo, grandes dotes de gobierno y genialidades militares (rapidez en la acción y uso combinado de todas las armas a su alcance), sentido del orden y la disciplina, maquiavélicas formas para deshacerse de sus adversarios e incluso muertes rápidas e inesperadas, y muy en especial su amor a los caballos y su predilección por la caballería.
Ibn Hayyan cuenta que Almanzor vive toda su infancia rodeado de caballos en la hacienda que sus padres (Abd Allah ben Abi Amir y Burayha, la hija de Yahya al-Tamimí) tienen al sur de al-Andalus, por tierras de Algeciras, y que su gran pasión juvenil, antes y después de trasladarse a Córdoba, fue la de imitar el «arte ecuestre» de los jinetes bereberes. Aquellos que el califa al-Hakan, el hijo de Abderramán III, incorporó a su guardia personal tras verlos «caracolear» inimitablemente en una de sus guerras africanas…
A este respecto no me resisto a contar lo que describe el gran Ibn Hayyan. Según el gran historiador árabe (Al-Hakan II y los bereberes), el califa «cuando se dirigía cierto día, acompañado de su cortejo, hacia su residencia de Medina al-Zahra, como se fijase en que uno de sus pajes iba montado a caballo en una silla de factura ultramarina -con los lados del asiento muy finos y los borrenes delantero y trasero muy cortos, tal como no se había visto otra-, lo reprendió violentamente, desviándose de él, y sin poder reprimirse habló en voz baja con su hayib Yafar al Siqlabi, que iba a su lado, echándole en cara su descuido por no haber cambiado dicha silla y ordenándole que apenas echara pie a tierra castigara duramente al siervo en cuestión e hiciera quemar la silla en Dar al-yund («casa del ejército»), delante de todos los presentes, para hacer pública su indignación…». Sin embargo, y tras la guerra en berbería contra los Hasanies Banu Muhammad, el califa llegó a sentir tal predilección por los jinetes y los caballos bereberes que «en los días de su enfermedad se asomaba desde la alcazaba de la Dar al-rujam («casa de mármol»), en cuyo patio hacían alarde los soldados los días en que recibían las pagas, para contemplar a los jinetes bereberes cuando evolucionaban jugando, y no les quitaba ojo, lleno de asombro… «Mirad -decía a los que le rodeaban- con qué naturalidad se tienen estas gentes a caballo. Parece que es a ellos a quienes alude el poeta cuando dice:
«Diríase que los caballos
nacieron debajo de ellos,
y que ellos nacieron sobre sus lomos.»
¡Qué asombrosa manera de manejarlos, como si los caballos comprendiesen sus palabras!».
Pues bien, Ibn Abi Amir al-Mansur ganó el poder e hizo su «gran reforma militar» en base a esta caballería bereber que bajo su mando llegó a ser casi invencible… y no sólo por su número (200.000 jinetes, según Ibn Hayyan). De ahí que no sorprenda el hecho histórico de las yeguadas del bajo Guadalquivir, que llegaron a ser la «fábrica» de los mejores caballos árabes de todos los tiempos … «Bajo Almanzor se dispuso también -escribe Levi-Provençal- de los caballos disponibles en las remontas establecidas en las islas del Guadalquivir, aguas abajo de Sevilla: esas yeguadas de al-Madain [nombre dado en esa época a las famosas marismas] que, de creer a Ibn Hayyan, llegaron a encerrar 3.000 yeguas de vientre y 100 sementales.» Claro que también se hacían periódicas compras de caballos en la costa atlántica de Marruecos y requisas anuales en todo el territorio de al-Andalus (según el «Calendario de Córdoba», todos los años por el mes de marzo y a cargo de los «inspectores» de Hacienda).
Entonces es lógico aceptar que Almanzor fuese un gran entendido en caballos y que él mismo tuviese los mejores ejemplares salidos de las citadas yeguadas del bajo Guadalquivir. En la campaña del año 1002, la última de su vida, aquella que terminó en Calatañazor, además de los 46.000 jinetes de su caballería y los casi dos mil caballos de reserva, llevó para sí 50 corceles pura sangre especialmente seleccionados, de los que destacaban -según la leyenda- los llamados al-baydan («el blanco»), al-sudan («el negro»), al-ruyun («el rubio»), y su preferido, al-sût («el azote»)… (Curiosamente hay que señalar que en esa misma expedición dispuso de 3.900 camellos para el transporte del material pesado.)
En cualquier caso hay un hecho cierto en esta afición de Almanzor por los caballos y el mimo con que cuidó sus yeguadas de las marismas: que desde ese momento, segunda mitad y finales del siglo X, los mejores animales que montan los reyes y señores de Europa llevan su marca y que ahí tienen sin duda su verdadero origen los pura sangre hispano-árabes (incluido el Babieca, del Cid, que, como recordarán los lectores, fue ganado a un rey de Sevilla).
Y termino. No sin antes recordar las palabras que alguien escribió sobre la tum ba de Ibn Abi Amir, el Victorioso:
Las huellas que dejó hacen
inútil que se le describa:
por ellas creerás estarle
viendo con tus propios ojos.
¡Por Dios! Jamás producirán
los tiempos otro como él,
y nadie, que no sea él,
defenderá las fronteras.
LOS CABALLOS
DEL REY ARTURO
Antes de adentrarnos por los caminos de la leyenda conviene recordar tres cosas:
1) Que Gran Bretaña -la isla formada por Escocia, Gales e Inglaterra- también fue conquistada por Roma y que allí estuvieron las legiones y la caballería romanas durante tres largos siglos. 2) Que en su escudo nacional figuran un león y un caballo… 3) Que, ciertamente, el rey Arturo vivió durante el siglo VI después de Jesucristo. Porque de estos «hechos» hay que partir para entender la pronta cristianización britana, la pasión por los caballos y el espíritu guerrero que impregna las páginas de la Historia.
E incluso la leyenda del rey Arturo y su famosa Orden de la Mesa Redonda. Porque de ahí, de esos años de dominación romana (leyes, costumbres, usos, tácticas militares y religión) nace el afán por la justicia y la paz y, lo que es más importante: el sentido cristiano de la vida. No hay que olvidar que el gran ideal caballeril del Santo Grial tiene su origen en la llegada de José de Arimatea a las tierras británicas del sur de la isla portando el cáliz de la «Última Cena» de Jesús con sus apóstoles.
¿Dónde nació y quién fue el rey Arturo…? Según la leyenda, Arturo era descendiente directo de Constantine, un señor valeroso que consiguió formar un pequeño reino cerca de Gales, cuando la isla sólo era campo de rapiña de los bárbaros del norte.
-Uther -dijo un día el mago Merlín al menor de los hijos de Constantine-, aunque no pareces prolífico, Dios te otorgará un heredero que se llamará Arturo. Llegará de Cornwall e impondrá su autoridad como el gran jabalí de pelos acerados.
Y así fue. Arturo irrumpe en la Historia cuando cuenta tan sólo quince años de edad y es capaz de arrancar con gran facilidad la espada que abría las puertas del reino. Después, y tras ser reconocido, Arturo recorre a caballo sus dominios y comprueba que el desorden, la anarquía y las pequeñas ambiciones son la causa de la postración del reino… Entonces conoce a la «Dama del Lago» y consigue la famosa espada Excalibur.
«Durante unos años -dice la historia- la atención de Arturo giró en torno a los paganos y a los medios de expulsarlos de tierras de Bretaña. Fue una larga tarea, que comenzó con la elección de un amplio grupo de caballeros valientes y virtuosos, con quienes formó su Corte y sentó sus principios de gobierno, obligando a todos los habitantes de su reino a obedecerlos, al margen de su condición social. De este modo logró pacificar el país.»
Hasta que un día conoció y se prendó de la princesa Guenevere, hija del rey Leodegrance, con quien se casaría poco después. El regalo de boda que Leodegrance hizo a Arturo fue una mesa redonda de piedra con capacidad para 150 comensales. Sólo entonces aceptó ser coronado y crear la Orden de la Mesa Redonda.
«La gran Mesa Redonda se colocó en el salón de honor del palacio de Camelot y con ella ciento cincuenta asientos. La intención de Arturo consistía en hacer jurar a todos los caballeros que iban a tomar su sitio en la Mesa una absoluta limpieza de pensamiento y una lealtad inconmovible a los altos principios que regían su reino… Y así lo estableció en las reglas que impuso a sus caballeros: tendrían que imitar a Cristo y no matar ni cometer actos pecaminosos; serían fieles a su rey; jamás podrían mostrarse crueles y tendrían que ayudar a quienes lo solicitaran…», etcétera.
El hecho es que aquella orden, la de los caballeros de la Tabla Redonda, se hizo famosa no sólo en Bretaña, sino en todo el mundo, y que las acciones de sus principales caballeros (Sir Lancelot du Lac, Sir Tristam -al que Wagner inmortalizaría junto a Isolda-, Sir Gareth, Sir Geraint, Sir Galahand, etcétera) dieron pie a las más fantásticas leyendas.
Pero ¿qué habría sido del rey Arturo y su Corte sin par si «allí» no hubiese habido caballos, los mejores caballos conocidos? ¿Hubiera sobrevivido Arturo al combate con el salvaje Balín de no ir montado sobre un bravo, potente e impetuoso corcel blanco, aquel que, seguramente, consiguió en su excursión por tierras de España cuando acompañado del vasco Sir Lancelot recorrió Europa…? ¿Y qué «causa justa» hubieran podido defender los caballeros de la Tabla Redonda sin ir montados a caballo…? La leyenda cuenta que la princesa Guenevere montaba el día que llegó a Camelot una increíble yegua blanca enjaezada de oro como no se había visto otra jamás.
El héroe indiscutible de la Tabla es, sin duda, Sir Lancelot du Lac, el eterno amante espiritual de la reina Guenevere, pues jamás fue vencido en combate por hombre alguno… y, curiosamente, el campeón de los caballeros, hijo del rey Ban de Benwick, además de ser vasco es -según otra leyenda- «criador de caballos» (como Héctor el troyano) y el mejor jinete de su tiempo. Como el mismísimo y wagneriano Sir Tristam reconoce el día que ambos se enfrentan por primera vez…
«Al llegar el día señalado -dice la leyenda-, Sir Tristam llegó al lugar y vio allí a un caballero vestido enteramente de blanco que montaba un caballo de color negro azabache y espléndido. Creyéndole Sir Palomides [el caballero de origen árabe], avanzó hacia él con la lanza en ristre, no tardando ambos en trabarse en lucha. Sir Tristam supo enseguida que un contendiente mucho más peligroso que Palomides era aquél, pues le exigía dedicarle toda su habilidad. Todo era en vano, Tristam buscó de mil maneras la ocasión de vencer al caballero blanco y siempre fracasó. Llevaban varias horas de combate cuando Tristam preguntó al otro cuál era su nombre.
-Me llamo Sir Lancelot du Lac, caballero.
-¡Ay de mí! -repuso Tristam-. ¿Qué he hecho? Tú eres el caballero que yo más admiro en el mundo …»
En fin, la historia del rey Arturo y su famosa Orden de la Tabla Redonda no termina aquí… porque después vino la búsqueda del Santo Grial y la llegada misteriosa o divina de Sir Galahand. Sin embargo, aquí hay que poner punto final a este capítulo. Ahora tendremos que ir al encuentro de aquel otro rey inglés que gritó, de la mano de Shakespeare, lo de «¡Mi reino por un caballo!».
(Agradecimiento. Por su ayuda inestimable para la realización técnica de esta serie no tengo más remedio que dar las gracias a José Manuel Nieto Rosa, un verdadero experto en informática y digitales.)
Autor
-
Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.
Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940.
Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.
En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.
En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.
Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.
Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.
Últimas entradas
 Actualidad11/03/202511-M: Los cerebros que están en la cárcel no fueron los verdaderos y algunos de los verdaderos siguen vivos. Por Julio Merino
Actualidad11/03/202511-M: Los cerebros que están en la cárcel no fueron los verdaderos y algunos de los verdaderos siguen vivos. Por Julio Merino Actualidad21/01/2025Estalla el tsunami Begoña y Sánchez ataca a fondo. Por Julio Merino
Actualidad21/01/2025Estalla el tsunami Begoña y Sánchez ataca a fondo. Por Julio Merino Actualidad16/01/2025Los «Hechos» tampoco son sagrados. Por Julio Merino
Actualidad16/01/2025Los «Hechos» tampoco son sagrados. Por Julio Merino Actualidad13/01/2025Juez Dª Mercedes Alaya: Un monumento olvidado. Por Julio Merino
Actualidad13/01/2025Juez Dª Mercedes Alaya: Un monumento olvidado. Por Julio Merino