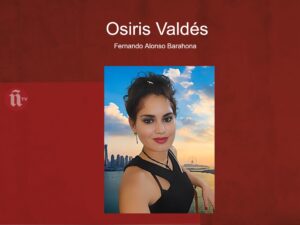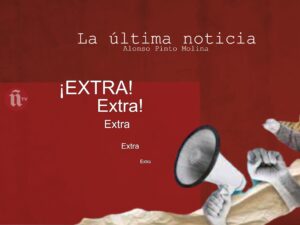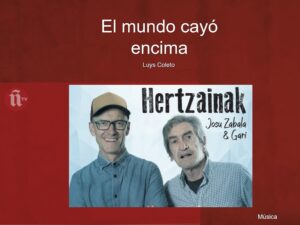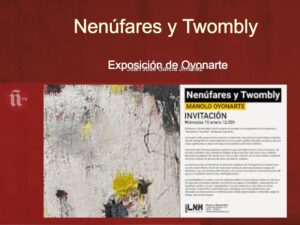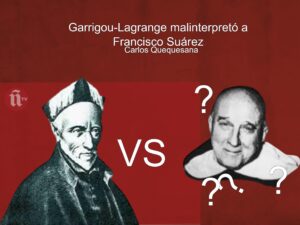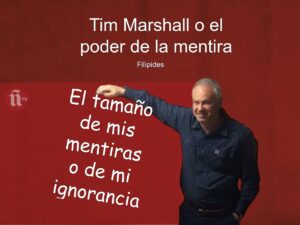|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Muchas de esas amistades que de septiembre a junio acostumbran a espetar un “no tengo tiempo para leer” cuando se les interroga por sus lecturas, cambian de disposición una vez cruzado el tórrido umbral del verano, y entonces te preguntan “¿qué me recomiendas leer?”, sabedores del vicio y del gozo que siente uno por eso de la lectura. Entonces se empieza a recitar, a semejanza de “Funes el memorioso”, empezando por la añorada infancia y sus inolvidables lecturas, para las que no existe parangón posterior: Robinson Crusoe, El sabueso de los Baskerville, Miguel Strogoff, La isla del tesoro, Zalacaín el aventurero, Cosecha roja, El caballero de las espadas, El valle perdido de Iskander, Los piratas de Malasia, Los tres mosqueteros… Este año, sin embargo, me he acordado del título de un libro de Antoine Compagnon: Un verano con Montaigne. Esa idea de escoger un librazo al estilo de los Ensayos –de esos que ocupan media maleta y cuesta sostener en alto permaneciendo tendido en posición horizontal–, y llevarlo bajo el brazo hasta el borde de la playa o bajo la sombra de un árbol para sumergirse en él sin el conteo de reloj alguno salvo el de los rayos del sol. ¿Qué autor o qué libro recomendar para ejercer bien de opiáceo? Dado que en buena medida el mundo oscurece y se acaba, o al menos todo un mundo, el nuestro, no se me ocurre mejor amigo para acompañarse en un momento así que un esteta, que un poeta en prosa, que el mayor cronista de otro mundo añejo y desaparecido: que César González-Ruano.
Escritor imitado hasta el hartazgo, nadie puede escribir en prensa después de Ruano desdeñando la maestría de su estilo. Ni los que se jactan sin mucho talento de estar en las antípodas, ni los que han formado una escuela con tintes de taller renacentista que incluye a lo más granado del columnismo del primer tercio del siglo XXI en España: Camilo José Cela, Jesús Pardo, Jaime Campmany, Francisco Umbral, Alfonso Ussía, Raúl del Pozo, Manuel Vicent, Antonio Burgos… Sin embargo, nada más lejos de la verdad que concebir el estilo literario de Ruano como algo monolítico o carente de relieve. Más allá de sus hileras interminables de artículos —en una media de unos dos al día que abarca no pocos años—, sus dos grandes obras fueron su Diario Íntimo y su libro de memorias, titulado con la brillantez habitual Mi medio siglo se confiesa a medias. Estas dos obras cubren el período final de su obra y de su vida poniendo coto al estilo barroco característico de su juventud, en la estela de Gómez de la Serna o de Valle-Inclán, que culmina con su biografía Baudelaire y deja paso a un estilo mucho mejor fijado y más preciso en la estirpe de quien fuera su gran maestro, Azorín, y también de quién fue una importante influencia, Baroja, aunque Ruano estuviera en todo momento mucho más cerca del primero que del segundo debido a su brillantez formal. Ruano era un hombre entregado al placer sensual, un esteta y un dandi, un maestro del adjetivo y un especialista en necrológicas cuyas —por lo general breves— entradas en el Diario demuestran un uso del idioma muy superior al de la mayoría de poetas de su tiempo; y cuyos recuerdos de la primera mitad de su vida reconstruyen “el mundo de ayer” español de principios de siglo con más talento que el más certero libro de historia. Bien pertrechado de recuerdos desgrana una bohemia de Café cuyos hijos bastardos y malditos subsistían a base de café y coñac; de prensa de todo signo y chismorreos sin confirmar; y que perfeccionó con la dedicación del orfebre un arte, el del artículo, que alcanzaría en tiempos de Ruano la Edad de Oro de la prensa española, en contra de lo que diga todo negrolegendario antifranquista y todo plumilla procaz del inefable periódico LoPaís. El nivel cultural de la época de Ruano tenía mucho más empaque que el actual y un uso del español que nada tenía que envidiar a las letras del Siglo de Oro en términos de cantidad y de calidad.
Igual que algunos de los grandes escritores menospreciados del siglo XX —Giovanni de Lampedusa, Maurice Druon, Joseph Roth—, Ruano narraba su tiempo con el ademán imperturbable de Don Fabrizio, protagonista de El Gatopardo, al contemplar cómo su mundo se desmorona. En el fondo, esa fue su mayor necrológica, la de su tiempo; y él mismo fue “su mejor muerto”, ya que supo “contarse” a sí mismo con la impudicia del mejor retratista. Solo que a diferencia de los mencionados autores, Ruano no dejó una gran novela sino un enorme poema en prosa lanzado a las llamas del tiempo a través de la prensa diaria, que siempre está condenada a envolver el pescado al día siguiente, incluso en estos tiempos digitales. Una gran novela se encuentra lanzada a la posteridad, mientras que la prensa está arrojada a la actualidad. Una novela debe recoger lo imperecedero del hombre: el amor, la guerra, la muerte, etcétera. Un periódico ha de recoger lo fugaz: un anuncio de empleo, una querella de actualidad, algún accidente puntual, etcétera. Pero una novela necesita valerse de las contingencias del tiempo en que se ambienta —en la mayoría de casos, el presente histórico de la obra—; mientras que un periódico acaba remitiendo a los temas eternos inherentes a la condición humana. Por lo tanto, el destino de la gran novela sobre una época y del periódico que cubre esa misma época, acaba intersectando y confluyendo entre sí tanto en su aproximación a lo diario como a lo eterno. Y es en esa vía cruzada donde destaca la obra de Ruano a través de un poema fragmentario que sabe narrar con maestría, sobre todo en su volumen de Memorias, ese pasado hoy denostado y en buena medida ignorado.
Sumergirse en la agitación exterior de Mi medio siglo se confiesa a medias o en la quietud interior el Diario íntimo de César González-Ruano, supone conocer un sinnúmero de tipos extravagantes en tertulias y cenas, paladear de la mano de una pluma soberbia las descripciones de una amplia panoplia de paisajes naturales, de locales urbanos, de viajes a salto de mata y de Cafés donde el grafómano Ruano, escritor por vocación y por encargo, cronista de la historia cociéndose al ritmo alígero de su época, va derrochando frases para esculpir en mármol con la sabiduría del filósofo romano que habría sido en tiempos paganos y el ingenio del moralista francés que llevaba camuflado siempre bajo la pulcra camisa. Su frágil salud, propia de un monje mundano, que va filtrándose a ritmo de goteo pero con la contundencia de una ametralladora a lo largo de las más de mil páginas de su dietario, recuerdan, en un constante memento mori, que la primera y última certeza del periodista y del escritor, si es que la diferencia cabe, es que todo perece, incluido el propio articulista, que se desangra derrochando palabras por la misma pluma que le da de comer y que prácticamente sostiene, al momento de morir, en la mano. Así, horas antes de su muerte, Ruano certifica la elegía: “El terror es blanco. La soledad es blanca”. Una crónica final que aún late, negro sobre blanco, sobre su última página manuscrita. Porque, como decía González-Ruano, no se puede ser ex-escritor. Sólo cadáver.
Autor
Últimas entradas
 Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas
Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas
Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo
Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas
Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas