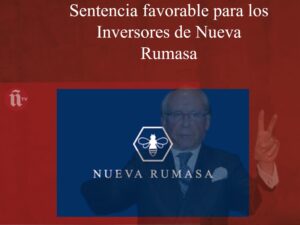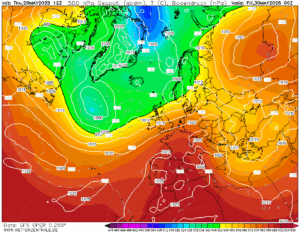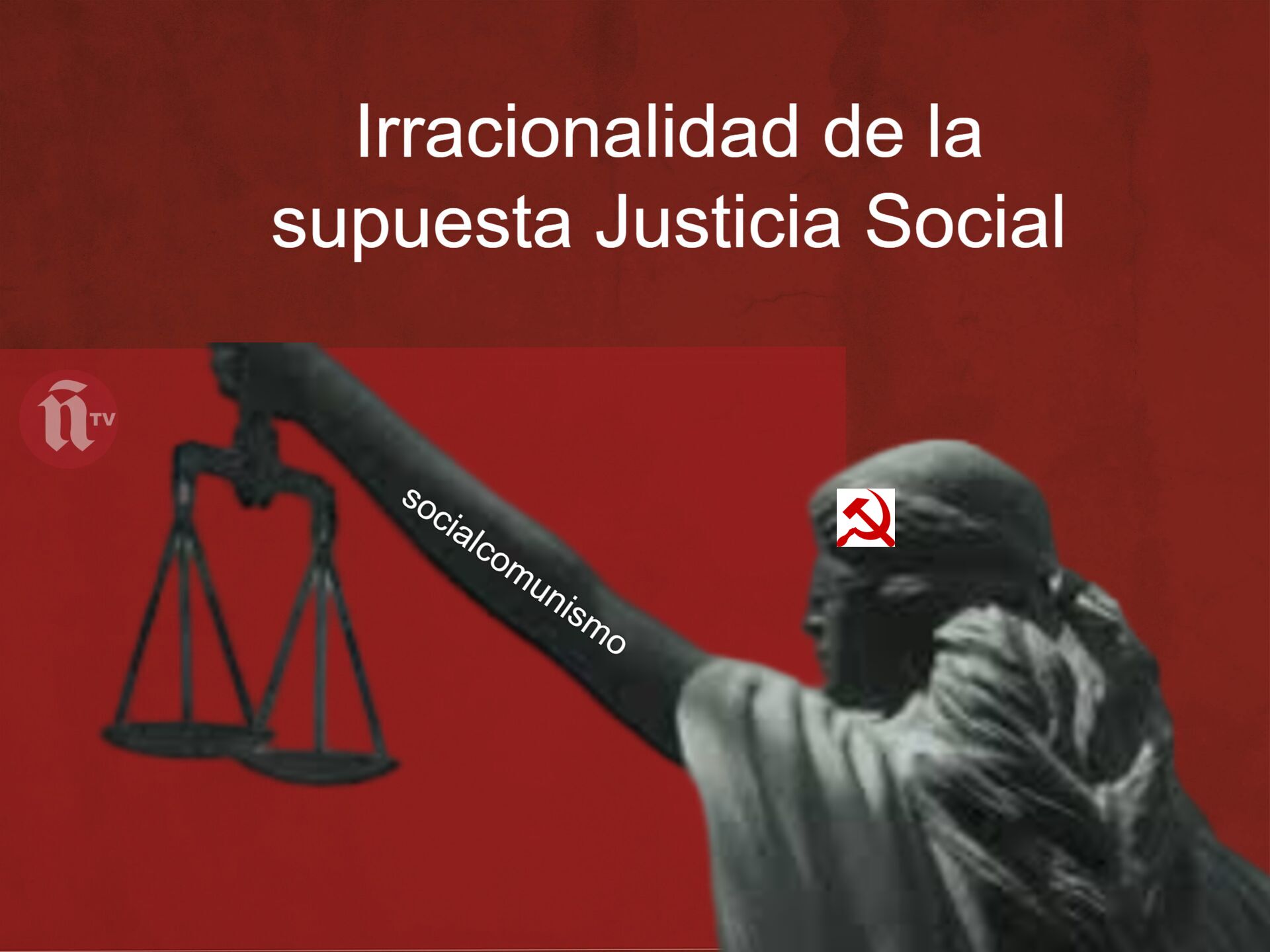
Tras el indiscutible fracaso del marxismo en todo el mar conocido del uno al otro confín la izquierda se quedó como un náufrago en medio del océano, es decir, perpleja, desesperada y con el único propósito de encontrar una tabla de salvación a la que agarrarse. Dicha tabla llegó con la aparición de la teoría postmoderna desarrollada, entre otros autores, por Michael Foucault, Jacques Derrida y Jean-François Lyotard.
En una primera fase, que discurrió entre 1970 y 1990, el postmodernismo defendió un deconstructivismo epistemológico, básicamente consistente en la negación de la posibilidad de alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad y en la creencia de que el discurso cultural hegemónico en cada momento era un constructo social elaborado por las élites dominantes para tener bajo su yugo al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, esta primera etapa postmodernista se caracterizó por una enmienda a la totalidad del pensamiento racional y el método científico como pilares del conocimiento. En consecuencia, todo filósofo postmoderno debía orientar sus esfuerzos intelectuales a deconstruir el discurso cultural de las élites en el poder. Obviamente, este planteamiento supuso negar dos evidencias incontestables: la primera que el pensamiento racional contribuyó de manera determinante en los países occidentales a sustituir el absolutismo medieval por la democracia liberal, convirtiendo así a los súbditos en ciudadanos, y la segunda que la ciencia a través del desarrollo tecnológico ha provocado un espectacular aumento de la calidad de vida de las personas particularmente durante los dos últimos siglos. Asimismo, el postmodernismo primigenio obvió que tanto el pensamiento racional como el método científico parten de la consideración de que, debido a las limitaciones cognitivas y sensoriales inherentes al ser humano, toda descripción de la realidad tan solo supone un acercamiento a la verdad de fondo, por lo que sus pretensiones se limitan a intentar reflejar con la mayor precisión posible aquello que se dedican a estudiar. En cualquier caso, esta primera fase del postmodernismo quedó relegada a la condición de un juego recreativo entre intelectuales en busca de notoriedad académica, no teniendo ninguna repercusión práctica en el ámbito sociopolítico. Por ello no resulta en absoluto sorprendente la zozobra de una izquierda que desde su nacimiento tenía como objetivo la abolición de las estructuras de poder burguesas y la implantación de la dictadura del proletariado como paso previo al desarrollo del paraíso comunista basado en el colectivismo igualitarista.
En consecuencia la izquierda se vio obligada a reconstruir los postulados postmodernistas para conferirles una concreción práctica y así obtener la capacidad de influir en el desarrollo de las estructuras de poder y los procesos sociales existentes en el seno de las democracias liberales. De esta forma surgió una segunda fase, que transcurrió entre 1990 y 2010, en la cual el postmodernismo se orientó al desarrollo de lo que se ha llamado ideología woke, caracterizada por el empoderamiento de minorías supuestamente marginalizadas mediante un proceso de ingeniería social a gran escala impulsado por las élites globalistas. Estas minorías identitarias están constituidas fundamentalmente por mujeres, negros, homosexuales, inmigrantes y musulmanes y a pesar de que presentan problemáticas diferentes, la izquierda constituyó con todas ellas un solo bloque unido mediante la recreación de un opresor común, el cual no fue otro que el heteropatriarcado, supremacista blanco, heteronormativo y cristiano. Partiendo de este planteamiento de base, paradójicamente considerado por los nuevos postmodernos objetivamente verdadero, se desarrollaron una serie de políticas identitarias pregonadas hasta la saciedad por los medios de comunicación afines a la izquierda y los haters rojos en las redes sociales, sumándose a ello la conquista del espacio público a través de las innumerables ONGs de ideología woke surgidas al amparo de las subvenciones concedidas por los gobiernos de izquierdas. En consecuencia, en esta segunda fase el postmodernismo salió de los cenáculos intelectuales y comenzó a invadir todos los estratos de la sociedad a través del activismo político de una izquierda que finalmente había encontrado su nuevo evangelio. Sin embargo, con sus novedosas y disruptivas políticas identitarias la izquierda no buscaba la igualdad en materia de derechos humanos con independencia del sexo, la raza, la sexualidad o la religión, sino que lo que realmente pretendía era criminalizar a los hombres blancos, heterosexuales y de orientación cristiana y victimizar a las personas pertenecientes a las supuestas minorías oprimidas con independencia de que tal situación de marginalidad fuera prácticamente residual en la actualidad, recreando así de forma artificial un clima de enorme conflictividad social con el objetivo de obtener un rédito electoral.
Con este planteamiento de partida a partir del año 2010 comenzó la tercera fase en la cual el postmodernismo desarrolló la llamada injustificadamente “Teoría de la Justicia Social” (TJS), según la cual, tal y como señalan Helen Pluckrose y James Lindsay en su obra “Teorías Cínicas”, “la sociedad está organizada sobre sistemas de poder y privilegio, en gran medida invisibles, que están basadas en la identidad y que constituyen el conocimiento a través de las formas de hablar de las cosas”. De esta forma, desde el escepticismo original en relación a la posibilidad de establecer verdades absolutas el postmodernismo pasó a defender como verdad incuestionable el conocimiento derivado no de la razón, la observación y la experimentación, sino de las vivencias íntimas de los sujetos. En consecuencia, la TJS defiende que el conocimiento basado en la razón y la ciencia gozan de una hegemonía injustificada frente al conocimiento que surge de las emociones, clasificando a su vez las proposiciones no en verdaderas y falsas, sino en dominantes y marginalizadas, dando prioridad a toda elucubración procedente de minorías identitarias. Así, surgen planteamientos -que cabría calificar de estúpidos si no fuera porque encierran un sectarismo malévolo- como son el de la “opresión epistémica” defendida por Kristie Dotson y consistente en un supuesto desprecio social al conocimiento derivado de la marginalidad identitaria, o la “privacidad hermenéutica” elaborada por José Medina para resaltar el hecho de que las personas pertenecientes a grupos identitarios tienen derecho a no ser entendidos. Obviamente, ambos concepciones no son más que falacias interesadas, ya que, por un lado, las llamadas minorías identitarias han conseguido en gran medida que sus planteamientos fueran escuchados, sus demandas atendidas y sus derechos respetados y, por otro lado, si alguien obtusamente pretende no ser comprendido solo puede esperar del conjunto de la sociedad un desinterés progresivo cuya “Estación Termini” es la indiferencia. En cualquier caso y dejando a un lado absurdos planteamientos, no cabe duda de que las vivencias personales y su corolario emocional contribuyen en cierta medida al desarrollo de la personalidad, la toma de decisiones y la configuración del propio proyecto personal. Sin embargo, no es razonable aceptar que las pulsiones emocionales de carácter grupal configuren la estructura social, el sistema económico, el marco legislativo o la teoría cuántica, ya que ello nos llevaría inexorablemente a conclusiones disparatadas en el ámbito de la Política, la Economía, el Derecho y la Ciencia.
No obstante, el verdadero problema del postmodernismo no radica en su evidente inconsistencia teórica, sino en su maléfica aplicación práctica, ya que sus planteamientos han invadido todos los ámbitos de la sociedad, hasta el punto de convertirse en el pensamiento políticamente correcto. A su vez, dado el talante autoritario y dogmático de los apóstoles del wokismo, la nueva izquierda ha llegado al extremo, por un lado, de condenar al ostracismo social a toda voz disidente mediante el brutal despliegue de la cultura de la cancelación y, por otro lado, de silenciar a todo aquel que no comulgue con sus ideas mediante la elaboración de leyes maniqueas y liberticidas como, por ejemplo, la Ley de Memoria Democrática.
En definitiva la izquierda, como el romano dios Jano, presenta dos caras: la que muestra la hoz y el martillo simboliza el totalitarismo y el fracaso, mientras que la que enseña el puño y la rosa representa el resentimiento y la irracionalidad.
Autor
-
Rafael García Alonso.
Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.
Últimas entradas
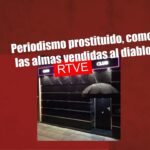 Actualidad26/05/2025La propaganda de la mentira es la seña de identidad del sanchismo. Por Rafael García Alonso
Actualidad26/05/2025La propaganda de la mentira es la seña de identidad del sanchismo. Por Rafael García Alonso Actualidad21/05/2025Los caminos del autócrata Sánchez son infames y previsibles. Por Rafael García Alonso
Actualidad21/05/2025Los caminos del autócrata Sánchez son infames y previsibles. Por Rafael García Alonso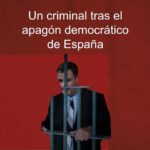 Actualidad09/05/2025Un «presidente» canallesco e indecente intenta conducir a España hacia un apagón democrático total. Por Rafael García Alonso
Actualidad09/05/2025Un «presidente» canallesco e indecente intenta conducir a España hacia un apagón democrático total. Por Rafael García Alonso Destacados06/05/2025Episodios republicanos V: El golpe de estado socialista de 1934. Por Rafael García Alonso
Destacados06/05/2025Episodios republicanos V: El golpe de estado socialista de 1934. Por Rafael García Alonso