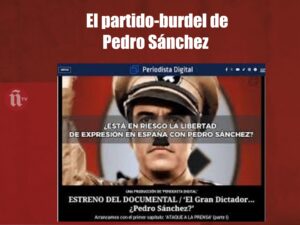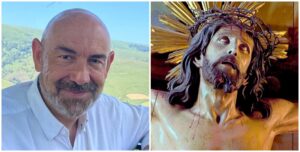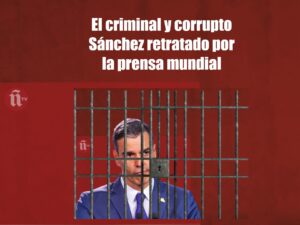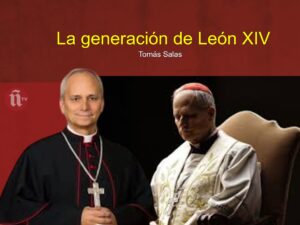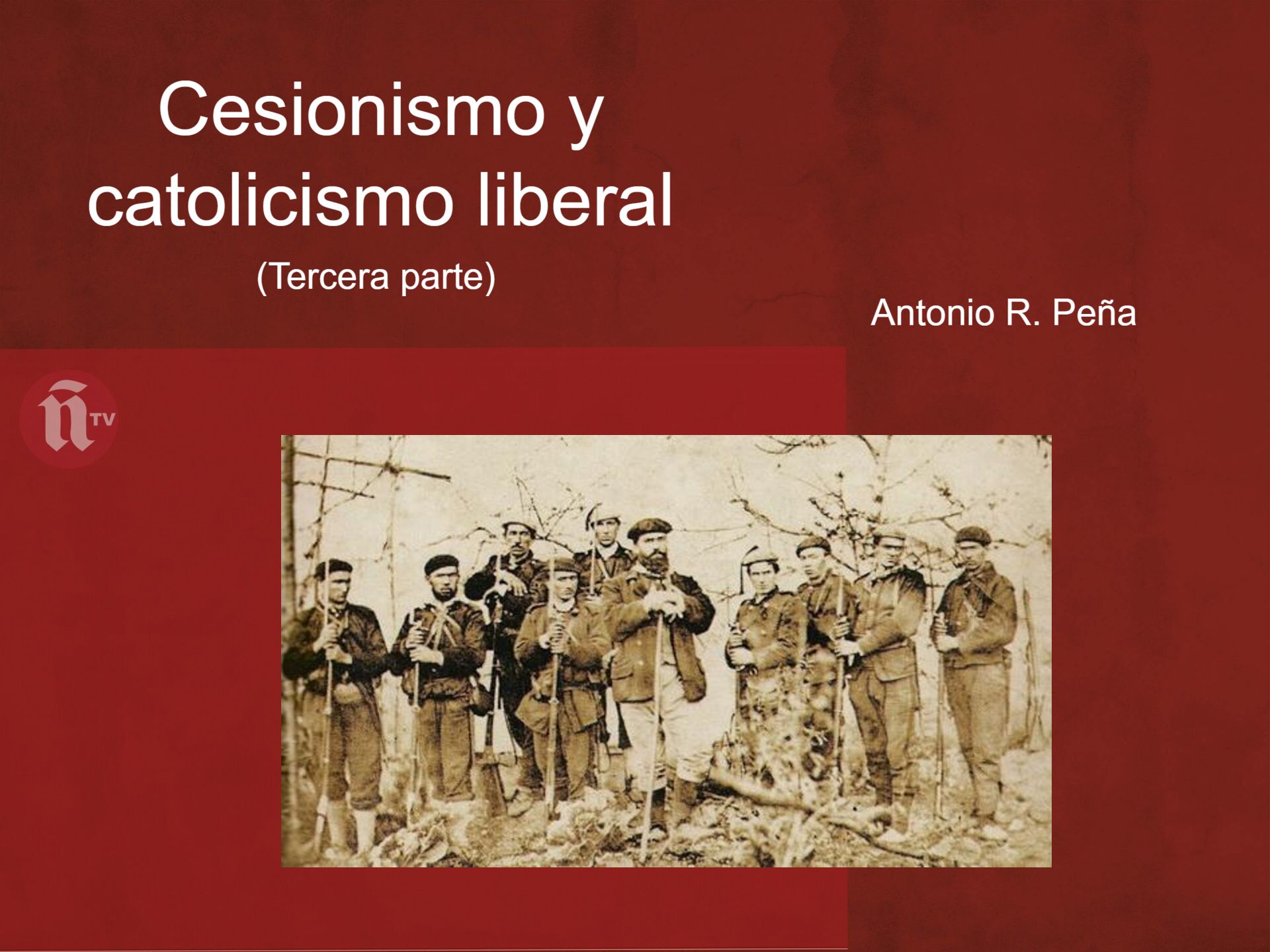
Algunas cuestiones previas
A pesar de las diferencias en el “partido” liberal, a todos les unía una obsesión -que afectaba incluso a los liberales de procedencia eclesiástica-: el modelo político asambleario, el Estado desligado de la Religión y la identificación del enemigo.
Comenzando por el modelo político asambleario. En conjunto, los liberales gaditanos entendían que las Cortes debían ser de nueva factura, sin rémoras del pasado. El modelo fue convertirlas en un parlamento que funcionase de forma asamblearia. Tradicionalmente las Cortes no eran asambleas parlamentarias sino la institución de representación orgánica del reino, que no tiene poder -y menos aún soberanía– por sí mismo. Era el principal órgano de coordinación y conciliación de las instituciones del reino. Junto a las Cortes, el otro órgano principal de coordinación y conciliación eran los consejos reales. En ambos organismos no se votaban, tal como hoy entendemos el voto, sino que se establecían motivaciones que eran elevadas al rey y su valido, “consejo” o “Despacho Universal”. A estas motivaciones o argumentos se las denominaba “voto”. Este “voto” partía de un mandato imperativo de las instituciones del reino a los procuradores destacados en Cortes. Además, los procuradores solían ser escogidos solo para cada convocatoria de Cortes y por el sistema de insaculación. El parlamento es institución bien distinta, con soberanía y poder de debatir, establecer y ordenar lo que quieran los grupos y mayorías, mediante transacciones y sin más referencia que los intereses de grupo. Es por eso que el nombre de los componentes cambió: ya no se llamarían procuradores sino diputados o parlamentarios. En el parlamentarismo la jefatura del Estado es un comodín entre los clubs o partidos políticos que componen los organismos. Y la jefatura del Estado en la práctica está sometida a los partidos. Todos los organismos e instituciones (legislativas, judiciales, gobernativas, policiales…) están al servicio, sometidas y en función de los clubs políticos. Luego no se trata de coordinar y conciliar instituciones y organismos sino los clubs o partidos, que se las apropian, que pasan a ser -de facto- sus propietarios.
Por lo que respecta al Estado desligado de la Religión. Como ya apunté en la 2ª parte de esta serie, se ofreció a la Iglesia el artículo 12 que reconocía la religión católica como única y verdadera de los españoles. Pero ya no era la religión de la Patria ni siquiera de la Nación en sí misma sino de sus componentes, que libremente la escogen o no. Así, la ahora Nación y el Estado que le da forma política no tienen religión, son ateos y sólo dispuestos a reconocer un tratamiento especial a la religión de la mayoría de españoles, sea la que fuere. Pero tal reconocimiento está sometido a que sea de la mayoría de españoles. En el siglo XIX la Iglesia no podía imaginar que los españoles dejasen de ser católicos. Ciertamente siempre hubo grupos minoritarios -o marginales- no católicos y ateos. Pero la labor secularizadora del estado liberal iría dando sus podridos frutos mediante legislaciones y sistema educativo contrarios al catolicismo. Por ejemplo la puesta en marcha de los colegios nacionales, hasta llegar al momento actual de una sociedad mayoritariamente atea y -en la práctica moral y litúrgica- anticatólica. Esto lo podemos aplicar incluso a muchos colegios que se llaman católicos, pero que si algo les queda es sólo de nombre. Por eso, desde entonces la Iglesia en España vive “obsesionada” por los números porque es así como se dirimen las cosas en la democracia liberal. El número es la base de todas las cosas, incluso deslinda la Verdad de la Mentira. Y el católico liberal está sometido a la dialéctica y práxis del número (ya en religión, como en política o en economía…).
Otra consecuencia de este “cesionismo” católico fue que -desde entonces- el Estado tuvo las manos libres para legislar sobre cualquier cosa según los intereses de los clubs y sus transacciones. Y la primera legislación fue y es contra la Iglesia y de la católica religión, y contra los parámetros que hasta ese momento se tenían por éticos y morales en todo orden (económico, social, educativo, cultural, medios de comunicación de masas…). Y el estado liberal va vendiendo como lo bueno y lo correcto, lo adecuado y lo moral todo lo que se le antoje por muy contrario que sea a las leyes de Dios. Todo lo que no corresponda y/o el que se oponga a las valoraciones éticas y morales -hechas leyes- dictadas por estado liberal se convierte en un repugnante y peligroso tradicionalista, un retrógrado, incluso un elemento peligroso para la salud democrática.
En las Poesi Homeri se nos diría que la Democracia es la familia sin jefe donde cada uno puede pensar y obrar a su gusto, por lo que la democracia no puede llevar al Bien sino al sacrilegio que subvierte el orden metafísico, físico y temporal. Y la Iglesia, al ceder al artículo 12, aceptó esta premisa: que el Estado ya no tenía por función llevar, conducir a la sociedad hacia el Bien, la Verdad y la Belleza (como decían los Lisias, Homero, Herodoto, Demóstenes, Sócrates) sino que podía legislar al gusto e intereses de los clubs sin ninguna referencia a bienes y verdades Superiores. Es así que en la democracia liberal son posibles las mayores perversiones contra el ser humano, contra la sociedad y contra el orden físico y metafísico establecido desde la mismísima Creación. Y toda esa perversión será hecha legalidad y presentada como algo bueno. Todo el que diga que es una gran mentira, que es un gran engaño, se convierte en enemigo. Y estos discrepantes son tildados de peligrosos retrógrados tradicionalistas, como mínimo. El tradicionalismo fue -y sigue siendo incluso para diversos sectores en la Iglesia- el enemigo a destruir.
Reflexiones históricas V: de la consolidación de la revolución liberal en España y de la resistencia (1834-1874)
A partir de 1814 Fernando VII se deshizo con cierta facilidad del texto gaditano porque éste no tenía suficiente apoyo popular. Y es que el pueblo español no era liberal. Aunque ya había sectores populares infectados de liberalismo. Por lo general el liberalismo seguía siendo cosa especialmente de oligarquías, que tampoco estaban de acuerdo en formas y métodos: reforma paulatina o ruptura. Los liberales más radicales recalaron por lo general en Inglaterra y Francia (Fernández Sardino, Acevedo, Martínez de la Rosa, Valdés, Lisa…) donde llegaron a convivir e incluso colaborar: liberales “patrióticos” y liberales afrancesados. Acabada la Guerra Civil ya no habría conflicto entre ambos grupos liberales los cuales formaron un solo cuerpo. El enemigo común fue el Tradicionalismo o realismo al que llamaron Absolutismo. Pese a todo, la represión de Fernando VII no fue tanto hacia el liberalismo patriótico como hacia el afrancesado. Y es que el trastorno mental y cultural de Europa había sido tan profundo que no se podía volver sin más, pura y sencillamente, al pasado. Esto fue claro tanto para Luis XVIII como para Fernando VII y los demás gobernantes europeos. Por lo tanto, Fernando VII se inclinó a incorporar a su régimen a elementos liberales moderados. Es decir, se vio obligado a ceder. “Cesionismo” posibilista.
La principal renuncia fue buena parte de las prerrogativas reales a cambio de que los liberales desistieran del asambleísmo: el grupo de Estrada, por ejemplo, ahí tenemos las “Representación hecha a S.M.C. el Señor D. Fernando VII en defensa de las Cortes” (1818). Aún con todo, el liberalismo radical que se quedó agazapado en España esperando el momento para sublevarse. Por ejemplo Olavarría y su “Secreta Instrucción” u O’Donnell. Pese a todo, estos proyectos supuestamente radicales planteaban un “liberalismo doctrinario”: pacto de reconocimiento de los principales ejes del liberalismo por parte del rey, y reconocimiento de las principales prerrogativas reales por parte del liberalismo (soberanía compartida, división de poderes…). Se trataba de levantar un sistema que, recuperando los principales ejes del Antiguo Régimen, estuviese acorde con el “espíritu del siglo”.
Este fue el camino por el que se compuso el modelo político liberal de Carta Otorgada, ya puesto en marcha por Luis XVIII, aceptable para los católicos liberales y aquellos más maleables y dóciles. Es decir, desde la propia cabeza del Reino se estaba dando a la sociedad el mensaje de que el católico debía ser un “católico del siglo”, “ir con el siglo”. Vamos, que la Iglesia debía conjugar catolicismo y liberalismo. Este camino “integracionsita” o “mestizo” es lo que de momento había impidió que se produjesen los desmanes revolucionarios -a ejemplo de Francia- contra los católicos. Aunque bien es verdad que se dieron invectivas y ataques en diverso grado. El camino integracionista, de aceptación del católico del régimen liberal moderado fue roto por Riego. Durante Régimen liberal (1820-23) se levantaron las barreras mentales que hasta ese momento habían impedido, a algunos sectores sociales, lanzarse a grandes desmanes contra la Iglesia Católica.
En cabeza siempre están los publicistas que calientan el ambiente, la opinión social. Esto permite a los políticos hacer leyes que presentan como el sentir del pueblo y, por tanto, con el marchamo de democráticas. Además, por democráticas son buenas. Seguidamente se da vía libre a los alborotadores que caldean las calles y las preparan para el ataque físico. El proceso se autoalimenta crecientemente.
En cuanto a los publicistas. Ya antes del Trienio ahí tenemos La Abeja Española (Bartolomé Gallardo) o El Redactor General (Pedro Daza) por ejemplo. En el Trienio los Lamentos políticos de un Pobrecito Holgazán (Miñano), la Cuenta de millones, los Cantos pancistas (Cabrerizo) y El hipócrita pancista (Estrada) o el periódico El Universal. Las temáticas siempre era -han sido y son- las mismas contra la Iglesia, los hombres de Iglesia y los católicos descritos como: parásitos, corruptos, ricos y acaudalados, adoctrinadores, atrasados y reaccionarios. Es cierto que hubo respuesta entre las filas de la publicística tradicional o realista, pero ésta no fue tan efectiva ni tuvo el alcance de la publicística liberal. Bien porque no se supo realizar y difundir o -posiblemente- más bien porque ya habían dado frutos la labor de descomposición del campo católico realizada por el liberalismo.
Por lo que respecta a la legislación, cabe señalar la suspensión de la Compañía de Jesús o la ley de extinción de monacales y reforma de regulares. A partir de aquí fueron disueltas las ordenes monásticas, las ordenes militares y se cerraron conventos y monasterios. Los bienes (las propiedades muebles, inmuebles, fondos documentales y culturales en general) pasaron al Estado Liberal (cosa que ya había comenzado en 1812 por decreto de 17 de junio). Asimismo, el Estado se hizo con el diezmo eclesiástico. La Iglesia quedó desarmada, sometida y controlada por el Estado Liberal.
Este contexto permitió el siguiente paso: la violencia física contra la Iglesia y los católicos: asalto a templos, edificios religiosos, asesinato de sacerdotes. Por ejemplo los episodios de Madrid de marzo de 1820. Muchos obispos y párrocos fueron expulsados por negarse a jurar la constitución de 1812 o por criticar los cambios y las legislaciones anticatólicas. En su lugar el Estado Liberal promocionó a clérigos juramentados que en muchos casos no eran reconocidos por las capas populares. Tal como en el caso de la Vendeé. Y también, como en La Vendee, el pueblo llano formó las huestes resistentes acompañados de la asistencia de sus sacerdotes, que en muchas ocasiones se pusieron al frente de las partidas guerrilleras. El Papa vio peligro de cisma (como en la Francia de 1790) y expulsó al plenipotenciario Villanueva. Por su parte, el gobierno liberal expulsó al nuncio Giustiniani.
La resistencia popular saltó casi de inmediato de Andalucía a Galicia, de Valencia a Extremadura, Vascongadas, Aragón y Cataluña. Cataluña fue principal foco de resistencia. Siempre antemural de España. Y también, como en La Vendee, fue el pueblo llano quien formó las filas resistentes acompañado de la asistencia de sus leales sacerdotes, que en muchas ocasiones se pusieron al frente de las partidas como el Cura Merino o el Trapense, Misas, Coll o Creus. Buena parte del soporte financiero llegó de nobles como el barón de Eroles o Comerford, dando cuerpo a los “malcontents”. Lógicamente la reacción liberal fue especialmente dura en Cataluña. Violaban monjas, y cementerios, torturaban y asesinaban eclesiásticos y consagradas, destruían Iglesias y ciudades: de Vilafortny a Cervera pasando por Poblet, Santes Creus y Montserrat o Castellfollit de Riubregós destruida por Mina (1822), quien no dejó piedra sobre piedra (igual que en los pueblos de la Vendeé). Todos estos actos en nada tienen que envidiar a los de 1936. Incluso se dio fusilamiento a imágenes religiosas, igual que en 1936 (fusilamiento del Sagrado Corazón, Cerro de los Ángeles). Y es que los liberales siempre han sido lo mismo y los mismos, sin Dios y sin Patria, odiando todo lo que suene a sagrado.
Dada la división en el seno tradicional católico, para poder acabar con todos los desmanes liberales –orgía de sangre, matanzas y destrucción- se tuvo que acudir a una nueva invasión francesa: los Cien Mil Hijos de San Luis. Todavía hoy a una parte de la historiografía le sorprende que esta segunda invasión francesa no ocasionase un nuevo levantamiento popular. Y es que a buena parte de la historiografía le duele reconocer que el liberalismo, su revolución y su régimen no eran del pueblo ni por el pueblo ni para el pueblo, sino era cosa principalmente de elites, oligarquías y aristócratas. El pueblo estaba con las católicas tradiciones hispanas de siempre.
Pero al fallecimiento de Fernando VII, María Cristina vio oportunidad de avanzar en la idea de “pactismo”, aunque siempre era un “cesionismo” desde las filas católicas implorando ser aceptados dentro del régimen. Desde entonces se retomó un camino que ya no tendría marcha atrás: el cuerpo católico debía ser católico liberal, “ir con el siglo”, “ser del siglo”. Esto es, ser católico liberal. Desde las altas instancias del Estado y la Iglesia se promocionaría este camino lo cual quitaría fuerza (político-militar y capacidad de difusión del mensaje) a la reacción tradicionalista.
El Régimen Liberal, bajo forma de Carta Otorgada, acabaría consiguiendo los objetivos. Sólo es necesario ver quiénes dirigían el consejo de gobierno de una María Cristina pasada al bando liberal. Ahí encontramos a Cea Bermúdez y Martínez de la Rosa, Conde Toreno y Mendizábal. Y fijémonos quiénes fueron los autores de la Constitución de 1837: gentes como Olózaga, Argüelles o Ferrer. Y a pesar de todo, el liberalismo siempre permitió que de vez en cuando se desencadenasen invectivas físicamente violentas contra la Iglesia, como recordatorio de lo que podía pasar si en algún momento levantaban la cabeza: otra vez los crímenes contra la Iglesia, contra los clérigos y los católicos. Matanzas como las de Madrid (1834) volvieron a ser normales, mientras que Martínez de La Rosa y María Cristina –muy católica ella- miraban para otro lado y discretamente abandonaron Madrid, no vaya a ser que las revueltas apadrinadas se les escapasen de las manos. En este punto fue lógica la respuesta de Carlos María Isidro y la configuración militar y política del Carlismo.
El carlismo se batiría en tres guerras bajo el trilema Dios, Patria, Rey (legítimo). La organización militar del carlismo giró principalmente sobre el voluntariado, evitando en la medida de lo posible hacer levas forzadas. Las gentes enganchadas en las filas carlistas procedían generalmente de sectores populares especialmente de extracción agraria, aunque a lo largo de la segunda mitad de siglo fueron haciéndose fuertes en las ciudades mediante los círculos tradicionalistas. El apoyo popular al Tradicionalismo -nominado como Carlismo- es innegable, y en multitud de casos las partidas carlistas tenían protección de los del lugar. Militarmente el sistema de partidas y expediciones dio ventajas al carlismo, planteando la batalla localmente bajo una supuesta superioridad.
Entre la década de 1830 a 1875 la solución planteada por el estado liberal fue en dos direcciones, ya advertidas: la derrota del catolicismo más refractario y la infiltración de hombres e ideas liberales en el cuerpo católico, fomentando la vía “posibilista”, que siempre significaba cesionismo católico y “suplicar” de tolerancia para poder vivir y participar en el Sistema Liberal. Esto tendría hondas consecuencias mentales-culturales y políticas. La primera, la imposibilidad de establecer y desarrollar un unido corpus de pensamiento teológico y filosófico contrarrevolucionario que quedase plasmado políticamente en un sólido cuerpo estable y compacto. La segunda, la división del cuerpo católico tradicional.
Es cierto que hubo un gran pensamiento contrarravolucionario pero más bien de “figuras sueltas” más que como grupo sólido y compacto: Francisco Alvarado “Rancio”, Solórzano, Carnicero o Pou. De entre todos estos intelectuales destacan dos insignes figuras: Donoso Cortés y Jaime Balmes. Estos dos, aunque no aceptaron el Régimen Liberal, nunca conspiraron y menos aún figuraron como contrarrevolucionarios. Aceptaron el poder instituido pero presentando crítica y denuncia. Paralelamente a estos, desde las filas carlista tenemos la amputación realizada por Nocedal. Este grupo ya no se pudo llamar “Carlista” porque renunciaba al legitimismo dinástico, por lo que sus miembros debían destacar que, a pesar de todo, defendían los principios católicos tradicionales, íntegros. De ahí el nombre político que tomaron: Partido Integrista, teniendo como instrumento de difusión de las mentalidades e ideas principalmente El Siglo Futuro.
Este paso realizado por sectores del carlismo fue posible porque, en paralelo, desde el liberalismo moderado y conservador, se tendería la mano configurando de partidos Moderado y Conservador abiertos a estos católicos escindidos del carlismo. Ahí tenemos el Concordato de 1851 con la Santa Sede y el fin de los grandes procesos de “robo” -grandes desamortizasciones- de los bienes de la Iglesia: de todo aquello que aún le quedaba a la Iglesia y con lo que ésta podía llevar una cierta pequeña independencia respecto al Estado liberal.
Esta táctica liberal tuvo muy buenos resultados. Se incorporaron al Régimen Liberal -en vertiente intransigente nocedalista- figuras como Aparisi y Guijarro, Ortí o Lara y periódicos como El Pensamiento Español con figuras como el Conde Melgar, el primado Monsecillo, Trelles o el propio Donoso. Desde sus páginas se intentaba atraer al católico tradicionalista a las filas del Integrismo pero dentro del liberalismo conservador y en la defensa de Isabel II. El carlismo legitimista salió al combate contra los integristas desde periódicos como La Esperanza con los Ferrer-Dalmau, de la Hoz, Novoa, Ortíz de Zárate. A medio camino quedaron El Pensamiento de la Nación con Villoslada, La Regeneración de los Canga Argüelles y Vildósola, y ya más a la “izquierda” El Diario Español, con los Paula Madrazo y Nombela y órgano publicístico de la Union Liberal de O’Donell, Cánovas, Silvela.
Todo esta situación dentro del Tradicionalismo estallaba al hilo del fallecimiento de Carlos VI (Montemolín), el liberalismo de su hermano Juan III y la pugna sucesoria en el legitimismo la cual acabó recayendo en Carlos VII. El resultado fue la destrucción del Tradicionalismo desde dentro y su eliminación como fuerza militar (derrota de la tercera carlistada), política e ideológica-cultural (como cuerpo compacto).
De tal forma el liberalismo preparó y alfombró el terreno para el éxito de la Restauración, asentando “definitivamente” el orden mental-cultural, político, económico y social del liberalismo bajo la forma de monarquía constitucional parlamentaria. Esto no quiere decir que los integristas, o tradicionalistas-conservadores o “mestizos” aceptasen el sistema liberal por principio o como principio. Las críticas, invectivas e incluso condenas del sistema liberal estarían bien presentes. Pensemos en Sardà y Salvany, por ejemplo o los posteriores nocedalistas y pidalistas con El Siglo Futuro o el Diario de Cataluña. Pero desde entonces la vía posibilista quedaría desbrozada.
Próximo: (4ª Parte y final). Apunte histórico sobre cultura y mentalidades: “cesionismo” y catolicismo liberal. Balance a modo de Conclusión.
Autor
-
Antonio Ramón Peña es católico y español. Además es doctor en Historia Moderna y Contemporánea y archivero. Colaborador en diversos medios de comunicación como Infocatolica, Infovaticana, Somatemps. Ha colaborado con la Real Academia de la Historia en el Diccionario Biográfico Español. A parte de sus artículos científicos y de opinión, algunos de sus libros publicados son De Roma a Gotia: los orígenes de España, De Austrias a Borbones, Japón a la luz de la evangelización. Actualmente trabaja como profesor de instituto.
Últimas entradas
 Actualidad27/06/2024«Es el Sistema, estúpido”. Por Antonio R. Peña
Actualidad27/06/2024«Es el Sistema, estúpido”. Por Antonio R. Peña Actualidad11/06/2024El Rey ha firmado la amnistía ¿Alguien lo dudaba? Por Antonio R. Peña
Actualidad11/06/2024El Rey ha firmado la amnistía ¿Alguien lo dudaba? Por Antonio R. Peña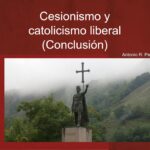 Destacados08/06/2024Apunte histórico sobre cultura y mentalidades: “cesionismo” y catolicismo liberal. Balance y conclusiones (final). Por Antonio R. Peña
Destacados08/06/2024Apunte histórico sobre cultura y mentalidades: “cesionismo” y catolicismo liberal. Balance y conclusiones (final). Por Antonio R. Peña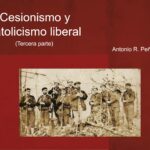 Destacados06/06/2024Apunte histórico sobre cultura y mentalidades: “cesionismo” y catolicismo liberal (3ª parte). Por Antonio R. Peña
Destacados06/06/2024Apunte histórico sobre cultura y mentalidades: “cesionismo” y catolicismo liberal (3ª parte). Por Antonio R. Peña