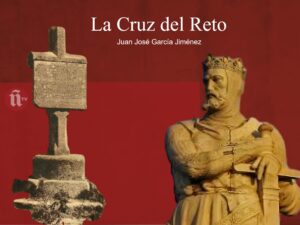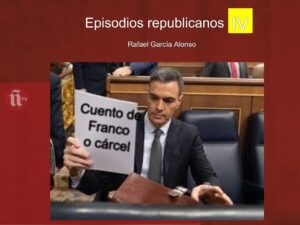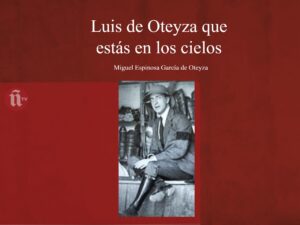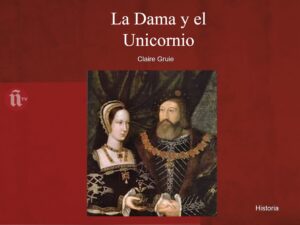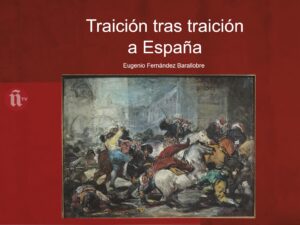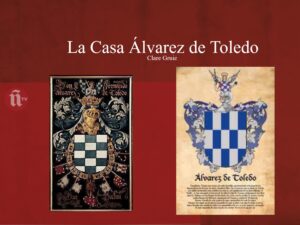|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Ahora que con la guerra que ha estallado en Ucrania comienza a hablarse del cerebro y de que los dirigentes del mundo se han vuelto locos (“el Bunker del cerebro”, “acné mental”, “el cerebro blanco” y “el cerebro negro”, “neuronas locas”) a mí se me ha ocurrido volver a las páginas de mi biografía sobre aquel loco (aquel sí que fue un verdadero loco) que se llamó Santiago Ramón y Cajal y que fue el primero en abrir el cerebro y estudiar el Sistema Nervioso.
“Es una pena –escribí entonces – tener que resumir en una página de periódico los estudios y descubrimientos relacionados con el cerebro y el funcionamiento del sistema nervioso humano, las aportaciones en el descubrimiento de la visión (él descubrió la relación entre los ojos y el cerebro) o sus estudios sobre el fonógrafo, la cámara fotográfica (uno de sus inventos se lo compró la famosa empresa americana “Kodak” y gracia a su descubrimiento pudieron triunfar en el mundo las cámaras que llevan la marca americana) o sus aportaciones salvadoras contra el cólera o sus ensayos sobres el hipnotismo y la psicología humana… Como también es una pena no poder hablar extensamente de su producción literaria y en especial de sus “Cuentos de vacaciones” (una serie de doce relatos de divulgación científica que hoy pasarían por ser de ciencia ficción), los cuales no quiso publicar en vida y sólo vieron la luz algo más de 70 años después.”
Cajal recibió el Nobel de Medicina, con un “cierto lacónico telegrama expedido en Estocolmo”, la mañana del día 25 de octubre de 1906 y el premio llevaba añadida una cantidad de 23.000 duros, o sea 115.000 pesetas de las de entonces. Con el dinero del premio, Cajal se construyó una casa en la calle Alfonso XII de Madrid, junto al Retiro, y allí vivió y trabajó hasta su muerte.
ENTRE LA CELULA Y EL MICROBIO eligió la célula
Ahora sigamos los pasos del genio incipiente. En 1884 gana su primera cátedra y tiene que trasladarse a Valencia, donde como catedrático de Histología permanecerá tres años y donde culmina su «Manual de Histología y técnica micrográfica» que todavía sigue en vigor. Y en la ciudad del Turia se fue enamorando de las células, de las neuronas y del cerebro. En 1887 gana la misma cátedra en Barcelona y en su Universidad aparece ya en 1888.
“Y llegó el año 1888, mi año cumbre, mi año de fortuna. Porque durante ese año, que se levanta en mi memoria con arreboles de aurora, surgieron al fin esos descubrimientos interesantes, ansiosamente esperados y apetecidos. Sin ellos habría yo vegetado tristemente en la Universidad provinciana, sin pasar, en el orden científico, de la categoría de jornalero más o menos detallista, más o menos estimable. Por ellos llegué a sentir el acre halado de la celebridad; mi humilde apellido, pronunciado a la alemana (Cayal), traspasó las fronteras; en fin, mis ideas, divulgadas entre sabios, discutiéronse con calor. Desde entonces el tajo de la ciencia contó con un obrero más”
«Las ideas que hasta aquella época se tenían del cerebro -escribe el biógrafo Antonio Calvo- suponían que las células nerviosas componían una enorme red en la cual las células se unían unas con otras sin solución de continuidad. El quid de la cuestión consistía en averiguar el modo en que se unían las neuronas y terminaban, o no, las ramificaciones nerviosas.» Era la teoría reticular del funcionamiento del sistema nervioso, que defendía el italiano Golgi y que imperaba en los ambientes científicos europeos. Teoría que Cajal no aceptaba, porque tras muchas horas de microscopio él no había podido encontrar el cómo se unían las neuronas. Y terco como era siguió su propia investigación, hasta que «una mañana -son sus palabras- surgió la idea fundamental para descifrar el plan de organización estructural de los centros nerviosos, que nadie, hasta entonces, había visto con absoluta claridad: cada célula nerviosa es un cantón fisiológico absolutamente autónomo». De este hallazgo Cajal extrajo dos leyes anatómicas y dos corolarios fisiológicos:
“1.ª Las ramificaciones libres colaterales y terminales de todo cilindro-eje acaban en la sustancia gris, no mediante red difusa, según defendía Gerlach y Golgi con la mayoría de los neurólogos, sino mediante arborizaciones libres, dispuestas en variedad de formas (cestas o nidos pericelulares, ramas trepadoras, etc).
2.ª Estas ramificaciones se aplican íntimamente al cuerpo y dentritas de las células nerviosas, estableciéndose un contacto o articulación entre el protoplasma receptor y los últimos ramúsculos axónicos.
De las referidas leyes anatómicas despréndese dos corolarios fisiológicos:
1.º Puesto que el cuerpo y dentritas de las neuronas se aplican estrechamente a las ultimas raicillas de los cilindro-ejes, es preciso admitir que el soma y las expansiones protoplásticas participan en la cadena de conducción, es decir, que reciben y propagan el impulso nervioso, contrariamente a la opinión de Golgi, para quien dichos segmentos celulares desempeñarían un papel meramente nutritivo.
2.º Excluida la continuidad substancial entre célula y célula, si impone la opinión de que el impulso nervioso se transmite por contacto, como en las articulaciones de los conductores eléctricos, o por una suerte de inducción, como en los carretes de igual nombre”
¡Ay, pero ni así reaccionaron las Autoridades políticas españolas! Nadie quería saber nada de Ciencia y menos de «un loco que trabaja con bichitos», como llegó a decir un Ministro de Educación y Cultura. Tampoco la Universidad se mostró entusiasmada. Así que el pobre Cajal, aragonés de cepa, cogió sus maletas y sus «bichitos» y se marchó, con los ahorros de Dª Silveria, su mujer y compañera de fatigas, al Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana que se celebraba ese año en Berlín.
“Una vez en Berlín – continua escribiendo el biógrafo – acudió a las sesiones del congreso, esperando ansioso el momento en que podría presentar sus placas, durante una sesión abierta. Y, llegado el momento, nadie le hacía caso. Aunque fue recibido con cortesía, y probablemente con curiosidad, ya que en aquella época no abundaban los españoles en aquellos foros, “les chocaba, sin duda, encontrar un español aficionado a la ciencia y espontáneamente entregado a las andanzas de la investigación”, nadie le prestaba ninguna atención. Estaba allí, rodeado de los histólogos más importantes del mundo, tenía la demostración de que la teoría reticular era agua pasada comprobable solo con que alguien mirase por el microscopio, y nadie se dignaba a hacerlo. Entonces se fue derecho a Rudolf Albert Von Kölliker, profesor en la universidad alemana de Wurzburgo y “maestro incontestable de la Histología alemana”, le agarró del brazo y cortés pero enérgico, le invitó a mirar la preparación colocada en el microscopio. Primero uno, luego otro, luego otro, los portas se iban sucediendo con preparaciones. Kölliker cada vez más interesado, pedía más cada vez. His, Schwalbe, Retzius, Waldeyer y Kölliker fueron los que demostraron más interés por las preparaciones y, aunque empezaron mirando muy incrédulos, “los ceños se desfruncieron” una vez que vieron las preparaciones. “Al fin, desvanecida la prevención hacia el modesto anatómico español, las felicitaciones estallaron calurosas y sinceras””
A partir de ese momento Kölliker fue uno de los que más apoyaron a Cajal y el más importante e influyente de lo convencidos.
“Ese es, pues, un momento clave de su vida. Como tantas veces en España, el reconocimiento de los trabajos originales, en campos poco trillados debe venir del exterior. Y a Cajal le llegó de golpe, porque, aunque “la verdad se había abierto al fin camino” – escribe Calvo – el empujón de Kölliker, capaz de rectificar sus convicciones “adaptándose con flexibilidad juvenil” fue importantísimo, hasta el punto de que, desde el Congreso de octubre de 1889, en Berlín, Cajal fue tenido por sus colegas europeos como uno más entre ellos y, con frecuencia como él primus inter pares. Con más o menos ardor habrá de defender en algunos momentos el neuronismo frente a las críticas de los reticularistas, pero ya nadie le discutirá su talento, su lugar entre los sabios. Ya podrá escribir y publicar, fuera de España, cuánto y cómo quiera… aunque en España aún tendrá que seguir luchando con los gobiernos y los presupuestos”
¡Dios, esperemos que los locos de esta guerra, que podría ser la última de todas las guerras, los locos hayan conseguido frenar sus cerebros y, de momento, marcharse unos meses de vacaciones!… porque de lo contrario… y sabiendo que entre Rusia y China tienen 5.759 bombas atómica…
Autor
-
Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.
Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940.
Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.
En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.
En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.
Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.
Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.
Últimas entradas
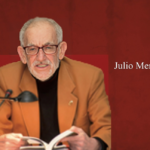 Actualidad11/03/202511-M: Los cerebros que están en la cárcel no fueron los verdaderos y algunos de los verdaderos siguen vivos. Por Julio Merino
Actualidad11/03/202511-M: Los cerebros que están en la cárcel no fueron los verdaderos y algunos de los verdaderos siguen vivos. Por Julio Merino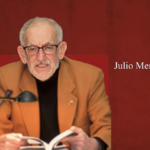 Actualidad21/01/2025Estalla el tsunami Begoña y Sánchez ataca a fondo. Por Julio Merino
Actualidad21/01/2025Estalla el tsunami Begoña y Sánchez ataca a fondo. Por Julio Merino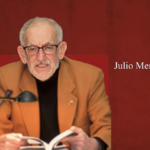 Actualidad16/01/2025Los «Hechos» tampoco son sagrados. Por Julio Merino
Actualidad16/01/2025Los «Hechos» tampoco son sagrados. Por Julio Merino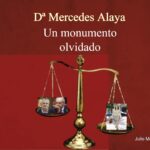 Actualidad13/01/2025Juez Dª Mercedes Alaya: Un monumento olvidado. Por Julio Merino
Actualidad13/01/2025Juez Dª Mercedes Alaya: Un monumento olvidado. Por Julio Merino