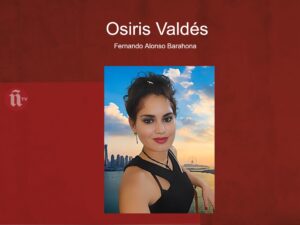|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Con el anuncio de las nominaciones a los Globos de Oro, se ha confirmado el triunfo de la serie surcoreana El juego del calamar, que ha recibido tres nominaciones y que, por encima de todo, ha cosechado un éxito popular sin precedentes. Se trata no sólo de la consagración de esta serie en particular, de la que enseguida pasaremos a hablar, sino de la ficción cinematográfica sucoreana en general; solo que El juego del calamar entraña, en concreto, un hecho excepcional digno de ser comentado: cómo una serie de televisión puede volverse indispensable (o casi) para la comprensión de los acontecimientos históricos más recientes a nivel global; al menos así parece haberlo entendido, aunque sea de forma subconsciente, una gran parte de la población del planeta. Porque más allá de las altas dosis de “entretenimiento” y “evasión” que la serie, como se suele repetir machaconamente, ofrece, el espectador siente, a cada capítulo, que El juego del calamar le habla de su realidad con la verdad que no encuentra desde hace mucho tiempo en los periódicos o en los telediarios. Y eso es algo ciertamente reseñable.
Nuestra realidad está marcada por dos características que son intemporales al tiempo que plenamente contemporáneas: la “serialización” (piensen en la estructura seriada que utiliza Twitter) y la fragmentación (piensen en la media de atención que la población mantiene leyendo un texto). Nuestros discursos orales o escritos son percibidos de forma fragmentada y la información que recibimos se produce, como los viejos Ford-T, de manera “serializada”. Los grandes ensayistas modernos, con Elías Canetti, Emil Cioran o Walter Benjamin a la cabeza, escriben de manera fragmentada; los mayores narradores vivos son herederos de una tradición seriada que es deudora de clásicos como Las mil y una noches, el Decamerón o Los cuentos de Canterbury.
Lo característico de nuestro tiempo no es esto; lo verdaderamente particular de esta época se expresa en una doble verdad: que la infinita variedad de nuestro inconsciente intemporal confluye, en la actualidad, en el subyugante espacio de dominio arbitrario que rige una plataforma digital; al tiempo que ese mismo dominio está en buena medida fiado al propio estudio que los algoritmos hacen de nuestro consumo como individuos y como sociedad. Es decir, que quien ha hecho de la “serialización” y de la fragmentación un medio próspero de vida y una forma de manipulación global sin precedentes es Netflix. Y que tú, lector, también estás suscrito.
Gracias al paulatino desarrollo de la ficción televisiva, ha llegado un punto, que pronto parecerá tan distante y desfasado como la Edad de Bronce en términos históricos, en que mis padres —también los tuyos, y puede que hasta tú mismo— pueden conocer la realidad de manera mucho más profunda que la del más avezado académico o más reputado experto institucional procedente de la rama de la sociología, de la economía o de la política que se prefiera. Las series han desarrollado, en la línea incoada por la novela y adaptada eficazmente al audiovisual por el cine, una forma de ficción altamente compleja, caleidoscópica e inagotable, al tiempo que muy ambiciosa y hasta totalizadora, que permite descifrar la críptica realidad del mundo moderno con una altura de miras y una nitidez intelectual que carece de parangón en la historia y también en el presente.
El padre de esa fórmula a la que acabamos de aludir y que refunde de forma constante innovación y tradición, al tiempo que desengaño e ilusión, fue Miguel de Cervantes, quien, al momento de escribir las dos partes que componen El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha con una estructura que hoy calificaríamos de serial por estar basada en la alternancia entre una trama principal y numerosas subtramas desarrolladas a través de varias novelas ejemplares insertas; con una indagación contradictoria en la inacabable variedad de personas que habitan el yo; y, sobre todo, otorgándole a lo popular un papel central e incuestionable, pero que tardaría siglos en asentarse de manera oficial (y no digamos ya oficiosa), en la comprensión de la sociedad y de la época, y que se adelantó varios siglos al tipo de ficción que todos miramos hoy de manera compulsiva.
Se equivocan, entonces, quienes, al querer buscar precedentes directos de la ficción televisiva invocan, quizás influidos por la concepción que del canon tenía Harold Bloom, a William Shakespeare; porque no, queridos amigos, el nombre a tener en cuenta sigue siendo Cervantes.
Cinematográficamente hablando, El juego del calamar es mediocre: su guión está trillado —The Cube, Saw o 13 Tzameti, por citar algunos ejemplos, son una muestra de ello—, sus imágenes son planas —no hay un solo plano memorable ni una escena para el recuerdo— y su crítica de la sociedad es demasiado esquemática, pedestre y, en algunos puntos fundamentales, caricaturesca. Debemos entender su éxito en la misma línea que La Guerra de las Galaxias, Los Juegos del Hambre o Juego de Tronos; pero, al tiempo, debemos tener presente aquello que ya hiciera James Cameron en la mayor película anticapitalista jamás filmada: Titanic; esto es, como el equivalente cinematográfico evidente que es Parásitos —y no sólo, aunque también, porque ambos films provengan de un país, Corea del Sur, que es, como quién dice, un “recién llegado” al capitalismo—, ha puesto de relieve de manera simple pero convincente las más oscuras dinámicas del conocido como “capitalismo de la vigilancia” (Shoshana Zuboff), donde uno es lo que tiene y, si no tiene nada —o, por decirlo al revés, si carece de todo—, es peor que un esclavo: alguien para el que resulta preferible matar o estar muerto antes de permanecer en el hambre, la deuda y la pobreza. Un asalariado depauperado.
La diferencia significativa entre Parásitos y El juego del calamar es que entre el estreno de un film y el del otro ha tenido lugar una reformulación radical —que ha motivado una nueva versión de la película coreana Rompenieves, que también habla del capitalismo de manera alegórica, en forma de serie del mismo título y argumento para Netflix— del tejido social que ha acentuado de manera desproporcionada e insoslayable la inabarcable distancia que separa al dominio de la servidumbre; todo ello realizado por medio de una auténtica “doctrina del shock” (Naomi Klein) que ha tomado como excusa la pandemia del coronavirus para incrementar una desigualdad y un control que, de otra manera, habrían resultado intolerables del todo. Lo que el espectador ha encontrado en El juego del calamar es algo insólito hasta la fecha: una perfecta representación, que goza además de un extendido prestigio social y crítico, de la nueva normalidad que supone la realidad del siglo XXI.
Los mafiosos locales que imponen la brutalidad callejera de la “lucha por la vida” (Charles Darwin) en El juego del calamar son temibles, si bien resultan ridículos frente a los verdaderos poderosos que ejercen una hegemonía real de la violencia —lo demás son apenas unos cuantos dientes rotos— y que esconden sus verdaderos rostros detrás de una máscara. Saber de qué manera mostrar la sólida estructura de poder que consolida a la élite en su altar y que desahucia de lo humano a la clase trabajadora por medio de la alienación es uno de los éxitos de El juego del calamar en su aproximación a la realidad social del capitalismo.
Dos detalles sutiles añaden ánimo polémico a la serie: que a los juegos del calamar se juega en otros muchos países —suponemos que allí donde llega el capitalismo; tomando, en cada caso, elementos de la cultura local para adaptar las reglas y las normas del juego—; y que el personaje femenino principal escapó previamente de Corea del Norte —un país comunista con un líder gordo, aberrante y feo— siguiendo el dorado sueño de prosperidad prometido por el capitalismo para terminar hallando, en su lugar, la muerte en la disputa de los juegos del calamar. Siento el spoiler: esto pretende ser un análisis y para hacer una tortilla es sabido que hay que romper algunos huevos.
Desde el primer capítulo de la serie podemos observar de qué forma el juego, tomado como costumbre y hasta como ocupación, es lo que otorga sentido, de manera casi religiosa, como una esperanza que solo anhela fortuna, a las vidas de los personajes, especialmente de aquel que será el héroe en su particular “prueba del laberinto” (Mircea Eliade), Seong Gi-Hun (Lee Jung-jae). Es el poder, ejercido a través de la parte dominante en una relación de deuda, el que impone su ley, cuya más visible cristalización es la mercantilización de los afectos, que vacía a la persona de contenido para convertirla en un producto cuyo valor se cotiza en el mercado para que podamos decidir de qué forma debemos desarrollar nuestra relación. El grado extremo de esa alienación deshumanizante lo encontramos en las peleas que, al caer la noche, tienen lugar entre los propios jugadores. Aunque el caso más trágico quizás sea el de Cho Sang-Woo (Park Hae-soo): un compañero de juegos infantiles trastocado en corrupto, ladrón y asesino por pura codicia. Lo humano, se deduce de la serie en perfecta consonancia con el mundo donde ésta se encuadra, debe ser erradicado en la mayor medida posible para poder alcanzar el éxito: sea la amistad, el autoconocimiento, el espíritu, el amor, la dignidad o la integridad.
Pocas cosas hay menos meritorias que expresar una opinión en torno a cualquier tema por escrito y desarrollarla hasta componer un ensayo. Muchos lo hacemos, con más o menos calidad o fortuna; por un sueldo mayor, menor o nulo; para un solo lector esporádico o para cientos de miles fieles seguidores; pero realmente todo ese ruido es irrelevante y carece por completo de importancia. Los miles de “articulistas”, “columnistas”, “opinadores” y “tertulianos” que abarrotan —yo también, modestamente— la red en español, deberían tratar con menos condescendencia —el flamante Premio Gistau de periodismo, Diego Garrocho, preguntaba hace poco en Twitter: “¿De verdad veis tantas series?”, a lo que podríamos contestar preguntando, con una sonrisa en los labios, “¿de verdad se leen tantos artículos académicos?”— el papel central de la ficción televisiva en la lucha por el imaginario. No se trata de “entretenimiento” o de “evasión”, como suele decirse; o no solo. Se trata de la manera en que los hombres del siglo XXI, guste más o guste menos, se entienden a ellos mismos, a los otros y al mundo que les rodea: a través de la ficción que devoran.
El juego del calamar es una versión popular, desprovista del genio imponente de Kubrick y, sobre todo, simplificada en el fondo de su mensaje, del film Eyes Wide Shut; ambos títulos nos hablan, entonces como ahora, del poder como un mundo de máscaras cuya transgresión moral, ya sea a través de la violencia o del sexo, está basada en el dinero y su capacidad para prostituirlo todo hasta terminar de erradicar aquello que es inherente a lo humano: la familia, los afectos, la amistad, el amor romántico.
Que ellos, los poderosos, están arriba; que nosotros, los desheredados, nadamos en un lodazal; y que cada vez más se hace necesario tomar medidas al respecto porque el rumbo de ese panorama parece a cada paso más nítido y, por ende, también irrevocable; todo eso sabe, de forma inconsciente, el espectador de la serie escrita y dirigida por el showrunner surcoreano Hwang Dong-Hyuk. Por eso es que resulta difícil entender 2021 sin haber visto El juego del calamar: la mejor ficción que, hasta el momento, ha sabido recoger la nueva formulación, tras el confinamiento global generalizado, de las sociedades capitalistas en el siglo XXI. El problema no es que haya casos aislados de jóvenes que imitan los acontecimientos que tienen lugar en El juego del calamar (un argumento, por cierto, nada original, dado que se esgrimió antes contra La naranja mecánica); sino que la propia serie se limita a reproducir, con el expresionismo ínsito a toda ficción cinematográfica, la dinámica entre capital y técnica que mueve y controla el mundo real.
Autor
Últimas entradas
 Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas
Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas
Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo
Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas
Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas