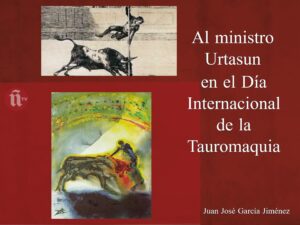|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Antes de la Creación no había Tiempo. Entonces los dioses pusieron todo en marcha, como parte de una broma, y finalmente inventaron al hombre. En su soledad cósmica, éste pidió la Palabra a los dioses y cantó mitologías en su nombre. Aunque con el paso del tiempo, aprendió que la única plegaria posible era el Silencio. El Caos como vivencia, la experiencia del sinsentido, es la definición perfecta del horror cósmico. Faretta llama principio de simetría a los rastros de orden que incluye toda variación. Lo kafkiano, por contra, reside en la ausencia de sentido que hay en la repetición de lo cotidiano. El absurdo que inunda nuestro día a día. Sin orden no hay simetría ni sentido: la repetición, entonces, se convierte el inútil gesto de Sísifo, retomado por Camus, al empujar estúpidamente una piedra que pronto se caerá y tendremos que subir de nuevo. Hace ahora dos años cayeron, de forma simultánea, dos novelas, como surgidas de otra dimensión, en mis manos. Las leí tan ansioso como quien se bebe un vaso de limonada en una tarde de verano, después de haber caminado mucho tiempo bajo el sol. Y cambiaron mi forma de entender la literatura; es decir, que trastocaron por completo mi vida. O al menos esa es la sensación que sigo teniendo hoy y que solo el tiempo y la decepción podrán confirmar o desmentir; porque El atlas de las nubes (Cloud Atlas, 2004) y El clamor de los bosques (The Overstory, 2018) son dos de las lecturas más intensas y emocionantes que he realizado en los últimos años.
La primera novela, El Atlas de las Nubes, es una obra del autor británico David Mitchell, que explica así la forma en la que surge la novela: “No me quería repetir, eso no es bueno para un escritor. Quería ser omnívoro: en mi forma de vivir, de leer, de escribir. Quería hacer una secuencia de narraciones interrumpidas que nunca serían continuadas. Quería lo mejor de mis historias, así que me pregunté: ¿qué pasaría si interrumpiera las narraciones seis veces y después las retomara? Sentía curiosidad por ver cómo funcionaría eso”. La segunda, El clamor de los bosques, del norteamericano Richard Powers, ganó el Premio Pulitzer en 2019 y mantenía un esquema deudor del de Mitchell pero adaptado a una temática más concreta: la conservación de los bosques y sus infinitas variedades de árboles. Las mencionadas obras de Mitchell y Powers, junto a la reciente Ciudad de las nubes (Cloud Cuckoo Land, 2021) de Anthony Doerr, son tres novelas teológicas o, por mejor decir, místicas, que tratan de resignificar el sentido de la condición humana y de la propia vida a través de la narración —a modo de cosmogonía o incluso de teodicea— episódica de las existencias de un puñado de hombres extraños. Su propuesta ficcional es un modelo entre popular y comercial, al tiempo que minoritario y metaliterario, de narración que propone, de manera creativa pero accesible para el gran público, una forma de contar historias interconectadas eficaz para comprender y comprimir toda la complejidad del siglo XXI a través de una gran novela.
Se trata de un tipo de escritura estrictamente posmoderna que encaja dentro del marco que Alan Moore delimitaba, a modo de consejo, para los escritores del futuro: “Trata la escritura como si fuera un dios. Trata la escritura como si fuera una inmensa y poderosa deidad de la que tienes un pedazo a cambio del cual tienes que hacer tu mejor trabajo porque nada, salvo tu mejor trabajo, sería suficiente. Para mí, el verdadero escritor es alguien que una vez identifica una técnica que usa, la abandona para poder continuar en pos de una forma distinta. Los grandes escritores son aquellos que una vez que encontraron el éxito trataron de hacer algo completamente distinto. Esa es la única forma de mantenerte vivo como escritor: seguir en movimiento, seguir progresando. Detenerse, en mi opinión, es la muerte de la creatividad. Decidir que estás satisfecho con lo que estás haciendo: ahí es cuando probablemente estás acabado como escritor. Mantener el hambre, ser consciente de que hay territorios inexplorados delante de tí que ningún otro escritor ha conocido antes y que tú podrías descubrir. A los escritores yo les diría: asegúrate de que estás a la altura, recuerda la gloriosa y noble tradición llena de hombres y mujeres que lograron algo así antes: porque esa es la compañía que aspiras a tener”. También cabe recordar, a ese respecto, lo que el autor de El Mago (The Magus, 1968) John Fowles decía sobre la escritura: “Encuentro una clara analogía entre los árboles, el bosque, y la prosa de ficción. Todas las novelas son también, de alguna manera, un ejercicio consciente de búsqueda de libertad”.
Una nave espacial que viaja hacia la colonización de una nueva Tierra; un atentado frustrado en una biblioteca pública de un pequeño pueblo; un ecologista atormentado que habla con un búho imaginario; un huérfano solitario y reprimido que va a la guerra para volver amando la literatura griega; una chica que se cree al borde del Apocalipsis y que es asediada en Constantinopla en 1453; un chico desfigurado y misterioso que asedia Constantinopla en 1453; un libro compuesto de fragmentos ilegibles, proveniente de la Antigua Grecia, pero que cambia de manera radical (metanoia) cada vida que toca… Todas esas historias se dan la mano en Ciudad de las Nubes porque la realidad humana más profunda, como escribía David Mitchell en El atlas de las nubes y más tarde han repetido Tom McCarthy, Andrés Ibáñez o Salman Rushdie, es que “todo está conectado” (“Only Connect”, al decir de E.M. Forster). Esa es la enorme relectura del pasado para mejor resignificar el presente y así poder anticipar el futuro que realiza la gran ficción de todos los tiempos. Porque leer siempre es soñar misterios de amor.
Desde ya varias décadas una novela ha dejado de ser sencillamente el recipiente de una buena historia, si es que alguna vez fue solo eso, para convertirse a cambio en un espejo desde el que comprender la realidad inabarcable del mundo y un mapa ordenado (quizás esa sea la verdadera ficción de toda novela) de aquello que una vez apareció como caótico. Pasado, presente y futuro confluyendo en un mismo aparato textual ambicioso, alambicado y abarcador. Donde el poema, la novela, el ensayo y la guía de itinerario o el atlas cartográfico confluyan de manera imprecisa pero rotunda. Aquello que Frederic Jameson proclamara de manera tan contundente como insistente: “Las ontologías del presente exigen arqueologías del futuro, no pronósticos del pasado”. Rota la percepción lineal, maniquea y unívoca de la historia e inmersos en lo que el reputado filósofo alemán Peter Sloterdijk denomina como “posthistoria”, todo lo que antaño era trazado en vertical, esto es, de manera estática, aparece ahora planteado de forma horizontal y dinámica: un espacio topológico ensanchado. Y, sin embargo, se hace necesario viajar hasta el año 2100 para que el futuro dialogue con el pasado y con aquello que nosotros hoy consideramos presente porque sólo se puede hablar de algo con verdadera profundidad cuando ya se ha acabado y cuando hemos tomado la suficiente distancia de ello. En palabras de J.M. Coetzee: “No tenemos una ficción compartida del futuro. La creación del pasado parece haber agotado nuestras energías creativas colectivas. Al explorar el poder del pasado para producir el presente, la novela nos sugiere cómo explorar las posibilidades del presente para producir futuro. Eso es lo que la novela hace o puede hacer”.
El escritor del siglo XXI es extraterritorial y transfronterizo. Influido por las vanguardias artísticas y por la aparición de nuevos códigos de ficción, su labor es hacer una cartografía de una cultura que rebasa constantemente los límites que se acaban de marcar para delimitarla. Maneja multitud de géneros con familiaridad y soltura, desde una perspectiva amplia y totalizadora de las manifestaciones culturales presentes y pasadas. Está sometido a un cambio constante, a una evolución que corre pareja a la propia mutabilidad de la vida y a una transformación donde lo que permanece a modo de soporte, a la par que lo que desaparece en calidad de residuo, constituyen la única y algo vaporosa identidad del autor. Ese intento por narrar en red lo que de forma errónea solemos llamar, por disperso y por variado, lo fragmentario. Un diálogo donde lo algorítmico se pone en común con lo velazqueño; el 11S espejea con la pandemia del coronavirus; y la basura inconscientemente legada por el antropoceno queda elevada a arte desde la gélida comprensión del cyborg. Algunos importantes teóricos contemporáneos como Ray Brassier, David Roden o Nick Land han profundizado en ello. También lo han hecho distintos novelistas de nuestro tiempo: El Cuaderno Perdido de Evan Dara, La Casa de Hojas de Mark Danielewski o Lincoln en el bardo de George Saunders; son algunos ejemplos. La narrativa del futuro empezó tiempo atrás.
Como ha sabido ver con acierto Jesús Palacios, vivimos inmersos en una nueva ola de cine “neopagano”. Igual que entre las décadas de los 60, 70 y 80 Stanley Kubrick y Roman Polanski realizaron, respectivamente, dos obras maestras alegóricas del terror como lo son La semilla del diablo (Rosemary’s Baby, 1968) y El resplandor (The Shining, 1968); en los años finales de la segunda década del siglo XXI, tanto Robert Eggers como Ari Aster (con Hereditary en 2018 y Midsommar en 2019) realizaron, de la mano de la renovadora productora A24, distintos títulos hermanados en cuya estela vive aún el género de terror de nuestro tiempo. Ambos provienen de la decisiva película El hombre de mimbre (The Wicker Man, 1973); e incluso, si nos remontamos en el tiempo, de la decisiva cinta de culto La parada de los monstruos (Freaks, 1932), dirigida por Tod Browning. El estreno este año de la última película de Robert Eggers supone, en ese sentido, un paso más en la construcción de un microcosmos de terror donde cada elemento dialogue con el del macrocosmos que es representado; donde lo psicológico quede expuesto sin desdeñar un ápice de lo mitológico; y donde la primera historia, en forma de argumento, no tiene más utilidad que la de un vehículo para exponer los símbolos de un proceso iniciático que es, a su vez, la invocación de fuerzas obscuras. No en vano el argumento, el desarrollo y sobre todo la conclusión de Hereditary (2018) dialoga con el de La bruja (2015); y el de El faro (2019) lo hace con el de Midsommar (2019).Un cine de horror para aquellos que no son amantes del género: alejado del gore, de los sustos fáciles y las interpretaciones de libro que tanto desagradan al público no entregado. Un cine de terror que es, asimismo, el que mejor ha sabido hablar de la realidad amenazadora y pesadillesca en la que nos encontramos inmersos desde el 11 de septiembre de 2001 en adelante.
La estricta sociedad puritana de La Bruja y el bucólico protofascismo nórdico de Midsommar dejan paso en El hombre del norte a un mundo pagano cuando ya existe el cristianismo pero donde no se ha podido poner coto al sacrificio humano ni canjear la venganza por compasión. El género de terror, el más cercano a la perfección por su naturaleza fantástica a la par que expresionista, es también el mejor a la hora de mostrar la dualidad ínsita a la vida. En el cine de Eggers el día y la noche se encuentran siempre claramente diferenciados: el orden patriarcal diurno, por un lado; y el caos daimónico nocturno, por otro; pero ambos destinados a confluir cuando la lucha concluya en ese campo de batalla que representa el cine del nacido en Vancouver. Los personajes de Eggers manifiestan esa misma dualidad al aparecer enfrentados a un mal que es exterior a la vez que interior; como víctimas de una tensión constante entre el deseo de hacer la propia voluntad y la imposibilidad de quebrantar la inefable escritura del destino. Todos ellos buscan lo numinoso aunque sienten un temor natural hacia ello. Se trata de una representación impecable de lo ctónico y de lo siniestro freudiano donde lo sobrenatural se da la mano con lo subconsciente en una danza macabra de lo irracional. Eso de lo que hablaba Friedrich Schelling: “Aquella suerte de espanto que afecta las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás”. El resultado es, en las tres películas del director, un intento por domar a la criatura (el cuervo, el oso, el lobo) al tiempo que una resignación a la hora de aceptar esa naturaleza bestial que en ambos casos los hombres portamos en nuestro interior.
Un cuervo negro sobrevolando el mar. Con ese impactante fotograma que alude tanto a La bruja (The Witch, 2015) como a El Faro (The Lighthouse, 2019) se inicia la tercera parte de una tetralogía esotérica cuyo eje vertebrador son los cuatro elementos que, para los antiguos, componían la naturaleza: tierra, agua, fuego y aire. Y dentro de ese conjunto que conforma la filmografía en marcha del brillante Robert Eggers, El hombre del norte (The Northman, 2022) compone una épica oscura, a modo de tenebrosa “catábasis” o descensus ad Inferos, en el viaje de un héroe encarnado brillantemente por Alexander Skarsgård. Una versión pagana del mito nórdico que William Shakespeare cristianizó (como antes hiciera Chrétien de Troyes con la historia de Perceval y la estructura de las novelas bizantinas) bajo el epígrafe de Hamlet: una leyenda de venganza. Lo más interesante de la versión que Eggers realiza de esta historia es su ambientación pagana y un poder visual que tiene difícil parangón en el cine actual (habría que hablar de Yorgos Lanthimos o de Nicolas Winding Refn). Porque el mayor acierto de la película reside en el mayor desarrollo del personaje interpretado por Anya Taylor-Joy: una bruja, a modo de la Diosa Blanca lunar o la Gran Madre pagana, capaz de coronar, a través de un matrimonio de alquimia dionisíaca, el nacimiento de una nueva dinastía regada por la sangre que derramó la destrucción.
Uno de los inicios más sugestivos del cine reciente es, precisamente, el de Terciopelo Azul (Blue Velvet, 1986) de David Lynch. Comienza presentando la vida en un típico barrio residencial estadounidense, al menos tal y como éstos nos han llegado a través del cine: vallas blancas de madera, flores perfectas en el pequeño huerto del jardín, calles limpias, bomberos paseando amablemente por el vecindario, casas de dos plantas con relucientes coches esperando en la puerta, niños cruzando alegremente por un paso de cebra… La clase de Edén con el que tiene sueños húmedos la clase media. Un hombre cualquiera, demasiado parecido a nuestro padre, riega calmadamente el césped una mañana de verano. Dentro de la casa su mujer bebe a pequeños sorbos una taza de té mientras mira con distracción en el pequeño televisor una película antigua. De nuevo fuera de la casa, el hombre tira de la manguera de riego que ha quedado atrapada en una rama del rosal. En ese momento cae fulminado al suelo. La manguera sigue disparando con potencia a la nada y un pequeño perro trata de morder su chorro ignorando al hombre abatido. Un niño se acerca lentamente, sin saber bien qué ocurre. Cambio de plano: la cámara se aleja del hombre, del perro y del agua y comienza a profundizar dentro del césped… Para revelar la existencia de un conjunto de escarabajos peloteros devorándolo todo poco a poco. Fundido a negro y se nos muestra un cartel con una rubia sonriente que reza: “Bienvenidos a Lumberton”. Existen pocas síntesis más perfectas de lo que es el terror.
Nuestro mundo ha evolucionado y nuestra cultura ha hecho lo propio. Hace décadas que los estudios, la industria del cine, derivaron en un cambio de la hegemonía cultural, producido especialmente en los 80 a raíz de películas como Tiburón (1975) o La guerra de las galaxias (1977), que ha acabado confluyendo en el cine de masas, la música negra y el estilo latino. Auténticos iconos como James Bond o el propio Batman se han acabado convirtiendo en distorsiones políticamente correctas: ahora el Joker es un héroe por ser un tarado traumatizado. Con el paso de los años y por culpa del fracaso en taquilla de películas como La puerta del cielo (1980) o Érase una vez en América (1984), el mal llamado “cine de autor”, más creativo, ha ido quedando reducido a un formato de pequeños presupuestos y propuestas limitadas por sus escasos medios técnicos. Al tiempo, toda una cultura estadounidense de origen anglosajón se ha visto sustituida por la aparición de otras propuestas étnicas. Podemos afirmar, incluso, que la cultura estadounidense del futuro, aquella que será hegemónica de la misma manera que lleva décadas siéndolo, será hispana o no será. El español ya es el idioma más hablado de los EEUU; y eso ya se percibe en sus premios literarios y elogios críticos: Junot Díaz (La maravillosa vida breve de Óscar Wao), Sergio de la Pava (Una singularidad desnuda), Gustavo Faverón (Vivir abajo), Carlos Fonseca (Museo Animal), Edmundo Paz Soldán (Norte); son sólo algunos ejemplos reseñables de algo que ya está en marcha. Lo mismo ocurre en la música popular: del triunfo del jazz al de la música “latina”, pasando por el soul, el funky o la “música disco”.
De todo ello bebe el arte contemporáneo que, en buena medida, se encuentra inmerso, en la así llamada “escuela de la dificultad”. Se trata de un arte que apuesta por una estética arriesgada y un estilo alejado de convencionalismos. Se suele acusar de feísmo a ese tipo de propuestas, pero fue Baudelaire el que dijo que “Lo que no es un poco deforme da la impresión de ser insensible”. Ante todo, el arte de las últimas décadas destaca por la conciencia de su situación socio-histórica, del agotamiento al que se encuentra sometido, de la falta de un público capaz de apreciarlo dentro de la amplísima oferta de novedades existente. Sin duda, a nivel popular, el fenómeno más evidente es el de “la serialización”: algo que va de la mano del propio capitalismo desde sus comienzos. Por eso es que dos creadores arriesgados y todo lo cuestionables que se quiera, como lo son el propio David Lynch y Nicolas Winding Refn, han trazado en los últimos años sendas sátiras sobre el propio mundo de las series, dudosas desde el punto de vista estético pero implacables en sus intenciones; hablamos, respectivamente, de la tercera temporada de Twin Peaks: The return (2017) y de Too Old to Die Young (2019). Para ello se emplea el uso de técnicas impensables para el tipo de planos utilizados en la mayoría de series —¿podrán dentro de poco los algoritmos dirigir series como ya hacen recomendaciones a la manera de los antiguos críticos?— o de giros en las tramas contra todo sentido narrativo.
En ese taller de trabajo y (auto)reflexión que son sus Cuadernos, Paul Valery deja distintos apuntes acerca de los libros supuestamente difíciles: “Casi todos los libros que aprecio, y absolutamente todos los que me han servido para algo, son difíciles de leer. Unos libros me han servido aunque eran difíciles; otros porque lo eran. Leeré mis tormentos: me reconoceré”. Nada resulta menos convencional que la dificultad en un panorama donde, ante la mucha oferta y los pocos consumidores, la sencillez y la fluidez son erigidos al nivel de denominadores comunes. En el plano literario, hoy como antaño destaca como un rasgo distintivo de los grandes autores. Por eso es que a los escritores difíciles se les suele ignorar o se les despacha con tópicos de segunda mano. Un gran ejemplo de todo esto es la literatura posmoderna realizada a partir de los años 60 o el arte de vanguardia surgido en los años 20. Por ejemplo, Pynchon es, antes que el narrador de la entropía, como suele decirse, el escritor de la tecnociencia y de los procesos de desarrollo que han llevado a esta fase avanzada de la Modernidad postindustrial. Su obra es una cartografía del impacto de la industrialización y sus derivados sobre lo humano. Otros muchos han venido después de él: Jorge Volpi (En busca de Klingsor), Neal Stephenson (Criptonomicón) o Tom McCarthy (C); por citar algunos nombres. Sin embargo la posmodernidad, como antes el así llamado cyberpunk o steampunk, han quedado rápidamente desfasados y utilizamos esas etiquetas como último punto reconocido: en parte por cobardía y en parte por falta de léxico para denominar aquello que ha arribado después.
Frente al interés psicologizante que caracteriza al arte burgués o a la excesiva dependencia de la trama que presentan los superventas (best-sellers), la narrativa de Pynchon se caracteriza por disponer de un protagonista colectivo y de personajes psicológicamente impenetrables, de carácter más bien arquetípico y a los que conocemos por los acontecimientos en los que se ven envueltos, y tramas exuberantes en la acción y en las subtramas pero carentes de un centro o de un destino definidos. El humor, la referencia enciclopédica o la exuberancia sin porqué son más rasgos de estilo del genial autor norteamericano. Podemos hablar, entonces, si ampliamos la mirada hacia otros autores relevantes del siglo XX y principios del XXI como George Perec o Italo Calvino, de las características de la narrativa del caos donde el yo se desdibuja tanto como el argumento, la red de conciencia se vuelve protagonista, los géneros literarios se confunden y el mundo interior de la imaginación se expresa exteriormente sin cortapisas «realistas».
Son muchos los que, en busca de seguridad, tratan de volver a formas narrativas del pasado tales como el barroquismo estilístico o la mímesis realista decimonónica, al igual que tratan de volver al pasado mediante el encierro en vetustas categorías religiosas (para más información véase: Juan Manuel de Prada), sin por ello conseguir revertir el propio impacto del tiempo. La narrativa del siglo XXI no puede ignorar las dinámicas culturales en marcha ni el grado de influencia que los procesos científicos o el imparable avance de la técnica tienen sobre lo humano. Tampoco deben tratar de constreñir la amplia vastedad de la imaginación humana, capaz de generar tanto de Las mil y una noches y de Sueño en el pabellón rojo como de La novela del Genji, dentro de los estrechos márgenes delimitados por la poética de la burguesía y sus más que cuestionables parámetros acerca de lo bello o de lo moral. Según Ramón Gómez de la Serna: «Reaccionar contra lo fragmentario es absurdo porque la construcción del mundo es fragmentaria, su fondo es atómico, su verdad es disolvencia«. Puede que el orden guste a la clase media porque se ajusta mejor a sus parámetros existenciales pero eso no lo ajusta mejor a la realidad.
Por eso la literatura de género y, más concretamente, el terror, la ciencia-ficción y la fantasía, son las que mejor han demostrado, sin tener que llegar a los alardes técnicos de esa “narrativa de la dificultad” antes mencionada, hasta qué punto es necesario que el arte contemporáneo rompa con los moldes en los que todavía se circunscriben la mayoría de obras pretendidamente artísticas de nuestro tiempo. Escribe Bataille: «La tragedia es la impotencia de la razón«. Es su potlatch, su exceso sobrante o “gasto improductivo”, válido tanto en la versión solar-heroica como en la versión nocturna-monstruosa. Lo que escapa al orden social de la comunidad y al orden psicológico del individuo. El exceso ritualizado a través de una representación que, al integrarlo como sombra, lo vuelve sagrado. Porque es la pérdida, lo que no conduce a ninguna parte, lo que eleva a la categoría de ritual nuestros actos. Encontrar la utilidad de lo inutil, al decir de Ordine, es el primer paso constitutivo de la humanidad. Y es el gasto simbólico lo que expone al espectador ante el poder de lo que le es ofrecido en el escenario de la representación.
Autor
Últimas entradas
 Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas
Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas
Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo
Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas
Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas