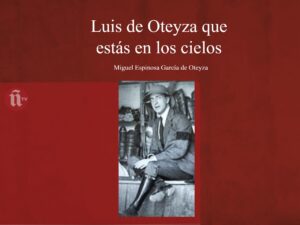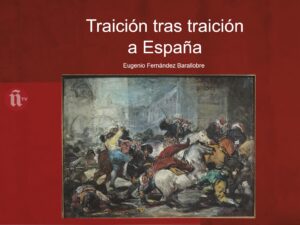|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Todo hombre y, especialmente, todo pensador, se define en buena medida en relación con un personaje histórico nacido hace más de dos mil años llamado Jesús de Nazaret. Si en plena Revolución Francesa el poeta Friedrich Schiller escribió sus Cartas sobre la educación estética del hombre (1795), en plena epidemia de coronavirus, confinado junto a su madre en Llanes (Asturias), Guillermo de Miguel Amieva ha escrito en apenas dos meses su extraordinario libro Jesús de Nazaret y el Reino de la Verdad (2021), publicado por la editorial Matrioska, cuyo contenido se puede sintetizar bien en una frase del autor: “La vida es la verdad del amor”.
Para Guillermo de Miguel Amieva, lo esencial del mensaje de Jesús y su posterior influencia se puede sintetizar en dos valores: la verdad y el amor. Sobre estos escribe: “Dejemos Europa tras llevar la expresión del amor romántico como una proyección llevada a la pareja del amor idealizado que el dios cristiano profesaba a los hombres. Encontraremos en este crisol del cristianismo medieval la importancia del mensaje cristiano y su prolongación revolucionaria sobre la Europa posterior. El amor de los trovadores profesado a las damas de la corte, quienes en principio tenían vedado ese amor, supuso una revolución transformadora de la sociedad. El amor como nivelador de las personas, el amor idílico inyectado en las células sociales de la esclerotizada sociedad feudal, vertebraría a la larga otro tipo de sociedad en la que el valor del individuo superaría las barreras sociales. Esa igualación y la libertad de amar por encima de las convenciones, algo que por otra parte hay que decir que apoyó la Iglesia instaurando la institución matrimonial como un nuevo sacramento garante de la realización del vínculo del amor verdadero, avaló la revolución más grande de occidente. Todo comenzó en la occitania francesa. La revolución del amor cortés vendría a suponer la mayor transgresión social de la historia europea que ha existido, poniendo las bases, como he referido anteriormente, de la igualación del individuo no solo en el amor de dios hacia cada uno de los seres creados a su imagen y semejanza, sino en el amor de tejas para abajo entre las personas, lo que redundaría en su dignidad y en la muy posterior igualación de derechos. Al cristianismo le cabe haber contribuido al enaltecimiento de la dignidad individual en mayor medida que ninguna otra religión (de ahí que las sociedades que mejor evolucionan hacia la democracia sean precisamente las cristianas, lo cual se observó muy bien en la evolución política de las diferentes naciones que surgieron tras la guerra de los Balcanes). El amor cortés entendido como una proyección del amor de dios en la vida humana, nace en la Edad Media de Europa, pero tiene precedentes en las jarchas judías y en la literatura árabe del amor (léase El Collar de la paloma) y se eleva como un amor transgresor en lo social. Va, por tanto, más allá. En Europa el germen de este movimiento encuentra su referencia en el amor de Jesús, el cual se proyecta socialmente a través del cristianismo. El nazareno instauró la entrega más absoluta del yo por el otro. La entrega hasta el punto de la expiación por el sacrificio. Hasta ese momento, nadie había llegado a semejante evolución espiritual y probablemente en él se ha detenido la cadena. Pero Jesús, el que en verdad os digo que me convoca y me llama, no llegó hasta ese extremo evolutivo por mera casualidad. Hay que ir hacia atrás en el tiempo y resucitarle en la memoria desproveyéndole de las vestiduras míticas de los evangelios”.
En Jesús de Nazaret y El Reino de la Verdad, Guillermo de Miguel Amieva habla del personaje histórico y no del Jesús de la fe: “Jesús es más una búsqueda que un encuentro, o, si se me apura, un encuentro tras la búsqueda, y, esto último, claro, para los buscadores que resulten más afortunados”. A partir de ahí, presenta un Jesús esotérico cuya verdad oculta tras un primer velo exotérico solo está al alcance de los iniciados. El autor es un Ilustrado que concilia lo clásico con lo moderno. Parte del racionalismo histórico en su estudio de un hecho religioso como acontecimiento anterior a la religión; y de Jesús de Nazaret como un personaje anterior a la construcción religiosa posterior a la que nos referimos con el nombre de Jesucristo. Al tiempo, Guillermo de Miguel Amieva va trazando una historia personal del pensamiento tomando a Jesús de Nazaret y su influencia posterior como hilo conductor: “Frente a la cartesiana razón con que nos subyuga el racionalismo imperante, el romanticismo baila con la muerte y, en algunos casos, acelera los pasos a ella cayendo rendidos en sus brazos, sintiendo el trance en éxtasis de la vida, que se ha querido vivir toda entera en ese único momento en que se cumple el destino completamente voluntario y querido de morir para negar razón a la razón. En esto hay mucho de redención, como mucho del Cristo de la pasión. Quizás porque el Jesús verdadero sigue renaciendo en los espíritus que verdaderamente lo sienten. Tampoco hay mejor ni mayor manera de huir de la religión formal que hundirse en la religiosidad verdadera que extemporáneamente nace en los barrios marginales de la civilización. Si la religión formal aparece unida secularmente al poder, la religión de los poetas se aparta de él, lo supera y lo trasciende por la pasión, más aún cuando esa pasión, como en los románticos, conlleva el sacrificio entregado como un triunfo heroico. Morir, tal vez soñar…”. Renacimiento y Romanticismo se abren a la posibilidad de nuevas formas de entender a Jesús preparando, así, una lectura esencialmente Moderna donde, al tiempo, el saber intemporal de la tradición tenga cabida.
Guillermo de Miguel Amieva niega la condición divina de Jesús y profundiza en su legado como arquetipo espiritual y como un gran iniciado en el que culmina todo un saber tradicional oculto salvo para unos pocos: “A mi juicio, por seguir con la metáfora del santo grial, el cáliz del que bebieron los apóstoles contenía el néctar de la tradición entera de la humanidad. La sangre de Cristo, para traer otra metáfora, rezumaría la sabiduría tradicional recopilada a lo largo de la historia, la que se había transmitido de generación en generación y de pueblo en pueblo recorriendo la Tierra entera a través de los grandes maestros y de los que custodiaron esa tradición, los que la preservaron de los ojos que no debían verla, de los oídos que no debían escucharla, de las manos que no debían tocarla, guardianes custodios que no se la enseñaron a los que no estaban preparados para comprenderla y, por consecuencia, la resguardaron de las garras del poder institucional político y religioso de cada momento histórico, y esto así, sabido es, y los custodios lo sabían, porque el poder nunca empatiza con la verdad. A Jesús le cupo mejorar esa tradición recibida, predicarla, y proyectarla más allá del pueblo de Israel. Si seguimos esa tesis, en Jesús, en el último de los grandes maestros iniciados, no solo se culminaría el proceso iniciático que la tradición espiritual de la humanidad había ido tejiendo a lo largo de milenios, sino que, además, se hizo pública. La rama del conocimiento floreció en la rosa de la sabiduría que el corazón de Jesús traía. El último se hizo el primero. Y el primero marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. El tiempo histórico inauguró una nueva era mientras el pueblo de Israel seguía su propio tiempo detenido en el aquí y en el ahora. Un pueblo que, a mi juicio y a partir de Jesús, pasó a hibernarse en la continuidad del pulso dialéctico con la Torá, un pulso detenido no obstante en el presente de la tradición judaica, que decidió dejar a un lado la enseñanza de Jesús. El pueblo elegido reivindicó su nosotros frente a él el de Jesús que, en él, integraba a toda la humanidad. Jesús fue el elegido final, esta sería su circunstancia diferenciadora. Esta vez no fue elegido un pueblo, sino un hombre concreto y eso resulta altamente trascendente si tenemos en cuenta que el mensaje cristiano trascendió por remarcar la dignidad de lo individual frente a lo colectivo. Marcó el inicio de un nuevo tiempo e hizo pública una sabiduría tradicional que había permanecido oculta a lo largo de milenios, pero que, no obstante, del modo que la enseñó el propio Jesús, tampoco resultaba expresa como a primera vista pudiera parecer. Hay un más allá de la apariencia, es decir, una verdad detrás del velo. Si Jesús fue un iniciado, sus enseñanzas deberían ser interpretadas en clave esotérica”.
El ensayo Jesús de Nazaret y el Reino de la Verdad está escrito por un cristiano no católico y desde un espiritualismo no religioso y mucho menos dogmático. Su autor no es un heterodoxo sino, según sus propias palabras, un “erradoxo”; palabra acuñada, hasta donde yo sé, por el propio Guillermo de Miguel Amieva, que la define así: “Aquel que sale del dogma y vaga por un desierto sin fe”. El suyo es el libro que Antonio Machado habría escrito sobre Jesús de habérselo propuesto, un libro trazado a partir de la historia y encaminado en todo momento hacia la verdad a través del hilo de Ariadna compuesto por la mística y la poesía. Guillermo de Miguel Amieva niega que la vida eterna anunciada por Jesús hiciera referencia a una vida ultraterrena —algo en lo que, según el autor, coincide Benedicto XVI, al que cita profusamente— y apunta que la eternidad está en todo instante de amor gracias al cual nuestro paso por la existencia logra trascender la muerte. Su gran referente es, en realidad, Eduard Schuré, autor de un libro, Los grandes iniciados, que es un clásico de la mitología comparada donde Jesús es asemejado a otros grandes iniciados de la historia: Rama, Brama, Krishna, Hermes, Moisés, Orfeo, Pitágoras, Platón, Zoroastro, Buda. Así lo razona en una larga cita que me permito reproducir in extenso como invitación a leer el resto del libro editado bellamente por Matrioska:
“Jesús tiene la tradición milenaria del mundo espiritual metido en el alma después de que le haya llegado por vía iniciática. Ha viajado a Egipto y conoce India. Moisés también le hubiera recomendado el viaje a Egipto, pues allí recalaron los misterios y allí fueron respetados y custodiados por iniciados de iniciados que a su vez habían sido iniciados y nacido de iniciados a los que iniciaban aquellos que traían la iniciación de generaciones de ancestros ya iniciados y así sucesivamente hasta llegar al druida Rama. Desde que Rama se opusiera al poder de las sacerdotisas druidas, las cuales sacrificaban humanos, y desde que, luego, su sabiduría de un dios uno hubiera recalado en Irán y luego en India, donde los guerreros del sol que representaban con Arjun al Krishna, nacido de virgen, vencieran a los politeístas semitas, desde que la sabiduría espiritual anidara el todo en los sabios que lo merecían, tanto Egipto en sus sacerdotes como Grecia, custodia de la filosofía de uno a través de la escuela Pitagórica, habrían recibido el regalo del dios uno y trino. Allí, en Egipto, recaló Moisés. Lo que el antiguo testamento cuenta debe ser entendido entre líneas. Lo que no cuenta se lo puede imaginar el lector. Moisés fue iniciado en los sagrados misterios en Egipto. En el Egipto decadente, donde los sacerdotes sabios ya no influían en faraón, los lugares de culto aún preservaban la tradición que luego habría de renacer en una humilde tribu de nómadas que atravesaron el desierto con ella y que, bajo el nuevo mito de una zarza ardiente del monte Sinaí, descendió de los labios de Moisés revestida con otro ropaje y con un nombre distinto. El que antes era Akenathon sería Yahvé. Nadie vio a Moisés en el alto, tampoco lo vieron iniciarse en los templos egipcios ocultos destinados a a la iniciación de los profanos, pero, como todo iniciado, tuvo que pasar por las duras pruebas para liberarse de la esclavitud, pero no de la esclavitud tal y como la entendemos, sino de las cadenas de la ignorancia. Tuvo que pasar por angostos pasillos iluminados por una pequeña luz mortecina, cruzar entre abismos profundos, tuvo que sentir el temor y la ansiedad extrema, rechazar el ofrecimiento libérrimo de una mujer hermosa, renunciar a la vida en pos de la sabiduría, pero lo consiguió, pasó todas las pruebas para ser recibido como iniciado. Los sacerdotes le enseñaron durante años. La zarza no le habló a Moisés porque Moisés ya sabía todo lo que tenía que contar al pueblo de Israel. Se puede pensar que su subida al monte Horeb quizás solo fue la escenificación de lo sucedido en Egipto, es decir, un abandono de la vida profana pasando por pruebas dificultosas hasta llegar a la verdad y luego volver con ella pero revestida de una nueva mitología. Las religiones cambian, no así la tradición. El Egipto decadente dejó de ser el guardián de los misterios y un nuevo pueblo elegido tomó el relevo. Mientras el pueblo egipcio decaía por abandonar el consejo de sus sacerdotes iniciados, los que antes atesoraban la sabiduría para el faraón, Moisés liberaba sus cadenas y accedía al conocimiento que luego transmitió en forma de mito a su pueblo. Él era el nuevo faraón para guiar la verdad. Un faraón judío. Los egipcios decadentes, descansaron la responsabilidad milenaria en un nuevo e inocente pueblo”.
“En la prehistoria, sin embargo, el hombre era uno con la naturaleza y estaba integrado tanto en el espacio como en el mismo ritmo del tiempo. En su libro de poetas titulado Tríptico romano Juan Pablo II describe el pecado original no como la ingestión de la manzana en el paraíso, sino como el momento en el que el hombre cruzó lo que el Santo Padre llamaba el umbral del asombro. Entonces, al atravesar el umbral del asombro y ser consciente de la naturaleza en derredor, se sintió superior. Perdida la inocencia, comenzó la soberbia. Entiendo entonces que Adán fue expulsado de un paraíso regido por el tiempo cósmico, ese que carece de pasado, presente y futuro y cuya tensión no palpita por las venas de los que han tenido el privilegio de no conocer este tiempo lineal nuestro fragmentado, el cual nos sumerge en el drama existencial de nacer para morir. Creo que en el Amazonas aún quedan tribus que no distinguen el paso del tiempo, se trata de humanos no concernidos por la evolución ni por la historia, y que, por tanto, no habrían sufrido la ruptura con la prehistoria. La prehistoria era el paraíso del hombre. Hasta que atravesó el umbral del asombro, hasta que inició la historia. Cuando el hombre perdió la inocencia, que es algo parecido a lo que nos pasa cuando dejamos de ser niños, se enfrentó al drama de la vida, una tragedia griega que como la Ítaca de Ulises consiste en regresar al punto de partida mediando un proceloso viaje. La pérdida del paraíso pasaría por la pérdida de la inocencia y de la sabiduría esencial. Al igual que nuestra vida individual obliga a un viaje de recuperación constante del niño sabio que un día perdimos, la larga historia de la humanidad atraviesa las estepas del tiempo perdida en medio de un laberinto de ignorancia del que solo se puede salir con la sabiduría oculta que las grandes tradiciones espirituales conservan. Muchas son las formas, muchos son los mitos. La verdad está por debajo de ellos. Detrás de la apariencia y del relato sagrado, existe una verdad para iniciados. El premio es el grial, y, con él, la devolución al estado primigenio en el que nuestros pulmones inspiraban y espiraban el tiempo cósmico de la paz”.
Especial interés tienen los capítulos dedicados al pueblo judío, al que Guillermo de Miguel Amieva exonera con argumentos contundentes del “deicidio” con el que han cargado injustamente durante siglos; y el dedicado a la figura mítica de Parsifal, el gran arquetipo continuador de la efigie crística. Habrá muchos a los que Jesús de Nazaret y el Reino de la Verdad les parezca una auténtica herejía y no se equivocarán: el autor lo sabe y por eso el subtítulo del libro reza “un ensayo herético”. Se trata de un enfoque que recuerda a La carta de Jesús al Papa de Fernando Sánchez Dragó; o algunos de los grandes clásicos escritos por otros autores modernos: Nikos Kazantzakis y La última tentación; José Saramago y El Evangelio según Jesucristo; o Tomás De Mattos y La puerta de la misericordia. Pero, como ha dicho otro autor del catálogo de Matrioska, Sebastián Porrini, un buen católico debe de agradecer la perspectiva que se le brinda desde fuera de la confesionalidad, ya que en la mayoría de los casos resulta mucho más estimulante que los lugares comunes repetidos en los cientos de libros publicados anualmente sobre la figura de Jesús desde una óptica puramente ortodoxa. La verdad divina comprende muchas máscaras, distintas vías de acceso, múltiples nombres y varias encarnaciones. No hay duda: estamos ante un clásico.
Autor
Últimas entradas
 Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas
Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas
Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo
Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas
Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas